
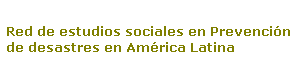
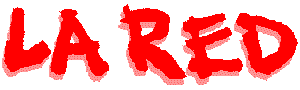
 |
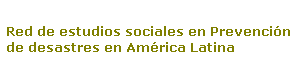 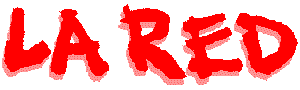 |
|
|
|
Página Principal
/Publicaciones/Libros
/2000
|
||||||||||||||||||
|
|
Introducción T ransitando al siglo XXI, dos temas acaparan nuestra atención: el riesgo y la ciudad. Ambos están estrechamente ligados y constituyen dos elementos contradictorios, sobre los cuales se hace necesario reflexionar y, más aún, definir su lugar y el rol que jugarán en la sociedad del futuro. El primero de ellos, el riesgo, representa para algunos autores un potencial destructivo que se cierne sobre la sociedad amenazando con materializarse en desastres de distintas magnitudes, poniendo en peligro la vida y la propia estabilidad y desarrollo de la sociedad; forma parte de un proceso o continuo en el que intervienen lo social y lo natural, y donde ambos se combinan y ejercen su poder nocivo sobre sí mismos. Otros, lo han definido como “las consecuencias perversas de la modernidad”, como producto de una sociedad que bajo la consigna de ‘modernidad a toda costa’ produce riesgos que escapan cada vez más del control de las instituciones que conducen y toman decisiones sobre el rumbo de la sociedad. Algunos más, prefieren dirigir la atención hacia su resultado: el desastre; y dentro de él, analizar cómo la sociedad responde y enfrenta las consecuencias de su materialización. El riesgo es todo eso y más. Representa el umbral de la inseguridad, pero de una inseguridad que en gran parte se construye por la propia sociedad. Expresa, también, el punto más alto de la contradicción histórica entre sociedad y naturaleza que se produce como parte del interminable proceso de satisfacción de las necesidades humanas; y en el cual, cada etapa histórica se distingue por el sello que le imprime la forma específica en que la naturaleza es socializada, a partir de las modalidades de organización social y las formas de utilización de la capacidad transformadora de la sociedad sobre lo natural. Evidentemente, esto no quiere decir que el riesgo en sí mismo sea la antítesis del desarrollo de la humanidad, sino el resultado de determinadas formas en que la sociedad conduce y utiliza esa capacidad transformadora y se apropia y distribuye la riqueza. Si bien el riesgo como tal se origina con la presencia del hombre en contextos naturales cambiantes, fundamentalmente surge como producto de la interacción hombre-naturaleza, de la explotación masiva e irracional de los recursos naturales y de las desigualdades sociales, la exclusión, la marginación y la falta de opciones para la mayoría de la sociedad. Por tanto, el riesgo no es exclusivo de la sociedad moderna, pero sí es característico de ella. En la actualidad, la materialización del riesgo en desastres es cada vez más clara y presenta una tendencia creciente; y aunque ya han existido numerosas experiencias que han puesto en evidencia la fragilidad de la sociedad frente al impacto de las amenazas, su potencial destructivo apenas comienza a sentirse. Pero, por otro lado, así como el riesgo caracteriza a la sociedad moderna, también la caracteriza su transformación en una sociedad primordialmente urbana a partir del crecimiento y desarrollo de grandes asentamientos humanos en todo el mundo. La ciudad se ha convertido a lo largo del siglo XX en el espacio de producción y reproducción del capital y, por tanto, en el lugar donde se concentran los avances científicos y tecnológicos y donde se manifiestan con mayor fuerza las desigualdades producidas por el tipo de relaciones sociales que tipifica a la sociedad capitalista. Adicionalmente, la ciudad representa el espacio donde se exacerba la contradicción sociedad-naturaleza, no sólo desde el punto de vista de los procesos productivos, sino de su propia conformación. Es aquí donde los ecosistemas sufren un proceso de transformación radical por la construcción masiva, por la sobrepoblación y por la empecinada destrucción ecológica que se impone como condición de su crecimiento. Ya desde hoy, las ciudades de todo el mundo -y particularmente las de los países subdesarrollados- presentan un sinnúmero de problemas que resultan de su excesivo crecimiento: tráfico, contaminación, escasez de agua, sobrepoblación, déficit en la vivienda y en la prestación de servicios básicos, dependencia de otras regiones, violencia, etc. Sin embargo, comparados con éstos -que por algunos son considerados como problemas ‘típicos’ y ‘normales’ de las mismas ciudades-, la ocurrencia cada vez más frecuente de desastres de distinta magnitud, está poniendo en cuestionamiento la sostenibilidad de estos asentamientos, al generar destrucción masiva de estructuras físicas, pérdidas económicas incalculables, interrupción de actividades en distintos sectores, etc. La ciudad como escenario de desastres y espacio propicio para la generación y agudización del riesgo, se ha evidenciado ya bastante en todo el mundo y con especial énfasis en los países subdesarrollados. Los devastadores impactos económicos sufridos durante los últimos diez años a raíz de los terremotos de Northridge, en California, y de Kobe, en Japón (más de 100 mil millones de dólares en pérdidas económicas), ocurrieron en economías avanzadas y los montos perdidos estremecieron las bases de la gran industria de seguros. En un ámbito más regional, los desastres sísmicos urbanos de Managua (1972), Guatemala (1976), Popayán (1983), México (1985) y El Salvador (1986); el aluvión que sepultó Armero (1985), las grandes inundaciones que afectaron Buenos Aires (1985) y los deslizamientos en Río de Janeiro (1988), infligieron un alto costo en términos económicos y de pérdidas de vidas humanas. Todos estos eventos nos hacen recordar que un número importante de las ciudades más grandes del mundo, así como muchas de menor tamaño, se ubica en zonas propensas a un rango amplio de amenazas naturales, cuyos impactos se hacen más notorios por los niveles de población e infraestructura ahí concentrados y los niveles de vulnerabilidad social existentes. Además, de forma más y más notoria, el mismo proceso de urbanización y los cambios que suscita en las regiones que circundan las ciudades, modifican y transforman los elementos naturales existentes, creando nuevas amenazas o amplificando en intensidad y recurrencia las ya existentes. Efectivamente, en las ciudades las amenazas de origen natural constituyen solamente un componente de los factores de riesgo. La concentración espacial de población e infraestructura económica y de servicios, la complejidad e interconexión de los elementos de la estructura urbana, los efectos sinérgicos que la propia ciudad produce, y la amplia falta de controles y normatividad referente a la seguridad de la población, hacen aparecer más y novedosos factores de riesgo. Al igual que en el caso de las amenazas naturales (sismos, huracanes, vulcanismo, etc.), la ocurrencia de desastres causados por explosiones y conflagraciones urbanas, accidentes tecnológicos, derrames de materiales tóxicos, acumulación de desechos sólidos, colapso de edificaciones, contaminación del aire, agua y suelos, de sequía y de epidemias "urbanas", entre otros, han sido ya bastante estudiados. Y, en sociedades en que persisten conflictos o contradicciones sociales agudas, no estamos cerca de eliminar la amenaza asociada con el terrorismo o la violencia urbana (p.e. el bombazo en el World Trade Center en New York y el edificio federal en Oklahoma, el gas tóxico en Tokyo, los disturbios civiles en Los Angeles y las bombas en París). A pesar de que las amenazas "tradicionales" son ya conocidas y existe un cierto nivel de conocimiento en cuanto a su causalidad, la dinámica de la sociedad y de la sociedad urbana en particular nos pone, constantemente, frente a cada vez más retos creando nuevas o modificadas amenazas y vulnerabilidades y nuevos escenarios posibles de desastre urbano, que generalmente desafían las premisas, el estado del conocimiento y las medidas de gestión ya existentes. En la actualidad, en prácticamente todas las ciudades del mundo subdesarrollado, y particularmente en las de mayor tamaño, existen una serie de nuevas amenazas que han sido poco atendidas o, peor aún, no han sido consideradas como causas posibles de futuros desastres. Tal es el caso, por ejemplo, de las amenazas complejas o las generadas por una inadecuada gestión ambiental. Entre los factores de cambio que están incidiendo en los niveles de riesgo se incluyen: el rápido crecimiento de las megaciudades, cambios en sus funciones, en sus estructuras internas y en su composición poblacional; nuevos tipos de amenazas debido a cambios ambientales globales; nuevas combinaciones de amenazas naturales y tecnológicas; y la potencialidad para desastres complejos debido a la penetración de nuevas tecnologías industriales en ambientes desconocidos, entre otros. Una consecuencia de estos cambios es que en el ámbito urbano cada vez se vuelve más y más difícil separar las amenazas naturales de otro tipo de riesgos humanos y ambientales. La sinergia produce nuevas amenazas y nuevos impactos potenciales; y las respuestas frente a estos procesos necesitan heterogenizarse y requieren un profundo conocimiento de lugar y de contexto. Este desarrollo contradictorio, ha hecho que durante las últimas décadas el espacio dominante de conflicto donde se alimenta el proceso de construcción del riesgo se haya trasladado a las ciudades y que el mismo se vuelva cada vez más complejo como consecuencia de su descontrolado crecimiento. Adicionalmente, la tendencia hacia el futuro apunta a que el proceso de urbanización se acelerará durante los primeros años del siglo XXI, sin que los patrones urbanos y sus formas de gestión se modifiquen sustancialmente. Ciudad y desastre o ciudad y riesgo han recibido por sí solos bastante atención en la literatura, desde la erupción del Vesuvio (Siglo I) y los terremotos de Lima (1746) y de Lisboa (1755) en la historia; hasta Kobe, Los Angeles; Miami y México durante las últimas décadas. Sin embargo, como ha sido típico en gran número de los estudios sobre desastres, se ha prestado mayor atención a los fenómenos detonadores, a los impactos y respuestas a estos eventos y a la vulnerabilidad estructural o física de las edificaciones, que al contexto concreto del desastre, y a los procesos históricos que han conformado las condiciones de riesgo en cuanto al carácter de las amenazas y la vulnerabilidad social de las ciudades afectadas. La explicación del desastre se ha relacionado más con el monto de inversión consolidada en un espacio determinado y los niveles de concentración y centralismo, que a los procesos particulares de urbanización y de conformación del espacio interno de la ciudad. En consecuencia, las investigaciones han girado más en torno al desastre que a estudios holísticos sobre los procesos de riesgo y los factores que contribuyen a la construcción de las causas mismas del desastre. También, pocas investigaciones se ha orientado a abordar la problemática urbana relacionada con el riesgo. Buena parte de la carencia de estudios de este tipo, se explica por el fuerte dominio que han ejercido las ciencias naturales e ingenieriles sobre la investigación y lo reciente de la incorporación de las ciencias sociales al tema de los desastres. Las primeras han orientado los estudios sobre los fenómenos naturales que son propios a la dinámica terrestre y a las alteraciones climáticas como explicación de la ocurrencia de desastres. Es decir, los científicos de esta área han interpretado la ocurrencia de desastres como eventos provocados por la presencia de un fenómeno de origen propiamente natural y de aquí que hayan sido denominados “desastres naturales”. Así, la producción de conocimiento ha girado en torno a la geología, la geofísica, la meteorología y sobre el desarrollo de técnicas constructivas para reducir el impacto de fenómenos como sismos, huracanes, etc. Sus principales aportes, han sido la generación de un amplio conocimiento hiperespecializado sobre el origen de este tipo de fenómenos y el desarrollo de herramientas de predicción y monitoreo más o menos confiables, sobre todo en la generación y evolución de ciertos tipos de fenómenos. Recientemente, algunos científicos “duros” han comenzado a ver la importancia de visualizar los desastres desde lo que llaman un punto de vista “sociológico” o “humanístico”. Sin embargo, aunque esto representa un avance significativo, aún lo asumen como forma “alternativa” de interpretación, pero sin considerarlo como la base primordial para identificar el aspecto determinante de la causalidad del desastre. Mantienen la convicción de que es importante evaluar el impacto social (generalmente en términos del comportamiento humano, mecanismos y formas de organización de respuesta, acciones de preparativos, etc.) para después encontrar formas “científicas” de resolverlo. Por su parte, las ciencias sociales han tratado de resarcir las limitaciones del conocimiento “duro”, incursionando en estudios que buscan una reinterpretación de los desastres en forma global. Si bien el cuerpo teórico desarrollado por la ciencia social para el estudio de los desastres está aún en ciernes, comparado con aquél que se ha logrado desarrollar en las ciencias básicas e ingenieriles, es sumamente rico debido a que la gran mayoría de los autores ha combinado la producción teórica con la práctica, pero también gracias a que la contundencia de los desastres en la realidad ha creado la necesidad cada vez más apremiante de abordarlos en forma multi e interdisciplinaria. En la actualidad, resulta insuficiente explicar los desastres únicamente por los fenómenos naturales o por el comportamiento de la sociedad cuando las amenazas se manifiestan, y cada vez se requiere una mayor participación e interrelación de profesionales de la economía, la planeación, la sociología, la demografía, la política, la geografía, etc. Sin embargo, a pesar de que a nivel internacional se comienza a reconocer la importancia de este tipo de estudios y de la participación de las ciencias sociales en la “desastrología”, la situación no ha cambiado mucho. Prevalecen aún, las falsas concepciones y los mitos. Desde nuestro punto de vista, uno de los principales problemas que han enfrentado los estudios sobre desastres, realizados por científicos sociales, es que carecen de un cuerpo teórico y metodológico como sustento. Se puede decir que cada uno de ellos representa una pieza suelta de una gran maquinaria que aún no se echa a andar. La relativa juventud de los estudios sociales, así como la carencia de un marco interpretativo propio, ha hecho necesario que este tipo de estudios pida prestados marcos interpretativos de otras disciplinas. A pesar de que los estudios sociales surgen como tales en la década de los cincuenta, la mayoría de la producción sobre el tema se ha realizado durante los últimos 20 años, pero con la desventaja de que se han producido en un contexto de crisis severa del pensamiento social. Y aunque hoy enfrentamos el desborde de la irracionalidad capitalista, que podría ser la materia prima para la producción de conocimiento y la generación de grandes síntesis, la crisis del pensamiento social ha hecho que el nacimiento de la “teoría de los desastres”, y más aún de la “teoría del riesgo”, coincida con un mal momento donde la sociedad ha renunciado a interpretar la realidad y transformarla, abandonándose al influjo somnífero del discurso neoliberal basado en el “progreso” y las “transiciones democráticas”. Un segundo problema -y quizá derivado de lo anterior- lo constituye la forma en que los desastres han sido representados. El desastre, en la gran mayoría de los estudios sociales, ha sido tratado como objeto pero no como fenómeno. Son muy pocos los investigadores sociales que buscan analizar el proceso de riesgo y los contextos en los cuales se construye el desastre, su causalidad, su evolución y sus posibles mediaciones. Es decir, frente a un fenómeno social dinámico, multicausal y rico en representaciones, predomina una visión lineal y estática. En términos generales, podríamos agrupar los estudios sociales sobre desastres en tres categorías. Primero, aquellos que aún representan una notable minoría, y que se enfocan hacia una interpretación teórica global (estructuralista) del proceso de desastre en su conjunto, y de cómo éste se encuentra inmerso o se determina por las características del modo de producción capitalista. Segundo, aquellos que dentro de una perspectiva también teórica, pero referida exclusivamente al terreno de los desastres, han abundado en el desarrollo de conceptos, o en interpretaciones del proceso global del desastre (o continuo). Finalmente, encontramos aquellos estudios que representan la gran mayoría, y los cuales se han orientado hacia el análisis de casos específicos de ocurrencia de desastres; y, a pesar de que, generalmente, no cuentan con un sustento teórico, han servido para producir una base empírica más o menos amplia y para explicar y poner énfasis en aspectos muy puntuales de los desastres. Si bien podemos encontrar estudios que combinan estos tres niveles de análisis, es notable que aún se trate de casos excepcionalmente raros. Esta división en niveles no tiene sentido por sí misma, pero sí nos indica que la producción social de los estudios sobre desastres, al igual que la escasa producción que hasta ahora existe sobre riesgo, se ha desarrollado en forma fragmentada y hasta cierto punto dispersa. En otro sentido, también ha sido importante la influencia que han ejercido los organismos internacionales en la orientación de la investigación social sobre desastres y riesgos. La tendencia que han mantenido estos organismos -sobre todo a lo largo del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales declarado por las Naciones Unidas durante la década de los noventa- ha sido la de dirigir la investigación hacia las situaciones de emergencia causadas por desastres, los mecanismos de respuesta y las condiciones de rehabilitación. Aunque ya desde hace varios años los organismos internacionales reconocieron la importancia de incorporar al discurso el tema de la vulnerabilidad de la sociedad y otros como el problema medioambiental, no han hecho mucho por introducirlos en sus agendas de investigación en forma definitiva. Por ejemplo, si bien es cierto que el problema ambiental, la necesidad de encararlo y ubicarlo dentro de la corriente del pensamiento a favor del Desarrollo Sostenible, recibe un impulso original y decidido con la celebración de la Conferencia Mundial Sobre el Medio Ambiente (1972) y, posteriormente, con las publicaciones del informe de la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo (1987) y la Conferencia de Río de Janeiro (1992), también es cierto que el concepto de Gestión Ambiental en el ámbito urbano queda relegado en la agenda. De igual forma, la problemática de los desastres en general y el riesgo en particular, ni siquiera entraron en la agenda de Río de forma directa. Por otra parte, desde los años ochenta el Banco Mundial ha sido blanco de una creciente crítica por sus políticas “anti-ambientales” y el fomento de inversiones que modifican radicalmente el hábitat y el medio ambiente. En el medio urbano, sus preocupaciones giran alrededor de las grandes inversiones en infraestructura urbana y los tradicionales “fix” tecnológicos. En cuanto a la vulnerabilidad, cuando ésta se introduce se hace desde la perspectiva de los aspectos físicos de las edificaciones, ignorando completamente los importantes aportes que han hecho numerosos científicos sociales sobre este aspecto. La connotación marxista que puede asumir el concepto de vulnerabilidad, combinado con lo incómodo de reconocer que éste es un problema del estilo de crecimiento económico en sí (y por ende un problema político), podría ayudar a explicar su ausencia como componente fundamental de análisis entre las prioridades del Banco Mundial. Efectivamente, el tema en sí es explosivo y evidentemente requiere de un análisis profundo de variables que rebasan la simple apariencia del desastre. Sus posibles formas de gestión hacen necesario recurrir a los procesos en los cuales se construyen las causas que le dan origen. Significa, entonces, abordar problemas relacionados con la construcción social, las modalidades de reproducción material, las relaciones sociales, el tema político y también el tema de la degradación ambiental. Es decir, encarar la irracionalidad y enfrentar sus consecuencias, buscando formas más racionales y equilibradas de desarrollo. Los organismos internacionales lo saben, pero al parecer no están dispuestos a participar en el debate y mucho menos a incentivarlo. Frente a esta disyuntiva, es improbable que quienes toman las decisiones sobre el rumbo de la sociedad, motiven discusiones serias y propongan opciones globales para la gestión del riesgo con miras a reducir el número e impacto de los desastres que seguramente afectarán intereses privados y cuestionarán las políticas sociales y de crecimiento económico hasta ahora adoptadas. La construcción de un nuevo enfoque que integre y explique el conjunto de factores constitutivos del riesgo y, por tanto, de causalidad de los desastres se convierte, entonces, en una responsabilidad de las áreas científicas. Sin duda, en esta nueva tarea las ciencias sociales jugarán un papel determinante. Pero además de la construcción de un marco teórico de interpretación y de la sistematización del conocimiento, las ciencias sociales deberán también trascender la fase meramente interpretativa hacia una etapa de construcción de alternativas integrales de reducción del riesgo. Aunque en la actualidad existen ya algunos esfuerzos importantes por traducir el conocimiento generado en opciones concretas para la gestión del riesgo y los desastres, su impacto es aún marginal y el potencial que representa la riqueza del conocimiento existente, así como del que se está generando, requerirá todavía de un proceso de maduración y consolidación antes de que pueda ser lo suficientemente aprovechado. Con ánimos de contribuir al enriquecimiento del conocimiento sobre el riesgo y los desastres y de tender puentes para que dicho conocimiento pueda comenzar a transitar hacia una fase propositiva, éste es el objetivo de nuestro trabajo: abordar el tema en forma holística; aproximarnos a la construcción de un nuevo marco teórico de interpretación sobre las causas de los desastres y los procesos de riesgo; analizar la sinergia entre “desarrollo” y riesgo, centrándonos en el contexto urbano como forma avanzada de construcción de los procesos de riesgo; y, perfilar algunos de los aspectos centrales que debe contener una estrategia integral de reducción del riesgo. Esto nos obliga a manejarnos en dos principales niveles. Un nivel teórico que busque explicar las causas de los desastres a nivel global y específicamente en el ámbito urbano, y un segundo nivel referido a su evidencia empírica mediante el análisis de casos concretos. Cabe advertir, que la tarea que hemos emprendido en este trabajo no está exenta de posibles conflictos de tipo profesional. El marco teórico que proponemos, se aborda a partir de una visión multi e interdisciplinaria y necesariamente transgrede la lógica convencional en la cual se desarrollan los distintos campos disciplinarios, sobre todo en la investigación científica moderna que motiva la hiperespecialización del conocimiento. En el estudio del riesgo, quizá más que en cualquier otro caso, se requiere incursionar en múltiples disciplinas que no sólo competen a las ciencias sociales, sino también a las del área de las ciencias naturales e ingenieriles. Sin embargo, más allá del riesgo que pueda suponer no quedar bien con nadie, ponemos sobre la mesa este nuevo enfoque esperando contribuir al conocimiento de un fenómeno que, al final de cuentas, nos interesa explicar a fondo a quienes nos dedicamos al estudio del riesgo y los desastres, independientemente de la disciplina en la que comulguemos. Hecha la advertencia, en el primer capítulo de nuestro trabajo explicamos la importancia de abordar el tema desde el proceso de su construcción (el riesgo) y no sólo desde su manifestación concreta (el desastre). Analizamos cómo se construye el riesgo y cuáles son las variables que están determinando su incremento. Es decir, buscamos la raíz del problema a partir de la construcción de un nuevo marco teórico de interpretación que bien podría definirse como “Economía Política del Riesgo”. A lo largo del segundo capítulo nos centramos en la problemática del riesgo urbano, haciendo hincapié en las particularidades que exhibe la ciudad y las formas urbanas adoptadas como proceso sinérgico entre modelos de crecimiento económico y construcción del riesgo. En el tercer capítulo, buscamos la constatación empírica de los postulados anteriores mediante el análisis del caso específico de la Ciudad de México. Pero más que centrarnos en los riesgos convencionales que enfrenta una gran ciudad, lo que nos interesa es llamar la atención sobre los nuevos tipos de amenazas que desde hace varias décadas se han venido gestando, y las cuales no han sido consideradas como causas probables de futuros desastres. Partimos del hecho de que ciudades como ésta son el modelo más característico de lo que pueden llegar a ser las ciudades pequeñas y medianas que han emergido y seguirán emergiendo en el mundo subdesarrollado; y aunque la Ciudad de México representa un caso extremo, es justamente por esta característica que nos sirve como ejemplo ideal para analizar las máximas contradicciones posibles que pueden surgir en el contexto urbano. Finalmente, el cuarto capítulo cumple una doble finalidad. Por una parte sintetizar los argumentos planteados a lo largo del trabajo, analizando paralelamente las principales tendencias que ya desde hoy se presentan como las dominantes y las cuales incidirán sobre la construcción de futuros procesos de riesgo. Y por otro lado, analizar objetivamente las posibilidades actuales y futuras de reducción del riesgo, delineando los principales factores que debe contener una estrategia global de gestión del riesgo. No obstante que por su contenido cada capítulo puede ser leído en forma independiente, hemos buscado que el trabajo en su conjunto exponga una visión global acerca del riesgo y sus determinantes, de los nuevos contextos donde éste se está expresando con mayor intensidad y de las posibilidades reales de su reducción en el contexto actual. Y aún sin ser un trabajo concluyente, nuestro interés fundamental es aportar elementos para incentivar la discusión de un tema que se nos impone como obligado, si lo que queremos es recuperar la racionalidad, el justo equilibrio y el sentido de sociedad. Sea la crítica bienvenida !!! Ciudad de México Verano del 2000 [Indice] [Agradecimientos] [Introducción] [Capítulo I] [Capítulo II] [Capítulo III] [Capítulo IV] [Bibliografía] |
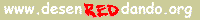 |
|
LA RED Urb. Los Guayacanes, Duplex 9 Juan Díaz, Ciudad de Panamá República de Panamá. Apartado. Postal 0832-1782 Panamá, Panamá |
LA RED |
Virginia Jiménez
Coordinadora LA RED
Comentarios WebSite: |