
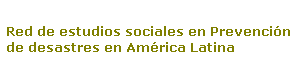
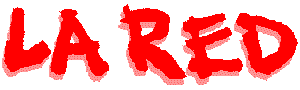
 |
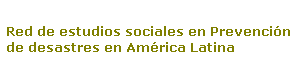 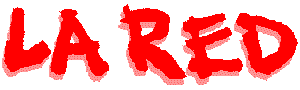 |
|
|
|
Página Principal
/Publicaciones/Libros
/2000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Capítulo IV
Del Hoy al Mañana:
Es posible que alguna selva lejana entone una Marcha fúnebre
Un músico cósmico cantando la muerte de la Tierra.
La Próxima.
Concluir sobre un tema tan amplio y controvertido como el que hemos planteado a lo largo de este trabajo, se antoja de entrada una tarea interminable a la cual uno solo se aproxima. Por lo tanto, en este apartado más que sacar conclusiones intentaremos una recapitulación de los puntos más importantes y reflexionaremos sobre algunos aspectos que desde ya se perfilan como los determinantes en el modelo de crecimiento actual, y los cuales influirán decisivamente sobre procesos de construcción de riesgos futuros y alterarán los existentes. 1. Desastres y riesgo en la investigación social. Sin duda el avance más significativo en términos de la investigación sobre la problemática de los desastres, ha sido la desmistificación de la idea de que dichos fenómenos son producto de factores impredecibles e incontrolables, y el reconocimiento de que cualquier estudio objetivo sobre el tema debe necesariamente tomar como punto de partida el postulado de que los desastres -considerados como procesos sociales alterados por la presencia o manifestación de amenazas, sean éstas de origen natural, socio-natural, antrópico o tecnológico- son el efecto de una relación contradictoria entre factores económicos, políticos y sociales, etc., la forma en que la sociedad se relaciona con su medio y los mecanismos de apropiación del espacio en un contexto determinado. Sin embargo, cabe subrayar que la investigación basada en una visión más amplia e integral, es relativamente reciente y los aportes generados por esta nueva concepción apenas comienzan a arrojar sus primeros resultados. Asimismo, y no obstante el rápido y creciente interés que ha despertado este nuevo enfoque, debemos reconocer que el peso que aún tiene la “visión dominante” sobre el conjunto de la investigación y, sobre todo, en el diseño y ejecución de estrategias de prevención-mitigación y, en general, de gestión de riesgos y desastres es todavía determinante y no ha podido ser contrarrestado por los nuevos conocimientos generados.
Entre los aportes más significativos que ha hecho la visión alternativa, está el traslado del desastre a la realidad social y su desagregación en una serie de conceptos que operan como componentes y buscan explicar sus causas. Esta precisión conceptual ha permitido hacer aportes teóricos fundamentales tanto para el estudio de los desastres como eventos consumados, como sobre los procesos de riesgo que representan su antesala y expresan las condiciones en las cuales éstos se gestan.
Para la definitiva incursión de las ciencias sociales al estudio de los desastres, al menos en América Latina, fue particularmente importante la publicación de la agenda de investigación social que se discutió para la región latinoamericana en 1992,1 y la cual introdujo por primera vez el análisis de la vulnerabilidad humana, de la organización y la respuesta social frente a los desastres, del impacto y discriminación que éstos ejercen y de algunos mecanismos viables de prevención y mitigación que existen y que operan en los niveles individual y colectivo. A partir de los temas incorporados, se puso énfasis en la influencia que los estilos de crecimiento económico y los procesos urbanos, políticos y sociales tienen en la construcción del riesgo y en la consumación de los desastres, así como el papel que el Estado cumple y debe cumplir en la reducción del riesgo y en la gestión de los desastres. Pero también, por primera vez, se manifestó la necesidad de estudiar a los desastres desde una perspectiva multi e interdisciplinaria, en la que se incorporaran tanto los aportes de las ciencias naturales como de las sociales en una matriz única de conocimiento, superando la sensación de competitividad e incomprensión que en ocasiones rige entre ambas, y dar lugar a la colaboración y el mutuo reforzamiento de la práctica en la gestión de riesgos y desastres.
Esta agenda permitió sistematizar el conocimiento existente y orientar la investigación hacia el desarrollo de un marco teórico-conceptual que pudiera ser aplicado en el diseño de estrategias de gestión. La construcción de este marco teórico-conceptual, se presenta como la base primordial tanto para el estudio de los distintos componentes del desastre como para su gestión, reconociendo que a partir de una clara definición conceptual se podría conocer el origen real de estos eventos y orientar en forma más efectiva acciones de prevención-mitigación.
En particular, la redefinición de conceptos tales como desastre y riesgo ha sido importante, ya que los desastres han cobrado sentido al ser vistos como eventos consumados que no están aislados de su causalidad, sino que por el contrario representan el resultado de un proceso dinámico que se construye paulatinamente bajo potencialidades de riesgo. Si bien en la actualidad, a pesar del conocimiento generado, sigue siendo importante estudiar a los desastres en su manifestación pura, a nuestro juicio las prioridades de la investigación deben cambiar hacia el momento previo a su ocurrencia; i.e. hacia ese proceso dinámico donde se gestan los desastres: el riesgo.
Efectivamente, la investigación sobre riesgo debe convertirse en la panacea de la prevención-mitigación. El estudio del riesgo nos ofrece múltiples oportunidades para entender mejor a los desastres en su ocurrencia, en sus distintas formas de manifestación, en su impacto diferenciado, en sus causas y en sus afectados, pero también en sus posibilidades de recuperación y de evitabilidad hacia el futuro. De aquí que nuestro trabajo se haya centrado en el análisis del riesgo tanto desde su base material (i.e. desde su origen), hasta su manifestación en la práctica, particularmente en un ámbito tan complejo como lo es el contexto urbano. Nuestra intención ha sido, en alguna medida ‘adelantarse’ al futuro y reflexionar sobre una sociedad que parece avanzar sin norte.
2. El riesgo entendido como producto del “desarrollo”.
Tal como hemos visto, en los capítulos I y II, el riesgo aparece como la contradicción principal -la otra cara de la moneda- del desarrollo humano y aún con mayor fuerza, en el contexto de la sociedad moderna.
El concepto de riesgo, designa una fase de desarrollo en el que la sociedad comienza a entrar en conflicto con la naturaleza a partir de los distintos mecanismos que emplea en la transformación de los recursos naturales en bienes para satisfacer las necesidades humanas. Por tanto, el riesgo es consustancial al desarrollo humano y no una cuestión exclusiva de determinadas formaciones sociales. De tal forma, los riesgos (hasta las catástrofes que incluyen las visiones sobre el ocaso del mundo) no son un problema específicamente moderno, sino constatable en todas las culturas y épocas. Sin embargo, la sociedad moderna posee diferentes rasgos específicos, donde, por ejemplo, las amenazas ecológicas, químicas o genéticas son producidas por decisiones y no por procesos meramente naturales. Dicho de otro modo, no pueden ser atribuidos a incontrolables fuerzas naturales, dioses o demonios. El terremoto de Lisboa en 1755 estremeció al mundo, y en ese caso, ante el tribunal de la humanidad no se convocó a los racionalistas, industriales, ingenieros o políticos, como tras el desastre del reactor atómico de Chernobyl, sino a Dios. En la modernidad, nos dice Beck (1996), “a los hombres no se les concede la gracia divina y, por lo mismo, el hecho de que determinadas decisiones desencadenen amenazas duraderas en el mundo, tiene un destacable significado político. Las legitimaciones se resquebrajan. El banquillo de los acusados amenaza a quienes toman las decisiones. Por lo cual, esta cabeza de Jano atemoriza a una clase política siempre en el filo de la crítica, ya que la misma clase política que debería velar por el bienestar y el orden, solapa e incurre en la implantación de riesgos en el mundo y en la minimización de su importancia”.
Este es el a priori histórico de la sociedad del riesgo y el a priori que diferencia a la sociedad moderna de otras épocas precedentes en el tiempo. La dinámica de cambio que se establece en la sociedad industrial -o sociedad moderna- genera una producción de riesgos de distintos órdenes que escapan, cada vez en mayor proporción, a las instituciones de control y protección creadas por la propia sociedad. Aunque también ocurre que estas instituciones no tienen la disposición de dominar la posibilidad de autodestrucción y autoamenaza dependientes de sus propias decisiones, o no tienen la pretensión de dominar la incertidumbre que disponen sobre el mundo.
Es claro que con el desarrollo de la sociedad capitalista, las amenazas ‘provocadas’ o ‘socialmente construidas’ ocupan un lugar predominante, al igual que la vulnerabilidad producida por la exclusión, la diferenciación de clases y, en general, la irracionalidad intrínseca en los distintos modelos de acumulación. De tal manera, que el riesgo en la sociedad capitalista aparece como su causa más inmediata, al tiempo que plantea la autolimitación del propio “desarrollo” al convertirse en uno de sus efectos más nocivos que ponen en peligro no sólo la vida, sino la continuidad del propio modelo mediante un impacto creciente de su manifestación más inmediata: los desastres. Sin embargo, frente a este efecto la sociedad capitalista asume convenientemente una posición conservadora al no confrontar los fundamentos y límites de su propio modelo, al no reflexionar sobre sus efectos y privilegiando una política continuista. Bajo el aparente consenso sobre el progreso, se hace abstracción del riesgo; y a través de esta abstracción del riesgo, la sociedad moderna surge y se realiza.2
En este sentido, en la época moderna la construcción del riesgo encuentra su origen y se reproduce a partir de determinados aspectos que son propios de esta etapa de desarrollo.
Primero. A partir de la relación que se establece al interior de la estructura económica entre desarrollo de fuerzas productivas y relaciones sociales de producción -o dicho de otra manera, a partir de la relación entre sociedad y naturaleza- y sobre la cual se constituye como tal la sociedad. Específicamente en la sociedad capitalista, la utilización que se hace de las fuerzas productivas contribuye a que los cimientos sobre los que se levanta esta sociedad se deterioren y se disuelvan en el transcurso de su desarrollo. Las fuerzas productivas se convierten en un elemento depredador del medio ambiente por su utilización irracional agudizando el riesgo, a partir de la construcción de nuevas amenazas y la agudización de las ya existentes. Pero también por el lado de las relaciones sociales que se establecen, se contribuye a acrecentar la vulnerabilidad de la población frente a las amenazas, en términos del debilitamiento de su capacidad de resistencia y de las posibilidades de recuperación cuando éstas se han manifestado en desastres de distintas magnitudes.
Segundo. La contradicción que existe entre agentes generadores de riesgo y los actores sobre los cuales se distribuyen sus efectos. Hemos mencionado en el capítulo II los aspectos principales de esta contradicción, donde son los propietarios del capital, bajo la forma de grandes corporaciones transnacionales, los que hacen ese uso indiscriminado de las fuerzas productivas, mediante la sobreexplotación de los recursos naturales, con un afán de obtención de beneficio a corto plazo, y sin importar los daños o efectos de largo plazo que esa sobreexplotación tiene sobre los ecosistemas locales e incluso extra-territoriales. Pero también hemos mencionado la forma en que los procesos de riesgo se construyen a partir de iniciativas individuales o colectivas, o de las normas, usos y costumbres comunitarias que muchas veces transgreden la normatividad establecida por el Estado o por los propios mecanismos formales de regulación mercantil. En este sentido, hemos hablado de una ‘privatización’ en la construcción del riesgo. Sin embargo, cuando nos referimos a la distribución de los daños o los efectos que este proceso tiene, vemos que éstos se distribuyen colectivamente, afectando al conjunto de la población. También, este aspecto se refiere al papel que juega el Estado al operar como facilitador y legitimador de los riesgos consustanciales a la producción de bienes, a la alta tecnología atómica y química, a la investigación genética, a la amenaza medioambiental, a las operaciones militares de alto nivel, y, fundamentalmente, a la progresiva pauperización de la humanidad provocada por la sociedad capitalista (Beck, 1996; Giddens, 1996).
Tercero. Tiene que ver con la relación que la sociedad establece frente a las amenazas y vulnerabilidades provocadas por su desenvolvimiento, las cuales desbordan los fundamentos de las representaciones sociales respecto a la seguridad. Normalmente, esto en parte se origina por un problema de decisión política en el cual se tienden a ‘encubrir’ los riesgos existentes, ya que su concientización por parte de la sociedad puede llegar a afectar la base sobre la que se sustenta el orden social vigente. Pero en otro sentido, también tiene que ver con la aparente ‘invisibilidad’ del riesgo como tal. Si bien es cierto que existen riesgos aún desconocidos, también lo es el hecho de que la mayoría de ellos han sido calculados de antemano y son convenientemente ocultados o soslayados. Su existencia y potencial destructivo, sólo se hace visible cuando éstos ya se han manifestado en desastres. Con ello, se obstaculizan los mecanismos de concientización a priori y se neutralizan los mecanismos ex-post. Cuando ocurre un desastre, en el campo de la acción rara vez se cuestiona sobre sus causas y los esfuerzos se centran en un rápido retorno a la “normalidad”, comúnmente tomando como esquema las condiciones pre-existentes sin considerar que éstas operaron como facilitadoras en la construcción del riesgo. Son realmente muy pocas las experiencias de desastres ocurridos, donde se cuestionan de fondo los factores causantes del desastre y en las que se traten de implementar medidas que eviten la ocurrencia de futuros desastres, o más precisamente que tengan como objetivo reducir las condiciones de riesgo.
Cuarto. Otro elemento es la percepción del riesgo. Unos no ven los riesgos pensando que nada pueden hacer directamente para cambiarlos. Otros no los ven porque esto sería cuestionar las decisiones tomadas. Otros sencillamente los ignoran. Sin embargo, quienes los ignoran, ignoran también que al menos amenazas conocidas pueden reducirse modificando determinadas decisiones. ¿Cuál es el umbral del desastre por el que no convencen los cálculos económicos? ¿Qué cuenta como desastre?. Se trata de una cuestión que se responde de manera más bien dispar desde la posición del causante o del afectado. Es muy diferente para los pobres y para los ricos, para los dependientes o independientes, para quienes toman las decisiones que resultan en riesgos y para quienes sin elección tienen que asumir esas decisiones y, con ellas, el riesgo. Además, hay que destacar algo decisivo: con los riesgos se oscurece el horizonte. Y esto porque los riesgos proclaman lo que no se debe hacer, pero no lo que hay que hacer, ni quién debe asumir la responsabilidad de tomar las decisiones.
Quinto. Apunta al marcado deterioro, descomposición y atomización del sentido colectivo y la inexistencia o desarticulación de grupos que pueden influir sobre la toma de decisiones. La sociedad capitalista y, particularmente, la época reciente, se caracteriza por la ‘individualización’ de la sociedad, donde cada quien se hace cargo de sus propios problemas. La colectividad, bajo la forma de comunidad, organización social civil o gremial tiende a desaparecer en un esquema de permanente enfrentamiento, de desgaste continuo, e incluso de represión que se instrumenta por parte de los grupos políticos y económicos dominantes. Esto limita la posibilidad de asumir problemas en forma colectiva y, por tanto, buscar mecanismos también colectivos para su resolución. La capacidad de las organizaciones sociales o comunales para convertirse en ‘problema’ frente a los grupos de poder se reduce considerablemente y más aún en una época de aparente globalización donde los límites geográficos, políticos, económicos y sociales se borran y se tiende a privilegiar lo macro. Los proyectos nacionales se subordinan a una lógica mundial donde pocos países caben; lo local desaparece frente a la concepción de grandes regiones económicas; las pequeñas comunidades, pueblos y aún ciudades de poca envergadura, sucumben frente a la importancia de las grandes metrópolis o megalópolis; y las ancestrales culturas autóctonas se sumergen en una neocultura impuesta ‘desde fuera’ que poco o nada tiene que ver con su realidad y formas de vida. En síntesis, se vive en una realidad “virtual” donde nadie sabe a ciencia cierta quién es o qué lugar ocupa en esta nueva sociedad.
Sexto. En la sociedad moderna prevalece una doble concepción del riesgo. En primer lugar, aquella donde el riesgo es conocido (o estimado), pero se decide asumirlo en función de determinados intereses y a cambio de los beneficios que esta decisión puede traer. En segundo lugar, predominan las figuras de la ambigüedad y la incertidumbre y, por lo tanto, los riesgos se determinan como consecuencias imprevisibles y desprovistas de responsabilidad alguna. En el caso, por ejemplo, de las consecuencias de una posible catástrofe atómica, nada ni nadie es ajeno a ellas. Esto significa, por el contrario, que bajo esta amenaza todos fungen como afectados y participantes y, por tanto, pueden aparecer como autorresponsables. Pero en la realidad nadie asume la responsabilidad, sino en su papel de crítico: los expertos en seguros contradicen (sin pretenderlo) a los ingenieros en seguridad; éstos diagnostican riesgo “aceptable”; aquellos mantienen que nada es seguro; los expertos son relativizados y destronados por los contraexpertos; los políticos topan con la oposición de las iniciativas ciudadanas; la estructura industrial con el boicot de consumidores movilizados y organizados; las administraciones son criticadas por grupos de autoayuda. Sin embargo, este encubrimiento consciente o inconsciente de responsables impide esclarecer qué sectores son los que están generando el riesgo y cuáles los afectados. Pero también impide ver que los sectores generadores de riesgo pueden ser criticados, controlados y corregidos por quienes sufren sus efectos nocivos. La cuestión del riesgo, escinde familias, grupos de profesionales especializados en el sector químico, hasta gerentes de sociedades privadas, y en muchas ocasiones, también es capaz de dividir a uno mismo: lo que la cabeza quiere y la lengua dice, la mano se niega a hacer.
Séptimo. En el mundo capitalista se agudiza el riesgo, pero paradójicamente cada vez se encuentran menos mecanismos de contención de los efectos de los desastres, incluso para las clases dominantes y medias. En el caso de los seguros, a los riesgos que no se pueden asegurar se añaden en la época más reciente los que sí se pueden asegurar pero que no son calculables, y los cuales han conducido a la ruina a un número considerable de compañías aseguradoras. Por ejemplo, el mundo internacional de seguros experimenta las consecuencias desoladoras del efecto invernadero. Este favorece las sequías y la intensidad de los ciclones que, como en el estado de Florida en 1992, causaron desperfectos por valor de más de 20 mil millones de dólares. Nueve compañías de seguros quebraron a causa de estos ciclones en Florida y en Hawai, según Greenpeace. La consecuencia es que estas compañías ya no aseguran este tipo de riesgos, o lo hacen con primas sumamente elevadas. Tal es así, que un número considerable de propietarios de casas no encuentra en determinados lugares de Estados Unidos ningún seguro de protección accesible que se haga cargo de ellos. Otro caso similar ocurre con los cultivos de temporal. Al menos en México, éstos no son asegurables y el riesgo por cambios climáticos extremos tiene que ser asumido por completo por los mismos agricultores.
3. El riesgo en el paradigma de la nueva “revolución urbana”.
Sin duda el reflejo más importante de la sociedad “moderna”, es la emergencia de grandes y pequeñas ciudades que concentran riqueza, pero también un sinnúmero de problemas y efectos nocivos. La urbanización es lo que en buena medida ha caracterizado a la era capitalista. Sin embargo, cuando hablamos de lo urbano se nos presenta una nueva disyuntiva entre “desarrollo” y riesgo.
En el capítulo II, hemos hablado de la importancia que adquiere la ciudad en la época moderna como espacio de producción y reproducción del capital. También hemos abordado la forma en que la conformación del espacio urbano afecta y transforma al medio físico, reduciendo su capacidad de adaptación natural a los cambios impuestos por la sociedad y por la necesidad de adecuar ese espacio a las exigencias de los distintos modelos económicos. Con esto, el espacio urbano se ha convertido en una caja de Pandora cargada de amenazas que se manifiestan aparentemente en forma “sorpresiva”, pero que en realidad resultan ser las consecuencias “naturales” de la forma en que se socializa a la naturaleza en este tipo de espacios: crecimiento físico y poblacional incontrolado; una fuerte presión que la sociedad ejerce sobre los recursos naturales; transformación masiva de los ecosistemas locales; y la incorporación de tecnologías y procesos productivos peligrosos, incluida la susceptibilidad de fallas en los sistemas de seguridad. En otras palabras, las amenazas son el costo que la naturaleza cobra a la sociedad; y en el contexto de los espacios urbanos, más que en cualquier otro lugar, las amenazas producidas adquieren un carácter más social que natural. En consecuencia, los desastres en las ciudades son cada vez menos naturales.
Pero en este contexto, la vulnerabilidad también juega un papel fundamental. En la ciudad ésta se expresa en la gran cantidad de elementos expuestos (tanto materiales como humanos), en grandes masas de población asentadas en zona de amenazas, en el deterioro o formas inadecuadas de muchas construcciones, en hacinamiento, pobreza y marginalidad, en la desaparición de la identidad comunitaria, en la pérdida de memoria colectiva sobre desastres ocurridos, en el desconocimiento del medio ambiente que tienen poblaciones recién migradas, etc.
En la ciudad, ambos factores (amenaza y vulnerabilidad) se potencian y se combinan peligrosamente dando lugar a un incremento sustancial de los niveles de riesgo y a su materialización en múltiples desastres de distintas magnitudes.
La ciudad es quizá el espacio donde se rompen con mayor fuerza los límites de la racionalidad. Donde el desarrollo de las fuerzas productivas, por sus formas de utilización, encuentra las condiciones propicias para convertirse en una fuerza impulsora del crecimiento económico, pero también para convertirse en un mecanismo de depredación de los recursos naturales y de generación de nuevas amenazas o de agudización de las existentes, así como de la concentración de vulnerabilidades de distinto tipo.
Ciudades como la de México son el ejemplo más claro de las contradicciones entre espacio y crecimiento poblacional; entre crecimiento económico e inestabilidad ambiental; entre “desarrollo” y riesgo. Pero también este tipo de ciudades pueden ser vistas como una ojeada hacia el futuro que aguarda a muchas ciudades de países subdesarrollados, y esto no sólo para las grandes metrópolis, sino fundamentalmente para la gran cantidad de ciudades pequeñas y medianas que han emergido en las últimas décadas y que presentan una marcada tendencia hacia la descomposición acelerada que ya caracteriza a las megalópolis tercermundistas. Hoy sin duda los problemas de gestión de las ciudades son sumamente severos: carencia de servicios, contaminación, tráfico, incremento de los asentamientos marginales, déficit de vivienda, pobreza, crisis económica, etc. Sin embargo, no son estos elementos, sino el incremento en el número de desastres y principalmente en los niveles de riesgo que aún no se han manifestado, los que ya desde hoy están poniendo en cuestionamiento la viabilidad de estas ciudades bajo los esquemas convencionales de crecimiento.
La incorporación de las ciudades de países subdesarrollados a los nuevos estilos de crecimiento es cada vez más lenta y sus efectos más agudos. En términos generales, podríamos decir que se está produciendo una (de)construcción de estas ciudades. Es decir, está en marcha un proceso donde el límite de crecimiento se ha salido de control y donde la urbanización acelerada y caótica, así como los efectos colaterales que de esto se derivan impulsan la balanza hacia el lado de las desventajas, sobrepasando -por mucho- las ventajas que originalmente otorgó la concentración de la actividad económica. Más alarmante aún resulta el hecho de que este deterioro de las ciudades de los países subdesarrollados no ha frenado el proceso de urbanización, sino que, por el contrario, ha tendido a acelerarlo. Hoy en día -también lo hemos mencionado ya- la urbanización es un proceso irreversible a nivel mundial, y estos niveles están creciendo más rápido en los países subdesarrollados.
Adicionalmente, en los países subdesarrollados se está presentando un fenómeno con doble efecto como consecuencia de la urbanización. Por una parte, un elevado porcentaje de la población en estos países se localiza en muy pocos centros urbanos de gran tamaño;3 y por la otra, gran parte de la población restante se está concentrando en un gran número de ciudades medias y pequeñas que, bajo contadas excepciones, están creciendo vertiginosamente y con la misma velocidad han ido acumulando severos problemas tanto ambientales como físicos y sociales. En contrapartida, en los países desarrollados se presenta un fenómeno inverso, donde la población se está dispersando en un mayor número de centros urbanos. Las grandes ciudades o megalópolis tienden a crecer más lentamente e incluso en algunos casos a reducir su población, mientras que las ciudades pequeñas y medianas lo están haciendo en forma más ordenada y en mejores condiciones de equipamiento. Este es el contexto general y las condiciones que imperan hoy en día.
Es claro que este proceso y las modalidades de urbanización están incrementando el riesgo de manera acelerada en los países subdesarrollados y trasladándose al ámbito urbano. El problema, sin embargo, radica en que en la actualidad, y al menos en el corto plazo, no se visualiza un cambio radical que pueda reducir el riesgo o al menos contenerlo en las ciudades tercermundistas. Por el contrario, las predicciones que se han hecho acerca del futuro de las ciudades nos pintan un panorama poco alentador.
Apuntemos tan sólo algunos aspectos que sustentan dichas predicciones.
Como hemos visto, durante los años ochenta y principios de los noventa, la economía mundial experimentó una serie de ajustes estructurales que han cambiado la configuración de las ciudades y definido nuevas condiciones para su transformación en los primeros años del siglo XXI. Muchos especialistas en el tema han dado en llamar al momento actual como la época de la nueva “revolución urbana”. Sin embargo, tomando en cuenta indicadores como el incremento acelerado en los niveles de urbanización, la globalización de los mercados y el nuevo papel que las ciudades están jugando en el círculo de la acumulación mundial ¿podemos afirmar que efectivamente estamos en los umbrales de una nueva revolución4 urbana?
Antes de responder a esta interrogante, pongamos sobre la mesa algunas consideraciones básicas.
Estos elementos nos indican que las condiciones actuales no están actuando como fuerza motriz o de impulso para un crecimiento económico que en sentido estricto ‘revolucione’ los patrones de urbanización existente, al punto de modificarlos e impulsar formas urbanas más desarrolladas. Por el contrario, todo pareciera indicar que más que de una revolución se podría estar en los umbrales de una (des)revolución o retro-revolución urbana que se da a partir de un reacomodo de las ciudades a escala internacional y una redefinición del papel que éstas están jugando y jugarán en el circuito de la acumulación mundial. El nuevo paradigma tecno-económico se basa en el desarrollo de los sistemas de información y de alta tecnología como la cibernética, la genética, el sector nuclear, la industria química, etc., lo cual sin duda puede impulsar el crecimiento económico. Sin embargo, este paradigma ha adoptado como condición de su desarrollo la globalización de los mercados y la apertura indiscriminada de las economías nacionales. La transnacionalización no sólo impacta sobre los mercados y el sector empresarial, sino que se extiende a la producción del desarrollo tecnológico, las instituciones académicas y de investigación, el manejo de información, y también a los estados y los gobiernos, conformando verdaderos bloques de poder económico y político.5 Como resultado, la tendencia apunta también hacia la desaparición de los estados-naciones que en otras épocas sirvieron de contenedores y ‘protectores’ de las economías nacionales, permitiendo la conformación de una base productiva propia y, con ello, la generación de condiciones para un crecimiento económico más estable, o al menos en condiciones menos desfavorables. El modelo económico, basado en la globalización y la apertura indiscriminada de las economías, necesariamente ha impactado también sobre las ciudades, donde los efectos nocivos ya se han comenzado a sentir desde hace varias décadas.
El desarrollo de los sectores productivos basados en la industrialización -que dio lugar a la conformación, consolidación y crecimiento de las ciudades- está hoy en día en proceso de desmantelamiento. Con ello, se ha desmantelado también el sustento de las economías urbanas y, por tanto, se está agotando la posibilidad de los centros urbanos de permanecer como conductores del desarrollo de las economías nacionales. Las ciudades siguen operando como los grandes mercados del mundo, pero han perdido su potencial como polos de atracción de inversiones productivas permanentes y estables. Lo que las caracteriza hoy en día es el crecimiento del sector terciario y la proliferación de instituciones financieras. Sin embargo, ninguna de estas dos actividades puede servir de base para un crecimiento económico sustentable.
La globalización no ha creado nuevos polos de desarrollo, sino que ha redefinido los existentes mediante un proceso de corte darwiniano de selección natural, donde sobreviven únicamente los más fuertes. De más está decir que estos polos de desarrollo excluyen a los países atrasados, que al no poder competir con las economías desarrolladas son abandonados a su suerte. Con las ciudades está ocurriendo un proceso similar. Ya desde hoy se perfila una especie de ‘oligopolización urbana’, donde sólo algunas pocas ciudades se están desarrollando y beneficiándose a costa del resto. Las otras ciudades -las de los países subdesarrollados- no han logrado insertarse en la nueva lógica del capital y, por tanto, no han sido incluidas sino como herederas de los efectos más nocivos del modelo de acumulación. Estas, se están convirtiendo rápidamente en el gran ‘basurero’ de los vicios neoliberales.
Aquí también se refleja el mito del “dejar hacer” y la idea de que existe plena libertad. Lo que basta es ser competitivo, dicen algunos “especialistas” y entrar a la era de la “globalización”. Sin embargo, qué ciudad del tercer mundo puede competir con Nueva York, Tokyo o Londres (las llamadas ciudades globales que están a la vanguardia). Las ciudades del tercer mundo están, desde hace varias décadas, sumidas en una profunda crisis económica y un acelerado proceso de descomposición, y esta espiral de estancamiento está mostrando una sombra negra sobre la inmediata recuperación de las ciudades en estos países. En consecuencia, su integración se hace cada vez más difícil y particularmente en una fase donde la competencia es más salvaje que en otras etapas del capitalismo.
Cuadro
IV-1 DISTRIBUCION
DE LOS 100 PRINCIPALES BANCOS Y
FIRMAS AFIANZADORAS INTERNACIONALES EN
NUEVA YORK, TOKYO Y LONDRES Activos Capital Ingreso
Neto Instituciones (%
del Total Mundial) 100
principales bancos Tokyo 30 36.5 45.6 20.0 Nueva
York 12 8.6 8.8 20.8 Londres 5 4.2 5.7 13.2 TOTAL 47 49.3 60.1 62.3 25
principales
firmas
afianzadoras Tokyo 8 29.6 42.9 72.6 Nueva
York 12 58.6 50.0 22.0 Londres 4 11.1 4.9 2.8 TOTAL 24 99.3 97.8 97.5 Fuente:
Sassen, S. (1991).
Cuadro
IV-2 LOCALIZACION
DE LAS CASAS MATRICES DE
LAS PRINCIPALES FIRMAS
TRANSNACIONALES Ciudad No.
de Firmas 1.
Nueva York 59 2.
Londres 37 3.
Tokyo 34 4.
París 26 5.
Chicago 18 6.
Essen 18 7.
Osaka 15 8.
Los Angeles 14 9.
Houston 11 10.
Pittsburgh 10 11.
Hamburgo 10 12.
Dallas 9 13.
St. Louis 8 14.
Detroit 7 15.
Toronto 7 16.
Frankfurt 7 17.
Minneapolis 7 Fuente:
Hall, P. (1996).
Bajo esta perspectiva, es claro que de no haber un cambio en la política económica mundial, sobrevendrá una crisis de magnitudes incalculables y en el ámbito urbano un derrumbe generalizado en el tercer mundo. Hoy en día los incontables problemas que sufren las ciudades son síntomas de la descomposición que se vive a consecuencia de un modelo altamente excluyente. Sin embargo, no es de esperar que la iniciativa surja desde los países subdesarrollados. Su gran tragedia es llegar siempre tarde a la historia. La industrialización y la producción en masa de bienes manufacturados tardaron casi medio siglo en llegar al tercer mundo. Los países subdesarrollados arribaron al neoliberalismo cuando en los Estados Unidos y los países desarrollados de Europa y Asia ya se comenzaban a sentir los efectos nocivos del modelo. En la actualidad, cuando el propio Banco Mundial reconoce que el modelo neoliberal es altamente excluyente, polarizador y generador de pobreza y no de crecimiento económico,6 los presidentes al menos de los grandes países de América Latina se ostentan como grandes defensores del modelo neoliberal como única vía para salvar a sus países de la crisis y continúan obstinados en defenderlo por encima de los intereses de las mayorías. Esto en cuanto al crecimiento económico. En cuanto a las crisis, paradójicamente son los primeros en llegar. 4. El camino hacia nuevas formas de reducción del riesgo. En el marco de este desolador panorama, dos preguntas se nos imponen como obligadas: ¿Cuáles son las opciones para reducir, o al menos para contener, los niveles de riesgo existentes? ¿Qué hacer frente a la incertidumbre e incontrolabilidad producida por una sociedad que pareciera haber perdido el rumbo? De entrada el problema planteado se nos presenta explosivo, porque cualquier solución significa un cuestionamiento profundo de las causas del riesgo y un rompimiento con el “orden” establecido. Significa también transformaciones radicales que conduzcan al reencuentro de la sociedad con lo racional. Quién y cómo lo hará, es la cuestión a debatir. Actualmente, las transformaciones radicales no se visualizan en el corto plazo y por otro lado, tampoco parecen existir organizaciones capaces de tomar decisiones que propicien un cambio sustancial en los procesos actuales. Ya hemos planteado en el Capítulo II la contradicción que existe entre agentes generadores y agentes reguladores del riesgo, y también hemos mencionado que es el Estado el que históricamente se ha asumido como vértice en la gestión de riesgos y desastres. Y efectivamente, desde nuestro punto de vista es el Estado el único capaz de influir en los procesos de construcción de riesgo, identificando responsables directos y estableciendo medidas de control. El riesgo no es una cuestión aislada de la vida social; es un elemento intrínseco a ella y por tanto le compete. Su reducción, sin embargo, implica un cuestionamiento crítico a las formas y estilos de crecimiento que favorecen intereses particulares y minoritarios. Implica, también, enfrentar intereses privados en favor de beneficios colectivos. La cuestión es, sin embargo, que en la actualidad ese Estado no parece estar dispuesto a hacerlo; en cierta medida, por la pérdida de su capacidad rectora en la conducción de políticas económicas globales, pero también por una actitud complaciente, entreguista y de subordinación frente a los dueños del gran capital o los organismos financieros internacionales.
Por tanto, en el contexto del modelo neoliberal la reducción del riesgo tiende a complejizarse. Con la eliminación de la intervención estatal en la planeación económica, se ha perdido también la posibilidad de regular los procesos que contribuyen al incremento del riesgo, tanto por el lado de las amenazas como por el lado de la vulnerabilidad. Las políticas de protección a los recursos naturales (establecimiento de áreas protegidas, protección de especies, etc.), las políticas ambientales tendientes a controlar y reducir la emisión de contaminantes (en aire, suelo y agua) y los intentos de regulación de los patrones de ocupación del suelo se traducen en leyes y decretos que se ven rebasados por la lógica económica. Por su parte, las políticas de desarrollo social, que deberían contribuir a la reducción de la vulnerabilidad, resultan insuficientes para contener los efectos negativos que el modelo de acumulación tiene sobre el nivel de vida de amplias capas de la población; y, sobre todo en un contexto de cada vez más frecuentes y severas crisis económicas que obligan a la contracción del gasto público. Es por eso también que en la época actual, el criterio asistencialista como forma predominante en la gestión de los desastres y la función intimidatoria de los cuerpos militares frente a la organización social, adquieren mayor relevancia dada la poca capacidad que se tiene para incidir sobre los procesos de riesgo. Efectivamente, el Estado asume el rol de regulador de los efectos nocivos del sistema económico en un horizonte que prevé nuevas tormentas. Se ha demostrado ampliamente que los procesos de riesgo se han exacerbado produciendo un mayor número de desastres, cuyo costo e impacto se incrementan día con día al punto de que en muchas ocasiones esto ha representado severos descalabros a las economías nacionales e incluso regionales.7 Asimismo, los niveles de riesgo existentes -sin contar las tendencias a la alza que se producirán en los próximos años de continuar con el esquema actual- prevén la ocurrencia de desastres de mayor intensidad.
A pesar del negro panorama, y a pesar de que la realidad ha mostrado en muchas ocasiones la contundencia de los desastres, hasta ahora los grandes potentados que deciden la suerte del mundo han asumido una actitud desenfadada frente a esta problemática, al tiempo en que parecen ignorar las consecuencias que en el futuro traerá una política continuista. En esto, hay que subrayarlo, el Estado ha asumido una actitud de “cómplice”, legitimando y reproduciendo el esquema dominante. Así, en lugar de reconocer los efectos nocivos del modelo y modificarlo, se ha hecho cargo de los desastres rehabilitando, reconstruyendo, rescatando muertos y heridos, atendiendo víctimas y, también, en muchos casos indemnizando y asumiendo una parte importante de su costo económico.8 Sin embargo, y no obstante el elevado costo que anualmente se tiene que cubrir por concepto de atención, rehabilitación y reconstrucción, el Estado no cuestiona, no reconoce y tampoco actúa para reducir los niveles de riesgo. ¿Por qué?
Al igual que en muchas otras cuestiones, la explicación se encuentra en las necesidades del modelo económico y en la protección de los intereses de las clases dominantes. Reducir las amenazas, al menos aquellas en las que su generación tiene un elevado componente social (socio-naturales, antrópicas y tecnológicas), implica actuar sobre los agentes facilitadores. Para esto, sería necesario comenzar por: a. Proteger los recursos naturales y reducir la degradación de los ecosistemas mediante políticas integrales de explotación controlada; b. Establecer controles rigurosos al uso de tecnología y de sustancias altamente peligrosas y contaminantes, mediante la regulación de emisiones y desechos de las industrias que utilizan en sus procesos productivos estas sustancias; c. Implementar controles de alta seguridad en procesos productivos peligrosos como plantas nucleares, industrias químicas, etc.; d. Planificar la producción sobre bases racionales y no dejar a las libres fuerzas del mercado los criterios de socialización de la naturaleza; e. Regular la existencia en el mercado de productos que deterioran el medio ambiente y cuyo desecho no es biodegradable; f. Destinar mayores recursos a la investigación para la sustitución de productos y sustancias contaminantes; g. Establecer mecanismos de control para la ocupación del espacio; h. Hacer efectivas las políticas de planeación urbana; h. Regular la utilización de recursos naturales como el agua.
En este sentido, una forma “realista” de detener la destrucción del medio ambiente y con ello frenar la generación y agudización de amenazas, sería asumir acuerdos internacionales de protección del medio ambiente que sean verdaderamente efectivos y rebasen intenciones puramente burocráticas como las plasmadas en la Agenda 21 (Naciones Unidas, 1992). A nivel internacional es necesario imponer un auto-control a la destrucción masiva de los ecosistemas, pero a nivel nacional también es importante que los estados asuman la responsabilidad de proteger sus recursos. Resulta sorprendente que los recursos naturales, sobre los cuales se basa la economía y la propia existencia de la humanidad, no se contabilicen como parte del patrimonio de los países. Un buen principio para revertir esto, sería la incorporación de los recursos naturales a las Cuentas Nacionales.
Por el lado de la vulnerabilidad, sería necesario como principio: a. Definir políticas económicas verdaderamente incluyentes que eleven radicalmente los niveles de vida de la población (la simple instrumentación de programas sociales se ha demostrado ampliamente que es insuficiente); b. Reorientar el modelo de reproducción hacia la recuperación y consolidación de la base productiva, con criterios regionales y no centralizados; c. Generar fuentes de empleo permanentes y opciones económicas locales seguras que reduzcan la migración, recuperen el arraigo y los valores culturales y fortalezcan la base comunitaria como forma de organización; d. Incluir en los programas de educación formal la protección al ambiente y el riesgo; e. Promover formas de educación-capacitación para la población sobre formas integrales de desarrollo, donde el riesgo aparezca como componente integral de políticas de desarrollo amplias y no sólo de crecimiento económico.
Los organismos internacionales, los estados y los sectores empresariales mundiales deben tomar conciencia real del riesgo y la potencialidad de ocurrencia de desastres futuros. Pero también deben estar conscientes de que una parte importante para reducir los altos niveles de vulnerabilidad que sufre la población hoy en día, consiste en revertir la extrema exclusión, combatir la pobreza y ofrecer alternativas económicas a las poblaciones marginales. Evidentemente, no es de esperar que en ese proceso de concientización intervenga el espíritu humanitario y el bienestar social, pero al menos debería ser considerado el creciente impacto económico que están mostrando los desastres ocurridos recientemente y la posibilidad también real de que éste alcance magnitudes incalculables en el futuro, poniendo incluso en cuestionamiento la propia existencia de las formas que sustentan la reproducción del capital.
Finalmente, con relación a la prevención-mitigación efectivas, sería necesario: a. Reconocer el verdadero origen del riesgo y, en consecuencia, de los desastres; b. Crear formas de organización institucional con fuerza suficiente para incidir en los procesos económicos y políticos; c. Cuestionar a los actores generadores de riesgo, regular sus actividades y hacerlos responsables directos de sus efectos; d. Establecer políticas integrales que no sólo tengan que ver con la atención de las emergencias, sino con aspectos de tipo económico, político y social. Los llamados “Sistemas Nacionales”, son organismos que en alguna medida pueden contribuir a un manejo más eficiente de las emergencias causadas por los desastres y sin duda su fortalecimiento es importante. Sin embargo, éstos no pueden ser considerados, en ningún caso, como punta de lanza de una política de prevención-mitigación. Los Sistemas no tienen la capacidad de tomar decisiones, ni de incidir en procesos que reduzcan el riesgo. Esto debe implementarse desde las cúpulas internacionales y a los niveles más altos de gobierno, como parte de una política integral de desarrollo. Todas estas medidas efectivamente lesionan los intereses de la clase dominante y su adopción enfrentaría a los sectores económicos con los grupos de poder. Los organismos financieros internacionales, simplemente imponen sus políticas económicas y se deslindan de la responsabilidad sobre los efectos que esto puede traer en cada país. Por otra parte, el Estado no está dispuesto a los enfrentamientos, ni a perder su posición frente a la burguesía, y, por tanto, tampoco está dispuesto a abandonar su rol como simple espectador y “reparador de daños” en casos de desastres, asumiendo un papel central como conductor de procesos de reducción de riesgo.
Esto ha sido claro en las últimas décadas, donde son las organizaciones sociales y la misma población las que se han hecho cargo de sus propios desastres. Muchas incitativas han surgido para tratar de contener el impacto nocivo que estos eventos tienen sobre la población, pero también la mayoría de ellas han tratado de luchar contra la corriente y terminado por naufragar en un mar sin fin. En los esfuerzos de reducción del riesgo a iniciativa de la población, el Estado “brilla por su ausencia” y, cuando existen, son muy pocos los apoyos que reciben por parte de los organismos gubernamentales, quienes parecen estar más preocupados por ‘ocultar’ los riesgos y por implementar medidas que tiendan a obstaculizar cualquier esfuerzo de organización social, que por cumplir con su responsabilidad de buscar un beneficio social.
Si hemos de decirlo en pocas palabras, desde nuestro punto de vista, en la actualidad existen muy pocas posibilidades para reducir o contener el riesgo existente. Los desastres seguirán ocurriendo en forma creciente e impactando también crecientemente a la población. Nadie parece querer hacerse cargo de esta problemática. El capital privado la ignora, el Estado la elude y la población apenas comienza a tomar conciencia de ella.
En el futuro, es muy probable que sea la propia sociedad la que tenga que tomar la iniciativa. Sin embargo, para lograr cambios verdaderamente sustanciales es necesario que esa sociedad primero se sepa ver, reflexione y posteriormente se convierta en tema y problema para sí misma. Sólo así, podrá comenzar a ser responsable de su destino. 1 Nos referimos a la Agenda de Investigación que se definió durante la conformación de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina (LA RED), la cual fue publicada y traducida a varios idiomas para su difusión en todo el mundo (LA RED, 1993). 2 El ejemplo más contundente es el deterioro ecológico en el antiguo bloque del Este, deterioro consolidado con la negación y satanización de la cuestión ecológica. La idea de que la temática medioambiental es un problema suntuoso, que desaparece con la situación de crisis económica, precisamente facilita la prolongación y perdurabilidad de los daños y de la vigencia de las cuestiones ecológicas. Pensar que en Europa, después de la superación de la antítesis este-oeste, hay urgencias más apremiantes –construcción de carreteras y de amenazantes industrias químicas-, es puro cinismo, ya que así se minimizan los desperfectos y deterioros, los cuales también se producen con la intensificación del crecimiento económico. Para la compleja relación de la situación amenaza y su concientización social, véase Beck (1996). 3 Por ejemplo, el caso de Lima y Buenos Aires que concentran poco más del 40% de la población total del Perú y Argentina respectivamente; Sao Paulo y Río de Janeiro que entre ambas concentran alrededor del 24% de la población total de Brasil; Ciudad de México con el 18%; o casos extremos como las megalópolis africanas y asiáticas. Entre las primeras sobresale El Cairo con el 34%; y en las segundas Bangkok con el 54%, Dacca con el 35%, Manila con el 31% y Seúl con el 33% (ver Capítulo III). 4 Entendiendo por revolución un proceso de transformación radical que busca destruir las bases de esquemas establecidos y sentar nuevas bases para formas más evolucionadas. 5 Sobre este último aspecto cabe resaltar la conformación de bloques bajo la modalidad de tratados multilaterales de comercio (TLC, Mercosur, etc.) y otros de integración territorial más amplios como la Comunidad Europea o los tratados entre los países asiáticos. 6 En este sentido, recientemente el presidente del Banco Mundial hacía declaraciones en torno al modelo neoliberal, reconociendo que se trataba de un modelo altamente excluyente y generador de pobreza que no había sido capaz de generar un crecimiento económico amplio y sostenible (La jornada, septiembre 22 de 1998). Ver también el Informe Mundial sobre Desarrollo Social 2000, publicado recientemente por el Banco Mundial. 7 Para ejemplo, baste ver el costo de reconstrucción que significó para la región centroamericana el desastre causado por el huracán Mitch, y el cual la CEPAL estimó en cerca de 6 mil millones de dólares. Sobre su impacto a largo plazo, el presidente de Honduras, Carlos Flores, después de Mitch, destacó que el huracán había echado atrás el desarrollo del país entre 30 y 50 años. 8 Sobre esta idea, es particularmente curiosa la declaración que hicieron algunos mandatarios centroamericanos durante la reunión de presidentes efectuada en noviembre de 1999, cuando se les cuestionó acerca de la incidencia que los modelos de desarrollo habían tenido en la ocurrencia del desastre causado por Mitch. Los presidentes declararon que el modelo económico estaba bien definido, por lo que no había sido éste el causante del desastre; sino que por el contrario, había sido el huracán el que provocó que el modelo económico no funcionara. [Indice] [Agradecimientos] [Introducción] [Capítulo I] [Capítulo II] [Capítulo III] [Capítulo IV] [Bibliografía] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
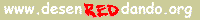 |
|
LA RED Urb. Los Guayacanes, Duplex 9 Juan Díaz, Ciudad de Panamá República de Panamá. Apartado. Postal 0832-1782 Panamá, Panamá |
LA RED |
Virginia Jiménez
Coordinadora LA RED
Comentarios WebSite: |