
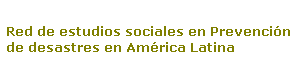
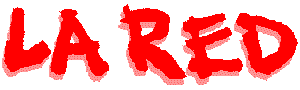
 |
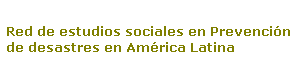 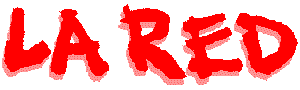 |
|
|
|
Página Principal
/Publicaciones/Libros
/2000
|
||||||||||||||||||
|
|
Capítulo I
La
Construcción del Proceso de Riesgo Quien diga que la naturaleza se muestra indiferente a los dolores y preocupaciones de los hombres es que no sabe ni de hombres, ni de naturaleza.
José Saramago
Evidentemente, lo que guía nuestro interés es la reducción del número e impacto de los desastres. Los desastres son eventos consumados, expresados en la materialización de las amenazas sobre contextos vulnerables. Es decir, los desastres se presentan como resultado de la concreción de los procesos de riesgo; y, en consecuencia, el riesgo se convierte en el elemento sustancial tanto para entender cómo se construyen los desastres, como para determinar los elementos sobre los cuales debemos incidir para evitar o reducir sus efectos.
¿Cómo se construye el riesgo? ¿Qué elementos intervienen en su conformación? Y ¿qué factores determinan su materialización en desastres?. Estas son algunas de las interrogantes que trataremos de responder a lo largo de este capítulo.
1. El desastre y el proceso de riesgo.
Desde nuestra perspectiva, definimos el riesgo de desastre como la probabilidad de que se manifieste una amenaza determinada sobre un sistema con un grado de vulnerabilidad dado, descontando de ello las acciones de prevención-mitigación que se hayan implementado.
En términos formales podemos expresar el riesgo de la siguiente manera:
RIESGO = (Amenaza x Prevención) (Vulnerabilidad x Mitigación)
Existen diversas visiones acerca de la categoría riesgo. Entre las más extendidas se encuentra aquella que parte de la idea de que las sociedades se tornan riesgosas a partir de que sus estructuras (sociales y materiales) se encuentran localizadas en zonas con una alta presencia de amenazas. El elemento físico-natural juega un papel dominante en esta concepción y es el elemento activo. La sociedad por su parte, es un elemento pasivo frente a lo natural. En las corrientes más avanzadas de esta visión, se han introducido elementos "sociales" en la ecuación del riesgo. Se reconoce una vulnerabilidad frente a las amenazas; sin embargo, ésta generalmente se entiende como una vulnerabilidad física o estructural (material) que puede reflejarse en distintos niveles de resistencia de la sociedad frente al impacto de las amenazas.
Por otro lado, desde hace algunas décadas surgió una visión distinta -denominada "alternativa"- que centró la discusión en la vulnerabilidad, al considerarla como el factor dominante en la causalidad de los desastres. El gran aporte de este enfoque fue, sin duda, incorporar a la sociedad como un elemento activo en contraposición con la visión dominante que ponía al centro de los estudios sobre desastres el factor físico-natural. Sin embargo, con la proliferación de los estudios sobre vulnerabilidad -provenientes de las ciencias sociales-, se habría de caer en una especie de extremismo contra la visión dominante al soslayar la importancia de las amenazas. Para las ciencias sociales, éstas se presentaban como un elemento dado y cuando mucho sólo se hacía la distinción entre amenazas naturales y antrópicas1. Los extremos en que cayeron los estudiosos de ambas áreas de conocimiento, permitieron la generación de una gran cantidad de conocimientos particulares, pero sin que éstos pudieran integrarse y sintetizarse en un análisis global del riesgo.
Allan Lavell (1996) fue el primero en incorporar una visión global sobre la concepción del riesgo al desagregar las amenazas en cuatro diferentes tipos según su fuente de origen (naturales, socio-naturales, antrópicas y tecnológicas), demostrando con ello que en el proceso de construcción del riesgo el elemento social no es exclusivo de la vulnerabilidad, sino que también juega un papel decisivo en la conformación y agudización de cierto tipo de amenazas.
Partiendo de esta nueva concepción, la ecuación anterior cobró sentido al dejar de ser vista como un simple enunciado de partes aisladas e independientes unas de otras, indicándonos que el riesgo y su conformación deben ser entendidos como parte de un proceso dinámico o continuo y no como un elemento estático. Sus principales componentes (amenaza y vulnerabilidad) responden a la lógica de los procesos sociales y por tanto interactúan permanentemente a través de una relación dialéctica. La amenaza, indica que ha dejado de ser el simple factor "externo", ajeno a la sociedad que impacta, destruye y surge como detonador de los desastres. La vulnerabilidad, por su parte, es consustancial al desarrollo de la sociedad. Su evolución y acumulación son, por tanto, indicativos de los estilos de crecimiento y de las formas de organización social vigentes.
No obstante, entender el verdadero origen en la conformación de los procesos de riesgo requiere de un análisis mucho más complejo. Al concebir el riesgo como proceso, eliminamos la idea de que es algo que aparece súbitamente. Por el contrario, se trata de un proceso que se va construyendo paulatinamente y buena parte de su complejidad radica en el hecho de que casi siempre el riesgo sólo es visible y se reconoce socialmente cuando ya se ha materializado en desastre. Esto no sólo para los gestores de los desastres, sino incluso para la propia población afectada. De aquí también que hayan proliferado los estudios sobre desastres ocurridos y no sobre las condiciones de riesgo que son en realidad las que determinan su ocurrencia.
Sin embargo, los desastres, como eventos consumados, representan tan solo la parte de la realidad aparente del fenómeno. Cuando se materializan aparecen como "desgracias", como situaciones extraordinarias, impredecibles y, por tanto, inevitables. Se presentan convenientemente como interrupciones o alteraciones coyunturales de la vida cotidiana y como antítesis de la "normalidad", ignorando con ello que su ocurrencia es tan sólo el resultado natural y predecible de una larga fase de gestación: el riesgo. En este sentido, y siguiendo las ideas de Foucault, Hewitt (1996) argumenta que:
... "estos desarrollos [los desastres] representan más una colocación conveniente del problema que una presentación de argumentos empírico o conceptualmente convincentes. Como "locura" en la Era de la Razón; "crimen" en el Estado Civil Burgués; o "pobreza" en la Era del Progreso, los desastres amenazan el apuntalamiento tecnocrático del estado liberal o socialista moderno. Así, desastres y cotidianidad son definidos como opositores; tal como "paz" se define simplemente como lo contrario de o la ausencia de guerra. Este último, un tema de interés y un problema convenientemente separados."
Lo impactante de las consecuencias de los desastres (muerte, destrucción, etc.) generalmente desvía la atención de su estudio hacia ese momento específico y elude la pregunta de por qué ocurren. Cuando el desastre se materializa, la gran maquinaria del Estado que influye en las formas de conciencia social se pone en marcha. Y en consecuencia, el manejo ideológico que se hace, ya sea a través de la información difundida por los medios masivos de comunicación o por las necesidades inmediatas de ayuda humanitaria, tiende a encubrir las verdaderas causas que dan origen a estos eventos y, por tanto, impide extraer su verdadera esencia que se encuentra en los procesos de construcción de las condiciones de riesgo que facilitan su ocurrencia; es decir la realidad concreta y no aparente de los desastres.
La visión -convenientemente adoptada- de que el problema se reduce a la atención de los desastres y a la capacidad del Estado para desplegar recursos y asistir a la población afectada en situaciones de emergencia, se acerca más al sentido común que a la ciencia, y no sólo se mueve en la epidermis del fenómeno, sino que al hacerlo, renuncia o se imposibilita de actuar a priori sobre los componentes que desactivan o al menos reducen el riesgo. Los diferentes actores involucrados, al alejarse de un tratamiento científico de los desastres y, fundamentalmente, del riesgo, cancelan la óptica crítica sobre el tema y sobre la sociedad y su organización. El tratamiento superficial que se le ha dado al riesgo y los desastres, ha permitido la autocomplacencia del status quo y ha encubierto los problemas de fondo con el manto de la conmiseración y la resignación ante las fatalidades; pero, también, ha eliminado el sentido aleccionante que estos procesos deben tener para la propia sociedad.
En la actualidad, la realidad de los desastres y su creciente impacto sobre la población, hacen necesario invertir el proceso dando un tratamiento científico al tema del riesgo y los desastres y eliminando la posición de orfandad a la que se ha sometido a la sociedad frente a la aparente inevitabilidad de los desastres. Para ello, se requiere asumir una posición crítica frente al análisis de las formas de organización social vigentes y de la manera en que la sociedad está impactando sobre los procesos naturales; descubriendo, asimismo, los factores que están contribuyendo a la construcción del riesgo y desentrañando la base material que sustenta su gestación y evolución.
2. La base material del riesgo.
De acuerdo con nuestra definición, tendríamos que las condiciones de riesgo son parte de un proceso acumulativo y de interacción entre factores de carácter natural y social. Y efectivamente, siendo coherentes con la idea que expresa que los desastres sólo son desastres cuando fenómenos de diverso origen impactan sobre poblaciones vulnerables, podríamos decir, entonces, que el riesgo surge como tal con la aparición misma del hombre y al momento en que éste comienza a interactuar con la naturaleza.
No obstante, tomar como absoluta esta afirmación para explicar los componentes del riesgo y la ocurrencia de desastres sería tan simplista y determinista como decir que los desastres son naturales y que el riesgo sólo desaparecería con la extinción de la raza humana.
La evidencia histórica muestra que el riesgo, al igual que la sociedad y la propia naturaleza, ha evolucionado, se ha complejizado y ha tenido diversas formas de expresión. Por tanto, el problema en cuestión es mucho más complejo y descubrir su esencia implica entender cómo se da la interacción hombre-naturaleza, cuál es la mediación en dicha interacción y cómo han evolucionado los procesos sociales.
En principio, y siguiendo a Marx (1984), tendríamos que la interacción entre el hombre y la naturaleza está mediada por la satisfacción de las necesidades materiales del hombre y por la adaptación de las comunidades en el territorio. En el primer caso se trata del proceso productivo, en el segundo de la construcción de espacios de habitación y convivencia humana sean urbanos o rurales. La relación entre ambos procesos es evidente, aunque el primero es el esencial y absorbe al segundo determinando las características de su conformación.
Este proceso de satisfacción de necesidades, constituye el vértice de la interacción entre la sociedad y la naturaleza y se origina a partir del proceso de transformación de la naturaleza y su adaptación en bienes susceptibles de satisfacer las necesidades materiales de la sociedad. Es decir, se trata de un proceso en el que la naturaleza va perdiendo su carácter propiamente natural y pasa a convertirse en una naturaleza socializada a partir de la acción que el hombre ejerce sobre ella; o, dicho de otra manera, de la forma en que la naturaleza es socializada. Pero en la práctica, este proceso no es en absoluto armónico sino que permanentemente se expresa en forma conflictiva. Se constituye en una lucha constante en la que el hombre debe avanzar en el dominio y control sobre los procesos naturales, y en el cual la naturaleza se resiste a ser transformada. Y si bien, la transformación y adaptación de la naturaleza es consustancial a toda sociedad, no lo es la forma en la que se expresa esa lucha y se resuelve el conflicto. A partir de esta contradicción y de las características que adquieren sus aspectos dominantes, es justamente donde aparecen los elementos constitutivos del riesgo.
Desde los orígenes de la humanidad, el hombre ha buscado satisfacer sus necesidades materiales mediante de la transformación de la naturaleza, al punto de que la historia de la humanidad corre paralela a la historia de la naturaleza transformada y artificialmente construida.
Históricamente el hombre se ha valido de instrumentos, técnicas y formas de organización del trabajo cada vez más desarrolladas que facilitan el proceso de satisfacción material. El desarrollo de las fuerzas productivas -entendiendo a éstas como el proceso en el cual se ponen en movimiento el progreso tecnológico, las habilidades adquiridas por el hombre y las formas de organización del proceso de trabajo- ha tenido avances sin precedentes. No es gratuito que para las principales y más rigurosas corrientes del pensamiento económico y social, el desarrollo de las fuerzas productivas representen el indicador clave del nivel de civilización alcanzado por el hombre y sean la condición histórica para la transformación de la sociedad hacia formas más avanzadas (Marx, 1974; 1974a).
Las distintas etapas históricas en las que se ha dividido el desarrollo humano, tienen por tanto sustento en las modalidades que en determinado momento la sociedad adopta para reproducir sus condiciones materiales; i.e. en la base material de la sociedad. Pero tales modalidades no operan en forma autónoma, sino que interactúan con relaciones sociales, estructuras políticas y formas de conciencia social específicas; incluye también la transformación del entorno natural para la creación de espacios de reproducción de tales condiciones materiales como el surgimiento, desarrollo y consolidación de las ciudades, centros de distribución, los mismos centros de producción, etc. En la sociedad moderna, esto se expresa principalmente en la formación de comunidades, pueblos y grandes ciudades interconectadas que requieren para su operación de un complejo sistema de equipamiento e infraestructura tanto en su seno, como a larga distancia.
El tipo de relaciones sociales, las formas de organización de los procesos productivos y de la propia sociedad, así como la utilización que se hace de las fuerzas productivas, son lo que caracteriza a cada sociedad y lo que determina el tipo de relación que ésta establece con la naturaleza. Estudios históricos consignan que en las sociedades primitivas la interacción hombre-naturaleza se daba a partir de una relación de respeto y protección de los recursos naturales. Existía un equilibrio entre la explotación de la naturaleza y la satisfacción de las necesidades de la sociedad, que muy probablemente no estaba dado por una conciencia ecológica, sino por el limitado desarrollo de las fuerzas productivas y, en consecuencia, por la posición dominante que ejercía la naturaleza sobre la sociedad. En esta etapa histórica, el hombre tomaba de la naturaleza lo que requería para satisfacer sus necesidades y la poca presión que ejercía la sociedad sobre los procesos naturales, permitía una recomposición natural de los ecosistemas. El riesgo, en este tipo de sociedades, estaba dado predominantemente por amenazas de tipo natural sobre las que poco se conocía y sobre las que poco se podía actuar. La vulnerabilidad se reflejaba no sólo en la incapacidad de las estructuras físicas para soportar el impacto de las amenazas, sino principalmente en la construcción de una percepción mítica y religiosa sobre la evolución y manifestación de los procesos naturales.
Sin embargo, con el desarrollo de las fuerzas productivas y las nuevas formas de organización que asume la sociedad, el espacio de conflicto se trastoca al cambiar el factor dominante en la relación hombre-naturaleza. La reproducción material de la sociedad comienza a dejar de estar mediada por la pura satisfacción de las necesidades y se encamina hacia la generación y apropiación privada del excedente, como forma predominante. El progreso tecnológico permite un mayor dominio sobre la naturaleza y, por tanto, una explotación intensiva de los recursos naturales. Con esto, no sólo se impide la recomposición y adaptación natural de los ecosistemas a los cambios acelerados, sino que la naturaleza comienza a dar muestras de un lento pero incesante proceso de degradación. Los factores de riesgo, en este caso, también se modifican. Por un lado, a los niveles de riesgo existentes se agregan otras amenazas que surgen como resultado de las nuevas formas de socialización de la naturaleza y cuyo origen adquiere un carácter más social que natural;2 y, por el otro, la vulnerabilidad comienza a complejizarse, al modificarse también la estructura social.
Es justamente a partir de este momento, donde la construcción del riesgo se convierte en un proceso inherente al desarrollo de la sociedad y en condición misma de ella. Si bien hemos dicho que el primer nivel de riesgo aparece como tal al momento mismo en que el primer ser humano sobre el planeta buscó la manera de satisfacer sus necesidades de alimentación, vestido y vivienda, se hace indispensable marcar la distinción entre riesgo "natural" y riesgo "artificial" o "socialmente" construido. Históricamente el riesgo ha evolucionado paralelamente a la capacidad del hombre de transformar y fundamentalmente de depredar a la naturaleza; es decir, a mayor capacidad transformadora-depredadora, mayor riesgo. Por tanto, no se trata de una relación directa, sino determinada por las formas que dicha transformación ha adquirido y el contexto social en el que tiene lugar. En otras palabras, se debe, en particular, a la forma conflictiva en que la naturaleza ha sido socializada.
En este sentido, es importante subrayar que la simple transformación de la naturaleza, es decir su conversión en bienes de consumo para la satisfacción de necesidades, no necesariamente tendría que incrementar los niveles de riesgo si esa transformación se da en un tiempo y de forma tal que permite la adaptación y recomposición natural de los ecosistemas. Los niveles de riesgo se incrementan cuando dicha transformación ocurre paralela a un proceso de sobreexplotación y degradación de los recursos naturales que impiden una recomposición y/o adaptación natural a tales cambios. En consecuencia, no es el mismo nivel de riesgo que produjeron las comunidades primitivas mediante el proceso de satisfacción de sus necesidades, que el que genera la sociedad moderna o industrial cuando, mediado por intereses de carácter privado o individual, se inicia un proceso de transformación y/o degradación masiva de los elementos naturales, a través de la explotación en gran escala de recursos naturales -ya sea para su utilización como materias primas o como satisfactores directos- y los efectos paralelos que los procesos productivos tienen sobre la naturaleza (contaminación, agotamiento de recursos, desaparición de especies, etc.), la construcción de infraestructura o la transformación radical del ambiente mediante la conformación de asentamientos masivos de población, etc. (Mansilla, 1996).
Diversos estudios sostienen que el acelerado crecimiento de la población y, en consecuencia, la creciente demanda de satisfactores, es uno de los factores clave para entender los cambios en los procesos naturales. Es decir, en términos gruesos se establece una relación directa entre el crecimiento de la población y la ingerencia del hombre sobre los procesos naturales, y por tanto en su transformación,3 a través de una línea de causalidad que corre de la siguiente manera:
á población Ô á necesidades Ô á explotación de recursos naturales
Efectivamente, la población mundial se ha incrementado sustancialmente y en particular durante el siglo XX. En 1900 existían 1,700 millones de habitantes y hoy día la cantidad asciende a 5,900 millones (Naciones Unidas, 1995). En consecuencia, también se ha incrementado la necesidad de producir una mayor cantidad de satisfactores (y todo indica que esta tendencia se mantendrá, ya que se estima que para el año 2050 la población mundial prácticamente se habrá duplicado).
Sin embargo, si analizamos con cuidado el nivel de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas y los niveles de satisfacción material de la sociedad, podemos constatar que esta línea de causalidad es insuficiente para explicar la radical transformación que ha sufrido la naturaleza y el acelerado proceso de degradación que encontramos en la actualidad. Esto resulta más claro cuando vemos que en menos de 150 años el proceso de transformación y degradación natural se da de manera vertiginosa. Los procesos productivos se han convertido en una gran maquinaria destructora del medio ambiente; enormes ciudades han emergido transformando radicalmente los ecosistemas; bosques y selvas enteras arrasadas por la sobreexplotación; enormes superficies de suelos erosionados; alarmante contaminación de recursos superficiales (agua, suelo, aire), destrucción de la capa de ozono, agotamiento de recursos no renovables, extinción de especies de flora y fauna, etc. Por otro lado, encontramos que al menos, y mediante estimaciones sumamente conservadoras, la mitad de la población que existe en el mundo no logra satisfacer sus necesidades más elementales y muchos más no lo hacen en condiciones adecuadas. Aún más, encontramos que, por ejemplo, en los últimos 20 años se ha dado un desarrollo tecnológico sin precedentes que ha incrementado los niveles de productividad del trabajo de manera considerable y, en consecuencia, la producción de bienes de consumo. No obstante, por el lado contrario también encontramos que cada vez es mayor el número de personas que tienen severas dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. En síntesis, tenemos que el nivel de transformación y degradación natural existente, no corresponde con el nivel de satisfacción de las necesidades humanas.
Bajo esta perspectiva, tendríamos entonces que el crecimiento de la población per se -y en consecuencia la satisfacción creciente de necesidades- no justifica, o al menos no explica, el creciente proceso de transformación y degradación natural, ya que si bien la producción de bienes de consumo en cantidad y variedad se incrementa constantemente, no toda la población tiene acceso a ellos. La respuesta, entonces, debemos buscarla en las modalidades que dicha transformación adquiere a lo largo de la historia; en sus objetivos y los mecanismos de los que se vale, en las relaciones sociales que se generan al interior del proceso productivo y en el conjunto de la sociedad. Es decir, en la forma en que se socializa a la naturaleza y las relaciones que se establecen para distribuir el producto.
Sin ánimo de hacer un recorrido por la historia de la humanidad, intentemos un análisis más profundo que nos permita identificar los principales elementos en las distintas formaciones sociales que inciden en mayor o menor medida sobre las condiciones de riesgo.
Partimos del hecho de que toda intervención humana sobre la naturaleza conlleva determinado nivel de transformación. Mientras más acelerado es el proceso de transformación, más corto es el tiempo que tienen los ecosistemas para adaptarse naturalmente a dichos cambios, generándose así un proceso de alteración de las condiciones naturales o una degradación del hábitat. Tenemos entonces que el primer elemento lo determina el desarrollo o nivel alcanzado por las fuerzas productivas.
Sin embargo, negar la necesidad del desarrollo de las fuerzas productivas sería tanto como negar la condición histórica para la evolución de la humanidad. No se trata aquí de pretender regresar a la prehistoria, ya que es claro que por sí mismo el desarrollo de las fuerzas productivas no implica una destrucción masiva de los ecosistemas. El problema, entonces, radica en la utilización que la sociedad le da a esa capacidad transformadora y cuando esa capacidad de transformación adquiere un potencial destructivo (Mansilla, 1996).
En un primer momento sabemos que el proceso productivo tiene lugar para producir bienes que satisfacen necesidades. Pero quién produce, para quién se produce y cómo se produce es lo que marca la diferencia entre una etapa histórica de la sociedad y otra. Es decir, la diferencia radica en sociedades que producen para satisfacer necesidades y sociedades que producen para vender; o lo que es lo mismo entre sociedades no-mercantiles y mercantiles. A nuestro juicio, es justamente con el surgimiento de las sociedades mercantiles, y en particular de la sociedad mercantil capitalista, donde se gestan las condiciones para la aparición del riesgo incontrolado que caracteriza a la sociedad contemporánea.
Pero para desarrollar con mayor detalle esta idea, recordemos tan sólo algunos rasgos de la producción mercantil que en este caso operan de manera decisiva en la construcción del riesgo (Valenzuela, 1986):
a) A diferencia de las sociedades no-mercantiles -que suponen a la sociedad como colectivo social, y para llevar a cabo el proceso productivo parten del reconocimiento o evaluación de las necesidades sociales- las sociedades mercantiles suponen una gran diversidad de unidades económicas autónomas. Esto conlleva la propiedad privada fragmentada de los medios de producción, la división social del trabajo y, en consecuencia, la apropiación también privada de los beneficios económicos. b) Las decisiones sobre la utilización del patrimonio productivo se privatizan y no se ejerce por el colectivo social, sino por grupos particulares. O sea, que las distintas unidades económicas se consideran independientes y autónomas entre sí, decidiendo en forma independiente qué producir, cuánto producir, con qué tecnología hacerlo, etc., sin que haya una coordinación previa y explícita entre esos diversos centros productivos. c) En consecuencia, la sanción social de la producción viene después y no antes de llevarse a cabo. Para ello, surge el mercado que opera como mecanismo de coordinación a posteriori, que regula ex-post la producción y que, en sus términos específicos, sanciona la pertinencia o no de los bienes producidos, su cantidad, su calidad y la eficiencia de su producción. La competencia, por tanto, surge también como un rasgo específico de la producción mercantil.
Estos rasgos específicos nos indican que en las sociedades mercantiles, en primer lugar, se produce con criterios distintos a la mera satisfacción de necesidades humanas básicas y se produce respondiendo a los parámetros de competencia establecidos por el mercado. Pero fundamentalmente se produce respondiendo a determinados criterios de acumulación que requieren intensificar el uso de las fuerzas productivas con el fin de incrementar la productividad del trabajo y "ganar" una mayor parte del mercado; o lo que es lo mismo, se requiere adoptar formas específicas de socialización de la naturaleza que se basan en la explotación irracional de los recursos naturales y en su uso indiscriminado, sin consideración de los efectos que esto pueda tener en el futuro. Con esto, se rompe la racionalidad en la explotación de los recursos naturales y se intensifica el proceso de degradación de los ecosistemas, dando lugar a la agudización de algunas amenazas y la aparición de otras nuevas como consecuencia de la inadaptabilidad natural de los ecosistemas a los cambios acelerados. En este caso la presión que ejerce el incremento de la población sobre los recursos naturales, es secundaria en comparación con la capacidad destructiva que se da por una utilización irracional de las fuerzas productivas.
De las sociedades mercantiles, es precisamente la capitalista, la que exacerba la contradicción entre sociedad y naturaleza, al punto de convertirse en un factor potencial de destrucción de su propia base material de reproducción. El crecimiento anárquico del capitalismo, prescinde por completo de las incidencias que puede generar a largo plazo, bien porque no constituyen para la empresa privada capitalista ningún costo en particular, bien porque no se pueden o son difíciles de cuantificar macroeconómicamente (Mansilla, 1996). Ya desde el siglo pasado, Marx y Engels fueron absolutamente conscientes de la amenaza que se deriva -para nuestro medio natural de vida- la utilización salvaje y no planificada de las fuerzas productivas bajo el capitalismo (fundamentada en la valorización del capital, en el cual están incluidos los recursos naturales) y extrajeron de ello toda una serie de consecuencias prácticas. En La situación de la clase obrera en Inglaterra, Engels (1978) advertía sobre la contaminación del aire en Manchester y en el primer tomo de El Capital, Marx (1981) señala claramente el deterioro de los recursos naturales y la perturbación de la condición natural de la tierra que se da con el predomino de la tecnología aplicado a la industria y la agricultura. Ambos explicaban, asimismo, esta conexión entre despliegue de la técnica capitalista y amenaza y destrucción de la naturaleza, a partir de una idea que se expresa en la siguiente cita:
"No debemos, sin embargo, lisonjearnos demasiado de nuestras victorias humanas sobre la naturaleza. Esta se venga de nosotros por cada una de las derrotas que le inferimos. Es cierto que todas ellas se traducen principalmente en los resultados previstos y calculados, pero acarrean, además, otros imprevistos, con los que no contábamos y que, no pocas veces, contrarrestan los primeros [?] A los plantadores españoles de Cuba, que pegaron fuego a los bosques de las laderas de sus comarcas y a quienes las cenizas sirvieron de un magnífico abono para una generación de cafetos altamente rentables, les tenía sin cuidado el que, andando el tiempo, los aguaceros tropicales arrastrasen el mantillo de tierra, ahora falto de toda protección, dejando la roca pelada. Lo mismo que frente a la sociedad, sólo interesa de un modo predominante, en el régimen de producción actual, el efecto inmediato y el más tangible; y, encima, todavía produce extrañeza el que las repercusiones más lejanas de los actos dirigidos a conseguir ese efecto inmediato sean muy otras y, en la mayor parte de los casos, completamente opuestas" (Engels, 1941).
Si ya desde hace más de cien años eran claras las consecuencias que el capitalismo había traído sobre la seguridad de la sociedad, en la actualidad esto resulta aún más evidente. Con el desarrollo del capitalismo, la contradicción entre hombre y naturaleza llega a su punto más elevado por la forma compleja que ha asumido la socialización de la naturaleza. En ella, se mantienen los rasgos esenciales que tipifican a cualquier formación social, pero además se agregan nuevas y más complejas formas que resultan de la lógica de su funcionamiento y que cada vez escapan más al control de la propia sociedad.
Entre los determinantes básicos, cuya combinación determina la forma de socialización de la naturaleza en la sociedad moderna, encontramos los siguientes:
La forma dominante de reproducción que asume la sociedad moderna, se basa en la regulación mercantil. Y es justamente esta forma de reproducción social la que ha propiciado un proceso acelerado de tranformación-degradación de los recursos naturales y un deterioro social, que han contribuido al incremento y extensión del riesgo en todo el mundo. Son criterios basados en la competencia y la rentabilidad los que determinan la utilización de las fuerzas productivas (y con ello la forma que asume la socialización de la naturaleza) y no la satisfacción de las necesidades sociales. Por tanto, no existe una planeación de la producción, ni de formas racionales de explotación de la naturaleza que garanticen la sustentabilidad de los recursos naturales y el desarrollo de la sociedad, que vaya más allá del puro crecimiento económico.
En el modelo de reproducción social vigente, la regulación mercantil opera como dominante y subsume a las demás; y a diferencia de otras etapas del desarrollo del capitalismo, el modelo neoliberal y la globalización de los mercados, ha impuesto una competencia salvaje y una obsesión por la rentabilidad cortoplacista que beneficia a los grandes monopolios transnacionales y excluye a los medianos y pequeños productores. En este nuevo marco, las opciones de competencia de los países subdesarrollados, están dadas por la sobreexplotación de sus recursos naturales y la oferta de mano de obra barata; o peor aún, por la apertura indiscriminada de sus economías a la vorágine de los inversionistas extranjeros que poco interés tienen en preservar recursos ajenos o atender el bienestar social en los países receptores de dichas inversiones.
El mercado en la sociedad neoliberal, es aún más complejo que en cualquier otra etapa histórica. Se trata de formas sumamente desarrolladas y sofisticadas a las que no todos tienen acceso. Hoy en día, el mercado ha dejado de ser ese espacio de intercambio, con reglas establecidas y aparentemente claras, y ha pasado a ser un espacio "virtual" donde las reglas y los acuerdos se establecen no entre productores reales, sino en las grandes bolsas de valores del mundo. La competencia se ha vuelto salvaje e irracional al no estar marcada por las condiciones reales y objetivas de producción, sino por la especulación que se hace de las mercancías en el mercado internacional. Así, por ejemplo, el precio de los principales productos agrícolas ya no lo determinan los productores locales ni las condiciones de los mercados nacionales, sino que se establece en Nueva York, Tokyo o Londres, y el cual puede variar enormemente en cuestión de días e incluso horas o minutos.
Esta nueva modalidad de la dinámica mercantil y la regulación monetaria basada en la especulación, ha hecho a los países subdesarrollados sumamente vulnerables a los cambios violentos que se pueden producir tanto en el mercado de productos convencionales como en el mercado de dinero. Pero también los ha hecho vulnerables, al impedirles desarrollar y consolidar una base productiva que les permita un desarrollo sustentable y reducir los niveles de dependencia con respecto a las economías avanzadas. La inestabilidad económica, se traduce en inestabilidad política y social al no poder construir opciones reales de desarrollo a largo plazo; y esto, a su vez, se ha traducido en la agudización del riesgo y la conformación de espacios cada vez más vulnerables. Sus efectos, que son de largo plazo y de carácter estructural, apenas comienzas a mostrar su potencial destructivo.
El punto en sí es controvertido, sobre todo por la complejidad del análisis y la dificultad para obtener evidencias empíricas que relacionen directamente modelos económicos y factores de riesgo. Los grandes monopolios y los propios Estados lo saben y seguirán ignorando las consecuencias, en tanto no puedan generarse indicadores confiables que evidencien el impacto que han tenido las políticas económicas basadas en la regulación mercantil y monetaria sobre los procesos de construcción del riesgo.
No obstante, esto podría tener un trasfondo aún más perverso. Resulta evidente que el gran capital se ha beneficiado con la forma de competencia establecida por el neoliberalismo y, en consecuencia con los efectos nocivos que ésta tiene sobre el medio ambiente y la sociedad. Sin embargo, no podría afirmarse contundentemente que el impacto de grandes desastres que pudieran estar asociados con los estilos de crecimiento económico, haya minado las bases de la rentabilidad del gran capital, a pesar del enorme costo económico que se ha tenido que asumir en procesos de reconstrucción. Por el contrario, pareciera ser que la ocurrencia de grandes desastres con destrucción masiva de edificaciones e infraestructura y en sectores productivos, se están convirtiendo también en un mecanismo de reactivación económica. Ejemplos de grandes desastres ocurridos, como el producido por el huracán Mitch en Centroamérica, muestran claramente cómo se manifiesta esta contradicción.
La región centroamericana -al igual que todos los países subdesarrollados- ha sido blanco de los efectos nocivos de los modelos de acumulación adoptados en las economías avanzadas, y los cuales contribuyeron a la construcción lenta pero progresiva de las condiciones de vulnerabilidad que prevalecían hasta antes de Mitch. Sin embargo, el desastre, o los múltiples desastres que resultaron de la actualización del riesgo, pudieron convertirse en un mecanismo de reactivación de algunos sectores de la economía no sólo a nivel nacional, sino también internacional (v.g. por el incremento en la demanda de la industria de la construcción, los flujos de capital, la importación de maquinaria y equipo para reconstrucción y de alimentos y productos manufacturados, etc.).
Este es un tema que sin duda requiere ser abordado en profundidad, ya que podría arrojar elementos que permitan explicar algunas consideraciones que están siendo atendidas en los procesos de toma de decisiones relacionados con políticas económicas y construcción del riesgo. La frialdad de las cifras que se manejan como estimaciones del costo económico de los desastres (6 mil millones de dólares para el caso de Centroamérica), refleja sólo costos directos e indirectos originados por la destrucción y, cuando mucho, sirve para estimar sus posibles efectos sobre el crecimiento económico durante los siguientes años. Pero, lo que no reflejan estas cifras, es cuántos años de crecimiento económico se lograron y cuántos millones de dólares de ganancias obtuvieron durante décadas los inversionistas privados -y el propio Estado- generando las condiciones de riesgo que dieron lugar a la ocurrencia del desastre. Si descontamos el costo del desastre de las ganancias obtenidas, es muy probable que para el gran capital y el Estado los desastres estén resultando muy poco costosos y la relación costo-beneficio de la generación del riesgo siga siendo sumamente alta.
La regulación estatal es el marco institucional en el que se trata de garantizar la reproducción de la sociedad y su viabilidad económica, política e ideológica. Es sabido que las estructuras políticas responden a los esquemas de reproducción adoptados y donde generalmente el Estado opera como facilitador de tales condiciones. En determinados momentos el Estado se asume como fuerza hegemónica y rectora de la gran mayoría de las actividades de la sociedad; en otros, funge solamente como garante de las condiciones apropiadas y su participación directa en dichas actividades es limitada. Las formas de conciencia social son resultado de todos los elementos anteriores. Fundamentado en esta relación, el capitalismo contemporáneo discurre sobre la base del conflicto entre bien social y beneficio individual, y según la fase que se viva la balanza se inclina para uno u otro lado como criterio preponderante.
Si bien la presencia del Estado debe imponer ciertas normas que permitan una mejor relación con la naturaleza y cierto ordenamiento y equilibrio en las formas de reproducción material de la sociedad, en la actualidad esta función histórica ha sido suplantada por decisiones privadas en cuanto a las formas de socialización de la naturaleza. El Estado ha perdido su capacidad rectora en la conducción de la economía, y este abandono -voluntario o no- ha redundado tanto en las formas de socialización de la naturaleza, como en el deterioro de las condiciones sociales que están contribuyendo a la agudización del riesgo.
Como es sabido, en los último 20 años el liberalismo ha antepuesto la rentabilidad al bienestar social y la fuerza del Estado se ha puesto al servicio de los grandes monopolios. En cierta medida, podríamos decir que el Estado se ha hecho cómplice de los grandes monopolios transnacionales en la generación y agudización del riesgo, al permitir la privatización de decisiones en cuanto a las formas de explotación de la naturaleza y el destino de la sociedad. Procesos tales como la deforestación asociada a la explotación petrolera y forestal, el desarrollo agrícola y la construcción de caminos, han estado ampliamente asociados con el aumento y la frecuencia de sequías e inundaciones, así como con los deslizamientos y la erosión del suelo. Por otra parte, los esquemas de desarrollo industrial están contribuyendo también a la degradación de los recursos naturales por su explotación masiva para la obtención de materias primas y degradando los ecosistemas locales de las ciudades donde éste tiene lugar.
La sinergia producida por los estilos de crecimiento económico está modificando a la naturaleza en forma tal que crea o agudiza amenazas. Y, en esto, el Estado ha jugado un papel determinante al no establecer mecanismos claros de regulación que permitan planificar el crecimiento económico y proteger los recursos que sustentan la reproducción material. En lo que se refiere al gran capital, hoy en día más que una regulación basada en la racionalidad económica, lo que prevalece es una (des)regulación estatal que fomenta la anarquía y el predominio de intereses individuales.
Pero a un nivel más particular, también se han dejado sentir los efectos del abandono estatal en los asuntos de la regulación económica. Como resultado, han surgido numerosos sectores económicos que basan sus esquemas de reproducción en formas autónomas y fuera de la lógica económica formal; y a nivel interno, los órganos de gobierno se caracterizan por la corrupción, el autoritarismo y la prevalencia en el poder de gobernantes ígnaros que también responden a intereses de carácter individual.
Con la forma caótica que ha adquirido la sociedad moderna, el Estado ha perdido la capacidad de controlar los procesos económicos, políticos y sociales; y, con ello, la posibilidad de regular los procesos de construcción del riesgo. La normatividad existente, que asume la forma de leyes y decretos, es insuficiente para imponer racionalidad en dichos procesos; y más aún, su aplicación contraviene los intereses de los sectores dominantes.
En este sentido, la sociedad moderna ha puesto al Estado frente a un doble conflicto. Por un lado, la necesidad de cumplir con su responsabilidad histórica de establecer el equilibro entre el crecimiento económico y el bienestar social. Y, por el otro, la de preservar los intereses de los sectores dominantes. En la actualidad, la balanza se inclina marcadamente hacia lo segundo.
Otro factor que contribuye a la construcción del riesgo, particularmente en los países subdesarrollados, es la iniciativa individual o colectiva que establece sus propias formas de socialización de la naturaleza, y que debiendo estar demarcada por las dos anteriores, en ocasiones no las acata o las transgrede. Se trata, generalmente, de sectores de la sociedad que basan su reproducción material en mecanismos informales, clandestinos o ilegales.
En el primer caso, nos referimos a sectores que han quedado fuera del círculo formal de la acumulación, como producto de la exclusión y la marginación. Son producto del desempleo o el subempleo, de la carencia de tierras por la concentración de la propiedad o por la escasez de recursos para establecer formas de reproducción formales. Este sector -cada vez más amplio en la sociedad moderna-, al no encontrar mecanismos formales de reproducción material, se ve obligado a establecer sus propias formas de subsistencia. Deforesta bosques y selvas para obtener tierras cultivables, cuyo producto casi siempre es de subsistencia; se subemplea en cualquier tipo de actividad que puede proporcionarle recursos; o simplemente se establece en zonas riesgosas por falta de opciones (cañadas, márgenes de ríos y lagunas, zonas de inundación, terrenos minados, etc.). Esto obviamente, implica una transgresión o incumplimiento de las normas establecidas por el Estado, al no respetarse la normatividad sobre protección de recursos, la reglamentación en la contrucción de viviendas, los usos del suelo o los planes locales de desarrollo. Es un problema de decisión, pero fundamentalmente de supervivencia.
En el segundo caso, se trata de sectores que si bien no han sido excluidos formalmente por el modelo de acumulación vigente, se benefician de él a través de actividades clandestinas, cuyo producto puede fácilmente incorporarse al mercado, obteniendo con ello cuantiosas ganancias que se apropian en forma individual. Algunos ejemplos significativos de estas actividades son la explotación maderera que se realiza a través de la tala clandestina de bosques y selvas, la deforestación de amplias zonas para su utilización como tierras agrícolas y ganaderas y la urbanización ilegal mediante el fraccionamiento de zonas protegidas o con alta incidencia de amenazas.
Finalmente, con características muy similares al grupo anterior, pero con aspectos muy particulares, se encuentra el sector basado en actividades ilegales tales como la producción de drogas. En los países subdesarrollados, grandes extensiones de bosques y selvas han sido arrasadas para el cultivo en gran escala de enervantes como la marihuana, la coca o la amapola. Pero también, en pequeña escala, cada día, campesinos pobres son inducidos por la necesidad a destinar sus tierras para este tipo de cultivos ilegales pero rentables. El deterioro ambiental de ecosistemas locales, el incremento de la vulnerabilidad de los sectores marginados que participan en este tipo de actividades -rentables pero inestables-, y la violencia son factores que están contribuyendo al incremento del riesgo, particularmente en las zonas rurales.
Tanto las actividades clandestinas como ilegales, son producto de iniciativas individuales. Sin embargo, en general, se trata de decisiones que se producen como consecuencia de los modelos económicos establecidos, que dan lugar a que el producto de estas actividades sea altamente rentable. De tal suerte, quienes se dedican a este tipo de actividades, deciden establecer sus propios mecanismos de explotación o socialización de la naturaleza, con intereses puramente mercantiles y prescindiendo de los efectos que estas actividades pueden generar a largo plazo. Transgreden la normatividad, cuando esta existe, y deciden no acatar las reglas establecidas por la regulación mercantil y la competencia formales.
Por tradición y cultura, de manera regional o local, las comunidades tienden a imponer sus propios criterios de socialización con la naturaleza que pueden o no corresponder con las formas de regulación mercantil dominantes, ni con las normas impuestas por la regulación estatal.
La gestión social de muchas comunidades, se basa en la autodeterminación de las formas de socialización de la naturaleza, determinada muchas veces por la necesidad -producto de la marginación y la exclusión a la que son sometidas dentro del esquema de reproducción social dominante-, pero también por patrones culturales sustentados en tradiciones milenarias de reproducción material. En los países donde comunidades autóctonas sobreviven, es común encontrar que buena parte de la destrucción ecológica es provocada por la deforestación para la construcción o la antigua práctica agrícola de la quema o roza-tumba, que anualmente produce numerosos incendios forestales y la destrucción de miles de hectáreas de bosques y selvas. Por ejemplo, tan sólo en México se estima que alrededor del 97% de los incendios forestales son generados por factores antrópicos, de los cuales el 44% se deben a actividades agropecuarias como la quema de pastizales y la práctica de la roza-tumba y quema, entre las principales causantes (SEMARNAP, 1999).
Pero la gestión social, basada en factores de tipo cultural, no sólo participa en la generación del riesgo a partir de la construcción y agudización de amenazas, sino también incrementando los niveles de vulnerabilidad al aumentar el nivel de exposición al riesgo de muchas comunidades. Numerosos pueblos indígenas -con opción o sin ella- se ubican en los márgenes de ríos y lagunas, en las zonas costeras, en cañadas o en zonas de inundación que son propicias para la pesca y la agricultura; o como ocurre con frecuencia, en zonas amenazadas por erupciones volcánicas. Estas comunidades -conscientes del riesgo o no- han estado ahí por generaciones y difícilmente pensarían en reubicar sus poblaciones o en reorientar sus formas de reproducción material, con criterios de reducción del riesgo. Si bien, estos pobladores hacen su propia valoración del riesgo, en muchas ocasiones dicha valoración se efectúa, todavía, a partir de concepciones culturales particulares e incluso míticas.
Esta es, probablemente, una de las características más distintivas de la forma en que la naturaleza es socializada en las sociedades modernas. El avance científico y/o tecnológico, al ser la base de sustentación del crecimiento económico, imprime su propia lógica a los ritmos de transformación del entorno natural, ya sea mediante su aplicación directa en los procesos productivos, o en cuanto a la conformación de espacios para su operación. Pero también determina el tipo de transformación a la que el hábitat deberá ser sometido.
En primer lugar, la producción agrícola intensiva y en gran escala, fue la característica de la sociedad capitalista durante las primeras décadas del siglo XX. La producción de alimentos y la extracción de materias primas, operó como el motor del crecimiento económico, particularmente de los países subdesarrollados que contaban con gran cantidad y variedad de recursos naturales. En estos países, la lógica de los mercados internacionales transformó las formas de producción locales, imponiendo una sobreexplotación de los recursos naturales basada en el monocultivo de productos agrícolas rentables, la introducción de tecnologías exógenas y la utilización de fertilizantes químicos que paulatinamente contribuyeron a la erosión y agotamiento de suelos que en otras épocas fueron altamente productivos. También hizo a la agricultura sumamente dependiente de insumos importados y vulnerable a cambios climáticos locales asociados a la degradación del medio ambiente.
Una segunda etapa, estaría representada por del desarrollo industrial, que vino a sustituir el esquema basado en la agricultura y produjo una socialización de la naturaleza aún más radical. Nuevas ciudades emergieron y otras sufrieron un crecimiento sumamente acelerado, para responder a las necesidades de alojamiento de la nueva base productiva. El espacio urbano se ensanchó, sin contar con la infraestructura necesaria o con posibilidades de planear su construcción de manera integral.
En cuanto a los procesos industriales, su incidencia ha traído serias consecuencias sobre el medio ambiente y los procesos de construcción del riesgo. La utilización de tecnologías altamente riesgosas, asociada a la posibilidad de fallas en los sistemas de seguridad, es una amenaza constante para la población y causa frecuente de desastres en todo el mundo. Por otra parte, es justamente el desarrollo industrial -y esta nueva forma de socialización de la naturaleza- lo que ha producido los cambios climáticos, asociados con el calentamiento global del planeta y los agujeros detectados en la capa de ozono.
El modelo de desarrollo económico basado en energéticos fósiles para la industria y el transporte, ha incrementado los niveles de los llamados gases de invernadero en la atmósfera. La concentración de esos gases, que incluyen bióxido de carbono y metano, atrapan el calor dentro del sistema terrestre produciendo un incremento en la temperatura y, con ello, una desestabilización del clima global. Algunos estudios consignan que el 80% de la emisión de bióxido de carbono es producto del consumo de combustible fósil, principalmente en los países industrializados, y el 20% de la deforestación. Más específicamente, solo Estados Unidos es responsable de casi el 20% de la emisión total de gases de invernadero (Liverman, 1996). Más aún, el desarrollo industrial inorgánico, la industria contaminante, el vaciamiento al medio ambiente, suelo y agua de agentes tóxicos, sumado a la negligencia o ignorancia del hombre, han contribuido a generar un entorno sumamente riesgoso que amenaza la existencia de la flora y la fauna y, a largo plazo, a la misma especie humana o al menos su salud.
Si bien el desarrollo tecnológico tiene una lógica propia en cuanto a sus formas de aplicación, no ha sido el avance tecnológico en sí mismo el que ha producido un deterioro ambiental tan significativo, sino los criterios que han marcado su utilización y que en la sociedad capitalista moderna están determinados y subordinados a la lógica del mercado y las necesidades de reproducción del capital, basado en la alta rentabilidad y el beneficio individual a corto plazo.
Los mandatos y acuerdos establecidos por organismos de cooperación internacional, tradicionalmente marcan pautas a seguir por los gobiernos nacionales que no siempre son las más adecuadas, pero que en cambio se promueven a través de grandes financiamientos en investigación, desarrollo de programas o transferencia tecnológica. Estos acuerdos, que en su mayoría pueden establecerse con intenciones aparentemente auténticas de beneficio social, no siempre están debidamente orientados y en algunos casos tienden a reproducir problemas, más que a resolverlos.
En el caso del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales fue muy clara la intención de atender un problema que a nivel internacional comenzaba a presentarse como urgente. El incremento en el número de desastres, y particularmente de su impacto sobre la población, presentó una tendencia alcista acelerada a partir de los años setenta, así como los montos que cada año tuvieron que destinar estos organismos y las agencias de cooperación internacional en ayuda humanitaria a los países que sufrieron desastres. Sin embargo, la orientación original del Decenio (que habría de prevalecer durante la primera mitad) iba en el sentido de fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos nacionales frente a situaciones de emergencia y no a erradicar los factores causantes de los desastres. Si bien durante los últimos años del Decenio se dio un giro en términos del discurso, reconociendo que el problema de la ocurrencia de desastres estaba asociado con la vulnerabilidad, dicho discurso nunca adquirió una posición radical y ni siquiera crítica. Los organismos de Naciones Unidas y las agencias de cooperación, eludieron la responsabilidad que tenían de marcar la línea a seguir. Se continuó privilegiando la atención de emergencias y el manejo de desastres, evadiéndose el análisis del orígen de la vulnerabilidad en particular y del riesgo en general. Incluso, en muchos casos, asumieron una oposición abierta en contra de posiciones opuestas que aportaban elementos y nuevos conocimientos, suficientes para iniciar un debate abierto.
Como consecuencia de los anterior, la iniciativa emprendida por Naciones Unidas no tuvo el impacto ni los resultados esperados, al menos de manera extra-oficial. A nivel de los gobiernos nacionales se continuó privilegiando la atención de desastres, pero pronto habrían de darse cuenta que no existían ni los recursos económicos, ni la capacidad institucional suficientes para ejecutar esta tarea con relativa eficiencia. La realidad de los desastres ocurridos en el mundo durante la segunda mitad de los noventa, vino a echar al suelo los aparentes y limitados logros del Decenio y mostró la necesidad de abordar -ahora sí de manera crítica y radical- un debate eludido por casi 10 años.
Es claro que la declaratoria del DIRDN motivó la participación y conformación de numerosos grupos de investigación y de acción, que comenzaron a delinear sus prioridades a partir del tema de los desastres, pero también los es el hecho de que los principales aportes que habrían de surgir de esta iniciativa, se dieron al margen de ella.
La posición un tanto "ascéptica" de los organismos internacionales de cooperación puede explicarse, en cierta medida, por la intervención de organismos de regulación supranacional tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la Organización Mundial de Comercio (OMC), quienes en realidad establecen las líneas de conducción de la política económica mundial.
La mediación de estos organismos, así como su clara o disfrazada imposición a la adopción de modelos económicos y la determinación de políticas en cuanto a las prioridades de financiamiento, genera casi siempre una contradicción con los acuerdos que puedan establecerse a través de los gobiernos y los organismos de cooperación internacional. Esto fue notorio en el caso del DIRDN, que surge con la intención de reducir el número de desastres y su impacto, pero cuyas iniciativas se ven apabuyadas por las decisiones internacionales en materia de crecimiento económico.
Durante la década de los noventa, se vivieron las imposiciones más drásticas del FMI a las políticas de ajuste estructural en los países subdesarrollados. Esto incluía, entre otros factores, el achicamiento del aparato estatal, la regulación privada de la economía, el abandono del estado en asuntos de política económica y la reducción severa de recursos destinados a programas de desarrollo social y construcción de infraestructura. Pero también incluyó la imposición del modelo neoliberal, basado en la regulación monetarista y la liberalización económica que esconde de tras de sí la más cruda lógica de rentabilidad: la del capital financiero. Con esto, se ha producido -en un tiempo realmente corto- el desmantelamiento de la base productiva de los países subdesarrollados, el incremento del desempleo, se ha fomentado aún más el abandono del campo, se han ensanchado las franjas de pobreza y marginación entre los sectores populares y se ha producido un proceso, paulatino pero constante, de pauperización de las clases medias. Es decir, mientras que por una parte se buscó reducir el número e impacto de los desastres mediante la declaración del DIRDN, organismos como el FMI, el BM, el BID y la OMC impusieron políticas que contribuyeron a incrementar considerablemente el riesgo existente.
Los efectos sociales de los modelos económicos impuestos desde afuera, y particularmente del neoliberalismo, se han traducido en desastres cada vez más frecuentes y de impacto creciente. Se trata, en general, de desastres causados por la pobreza, y cuyos efectos generan, al mismo tiempo, más pobreza. O sea, se ha caído en un círculo vicioso que sólo puede romperse mediante un análisis crítico de los factores que están contribuyendo al incremento del riesgo, particularmente en los países subdesarrollados.
El problema del riesgo en sí, es álgido y su análisis requiere asumir una posición radical cuya crítica se centre en los estilos de crecimiento económico que se han adoptado a nivel mundial durante el siglo pasado y las consecuencias objetivas y reales que esto ha tenido sobre la población y el medio ambiente. Sin embargo, no es de esperarse que esta posición sea adoptada por los organismos financieros o comerciales internacionales. Es decir, por quienes de muchas maneras están fomentando el incremento del riesgo y con ello el número e impacto de los desastres.
Efectivamente, como puede notarse en el discurso de los últimos años de algunos organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, se ha incluido el tema de los desastres pero no el debate sobre su origen. En el recientemente publicado Informe Mundial Sobre Desarrollo Social (Banco Mundial, 2000), se incluye en el capítulo 6 -junto al problema de las crisis económicas- el tema de los desastres. No obstante, la visión que se maneja sobre el tema es, al mismo tiempo, convencional y limitada y en realidad no se entra a discutir problemas centrales sobre la construcción del riesgo y los elementos que intervienen en él.
Para el Banco Mundial, el problema central sigue siendo el evento consumado que se expresa en los desastres, particularmente de gran magnitud, que se traduce en cuantiosas pérdidas económicas que eventualmente pueden causar inestabilidad y crisis en los países donde ocurren. En cuanto a su causalidad, se tiende a reducir el problema a un asunto de Política Social, pero sin llegar a ser visto como un problema estructural del desarrollo no resuelto; o sea, como un problema que se relaciona directamente con las políticas de acumulación de capital que privilegian el crecimiento económico y no el desarrollo. 4 Que hoy en día el Banco Mundial reconozca que las crisis económicas y el modelo neoliberal han ensanchado la franja de pobreza a nivel mundial, puede considerarse como un gran avance, pero de poco sirve si se continúan imponiendo políticas de ajuste estructural en los países subdesarrollados, si se sigue eliminando la participación estatal en los procesos de regulación económica, si se impone a los gobiernos la reducción de gasto público en desarrollo social, y si, en general, se sigue sosteniendo una línea continuista que motiva el desempleo, promueve la exclusión, solapa el deterioro ambiental y protege los intereses privados. Pero también, si los gobiernos de países subdesarrollados -y particularmente hablamos del caso de América Latina- continúan asumiendo una posición entreguista y complaciente frente a los lineamientos establecidos por los organismos financieros internacionales.
Estos siete elementos constituyen la forma específica en que la naturaleza es socializada en la sociedad moderna, dando lugar a la base material del riesgo. De éstos, los dos primeros juegan el papel de determinantes primarios y generales, mientras que los cinco restantes operan como determinantes secundarios y contingentes. Tomando como base esto, analicemos ahora en mayor detalle cómo el paradigma del "desarrollo" y sus distintas modalidades resultan en la construcción de una sociedad riesgosa.
3. El proceso de construcción del riesgo.
3.1. La agudización y aparición de nuevas amenazas.
En las sociedades capitalistas primigenias la regulación mercantil basada en el criterio de rentabilidad y beneficio individual, al operar de manera preponderante o casi exclusiva, acarrea graves trastorno al conjunto de la sociedad por la irracionalidad con que se manejan las bases de la sustentación de la reproducción material. Las sociedades mercantiles, operan bajo la lógica utilitaria decursos naturales sin reparar en su deterioro y modifican el vínculo sociedad-naturaleza mediante el abandono de valores de aprecio y respeto por el hábitat.
Efectivamente, la agudización y crecimiento acelerado del proceso de degradación y transformación de la naturaleza, coinciden con el surgimiento de las sociedades mercantiles, y en particular con el surgimiento y desarrollo de la sociedad mercantil capitalista. La consigna de producir para vender -obteniendo con ello el mayor beneficio posible- en un sistema de competencia determinado por el mercado; los mecanismos de los que se vale: la producción en serie, mediante la industrialización y la creciente demanda de materias primas que esto conlleva; y, fundamentalmente, la necesidad económica de obtención de beneficio individual a corto plazo -por encima del bienestar colectivo- que requiere no sólo su supervivencia sino su reproducción, son en realidad la variable explicativa de este proceso de degradación natural.
Esto no quiere decir que el riesgo surge con el capitalismo y se acabará con él. El riesgo, subrayemos, surge con la interacción misma del hombre con los procesos naturales. Sin embargo, muchos de sus determinantes se agudizan cuando el hombre comienza el incesante proceso de transformación y degradación de los elementos naturales, con objetivos tendientes a la obtención de una alta tasa de rentabilidad del capital invertido de apropiación individual. El capitalismo, o más precisamente la sociedad mercantil capitalista, no es el origen del riesgo, pero sí representa el momento histórico en el cual los niveles de riesgo aumentan aceleradamente debido a las características que adquiere la transformación masiva de la naturaleza y al tipo de relaciones sociales que se dan a su interior. La economía de mercado, que alcanza su máximo nivel de desarrollo en el capitalismo, sería en este caso un elemento decisivo (Mansilla, 1996).
Sin embargo, el desarrollo del capitalismo no ha sido lineal y en consecuencia la agudización de los procesos de construcción del riesgo tampoco. Históricamente existen momentos y condiciones que han actuado de manera diferenciada sobre los componentes del riesgo y que han contribuido, en mayor o menor medida, a incrementar sus niveles. Por ejemplo, las crisis económicas y los conflictos bélicos o sociales pueden haber incidido en forma más pronunciada sobre el componente de la vulnerabilidad, mientras que modelos de acumulación como el primario exportador o el de sustitución de importaciones pudieron haber tenido una mayor influencia sobre la generación y agudización de amenazas. En ningún caso, esta relación es directa, ya que aunque en determinado periodo o bajo ciertas circunstancias crezca más rápidamente un elemento que otro, no quiere decir que el elemento restante se mantenga constante. Hablamos, nuevamente aquí, de procesos multidireccionales con componentes distintos que se retroalimentan e interaccionan, así como de una relación dialéctica entre sus componentes generadores. Así, por ejemplo las crisis económicas y la falta de opciones de subsistencia para la población pueden estar obligando a la utilización de procesos productivos altamente depredadores como la destrucción de bosques y selvas para cultivos de subsistencia y no sólo influyendo negativamente de manera directa sobre los niveles de vida de la población; o conflictos bélicos como la guerra del Golfo Pérsico pudieron haber tenido un impacto muy fuerte sobre la vulnerabilidad de la población afectada al generar una gran cantidad de desplazados por la guerra, la destrucción de formas de subsistencia y el patrimonio material (vivienda, herramientas de trabajo, etc.), pero al mismo tiempo generar serios efectos al medio ambiente y con ello agudizar o crear cierto tipo de amenazas por la destrucción masiva de ecosistemas, la utilización de armamento con efectos contaminantes de largo plazo o, como fue el caso, el incendio de los pozos petroleros kuwaities que además de la gran cantidad de contaminantes que lanzaron a la atmósfera, produjeron enormes derrames de hidrocarburos sobre el mar y la costa.
Pero por otra parte, también han habido modelos de acumulación que han actuado de manera más inmediata sobre las amenazas, teniendo algunos mecanismos de contención de la vulnerabilidad. Por ejemplo, los modelos primario exportador y el de sustitución de importaciones produjeron, en el primer caso una sobreexplotación de los recursos naturales de los países productores generando procesos acelerados de degeneración de los suelos y agotamiento de recursos; mientras que en el segundo caso, el proceso de industrialización también requirió de esta sobreexplotación para la extracción de materias primas, generó la creación de procesos productivos peligrosos y alimentó un proceso de urbanización acelerada que también contribuyó de manera acelerada a la degradación del ambiente (Sunkel, 1981). Sin embargo, y a pesar de las condiciones en las cuales se dio el crecimiento económico y el desarrollo social de grandes capas de la población se pospuso, ambos modelos de acumulación fueron acompañados por periodos más amplios de auge y crecimiento económico y por una distribución del ingreso mucho menos regresiva. El progreso económico, si bien no alcanzó para todos, al menos pudo distribuirse en mejores condiciones.
Sin embargo, con el neoliberalismo las crisis económicas se han sucedido en forma más frecuente, los periodos de auge son cada vez más escasos y cortos y la distribución del ingreso se ha vuelto mucho más regresiva y centralizada. En consecuencia, se ha acelerado la sobreexplotación y degradación de los recursos naturales y los niveles de vida de la población -incluso la de aquella que en algún momento se vio favorecida por el auge económico- se han venido al suelo.
La fase actual del capitalismo, ha acarreado un cambio sustancial en la lógica de regulación, imponiéndose tras el liberalismo económico la más cruda lógica de rentabilidad: la del capital financiero. El neoliberalismo nace con la crisis y ha vivido con ella sin lograr periodos de auge o crecimiento económico absolutos. Se ha ampliado la brecha entre ricos y pobres, entre países incluidos y excluidos, al punto de haberse convertido en el modelo más excluyente y depredador de la era capitalista. En consecuencia, la protección al medio ambiente y el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad son dos elementos que están descartados en el corto plazo.
El número de desastres, la cantidad de personas afectadas, el impacto y el costo han crecido exhorbitantemente. No es gratuito que se haya declarado el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales en la década de los noventa, cuando se había impuesto a nivel mundial el neoliberalismo y la tendencia apuntaba a un incremento sustancial del riesgo y los desastres. La profecía se cumplió y hoy vivimos niveles de riesgo sin precedentes.
Bajo el esquema de las sociedades mercantiles, y debido a esta necesidad de beneficio a corto plazo, cualquier posibilidad de protección de los recursos naturales o de su explotación racional se nulifica de entrada. La competencia efectivamente propicia el desarrollo tecnológico y con ello incrementa la capacidad del hombre para transformar o "dominar" a la naturaleza, pero su utilización desmesurada e irracional también se convierte en elemento detonador de procesos altamente destructivos. Así, por ejemplo, y gracias al desarrollo de las fuerzas productivas y a las formas de organización adoptadas por la sociedad, ecosistemas naturales que tardaron miles de años en conformarse, adaptarse y reproducirse, pueden ser transformados por el hombre en cuestión de horas o de unos pocos años. La capacidad destructiva de la sociedad ha alcanzado niveles alarmantes y en la actualidad es mucho más rápida que la capacidad de los ecosistemas de adaptación, regeneración o absorción de estos cambios. En esta fase del capitalismo, se ha impuesto una regulación salvaje y anti-civilizatoria, con lo cual los determinantes del riesgo apuntados operan de una manera desquiciada y fuera de cualquier lógica social.
Tan sólo a manera de ejemplo, podemos ver que en América Latina hoy en día uno de los problemas ambientales más críticos es la pérdida de fertilidad de los suelos, consecuencia de los procesos de deforestación, erosión, salinización y alcalinización. Se estima que en los últimos 30 años se deforestaron alrededor de dos millones de kilómetros cuadrados de bosque en América Latina y el Caribe (superficie equivalente a la República Mexicana), y que actualmente la deforestación en la región en su conjunto avanza a un ritmo anual cercano a 50,000 km2. La causa principal de la deforestación en las zonas tropicales ha sido la expansión de la frontera agropecuaria, que implicó la pérdida de 17.5 millones de has. de bosques húmedos tropicales y subtropicales, 2 millones de has. de bosques montanos y 8 millones de has. de bosques secos tropicales y subtropicales en el periodo 1980-1985 (Gallopín, et. al., 1991). En los últimos años, este proceso ha alcanzado dimensiones alarmantes en los países de la cuenca amazónica, donde el incremento anual de las tasas de deforestación oscilan entre 10 y 60% en las zonas donde avanza la frontera agrícola. 5
A principios de los años ochenta, la superficie estimada de tierras en proceso moderado o grave de desertificación en América Latina abarcaba unos 2.8 millones de km2, equivalentes al 10% de la superficie total de la zona.6 Asociado con los procesos de erosión, se han venido "desertificando" áreas cada vez más amplias de las zonas áridas y semiáridas. Si bien algunos científicos titubean en calificar estos fenómenos propiamente como procesos de desertificación, otros expertos estiman que hoy en día el 70% de las tierras áridas productivas de América del Sur y México sufren un proceso de desertificación (WRI-UNEP, 1999).
Otra importante manifestación de la degradación ambiental de la región, es la erosión genética de sus recursos bióticos. En América Latina y el Caribe se encuentran 40% de las especies vegetales y animales de los bosques tropicales del mundo (90,000 de las 250,000 especies de plantas superiores). Hasta ahora, sólo se han identificado 1.7 millones de especies de organismos, de un total estimado entre 5 y 10 millones. Y aunque resulta difícil predecir la pérdida de diversidad biológica en la zona, en ello están incidiendo fuertemente los procesos de deforestación, la erosión de tierras y la destrucción del medio marino. Algunos expertos predicen que, de mantenerse las tasas actuales de deforestación y la destrucción de los hábitats de estas especies, podría extinguirse entre el 10 y 15% de las especies existentes hacia el año 2005 (WRI-UNEP, 1999).
En México, donde la biodiversidad es superior al promedio de la región de América Latina y el Caribe, ya para los años setenta se había reducido la vegetación original del país en 60%, según el Atlas Nacional del Medio Físico publicado en 1980, fecha en la que se estima que sólo quedaba un 5% de la superficie de la selva tropical existente a principios de siglo, sobre todo, debido a los usos del suelo para fines agrícolas y ganaderos (Toledo, 1990). Sin embargo, en 1991, el Sistema Nacional de Areas Protegidas en México estaba constituido por 65 áreas que cubrían apenas unos 30,760 km2 -esto es, poco más de 1.5% de la superficie del país- (Leff, 1991) mientras que las áreas naturales protegidas en América del Sur cubrían tan sólo 3.7% del territorio en 1988 (PNUMA-AECI-MOPU, 1996).
La destrucción ecológica de los países tropicales, no sólo consiste en la pérdida de recursos naturales y especies biológicas, sino que también trae consigo una severa reducción en la productividad natural de los suelos y una alteración de funciones ecológicas reguladoras de las que depende el 'soporte vital' de los ecosistemas. En consecuencia, vemos que la contradicción sociedad-naturaleza se ha exacerbado a tal punto que se ha producido un severo desajuste del medio ambiente que se manifiesta en la agudización de amenazas ya existentes y en la aparición de otras nuevas. Hoy en día es común encontrar referencias respecto a los cambios climáticos en el planeta; a la escasez o degradación de recursos como el agua, suelo y aire en forma de contaminación, desertificación o reducción de la capacidad productiva; a las graves sequías que azotan a muchos países del globo; al incremento anual en la intensidad de lluvias, nevadas o heladas, etc. Se ha vuelto del dominio público la idea de que hoy los fenómenos naturales y los cambios climatológicos se presentan con mayor intensidad.
Pero no sólo se han producido cambios en la recurrencia e intensidad de estas amenazas, sino que también se ha desplazado y se ha ampliado su radio de impacto, afectando a un mayor número de población. Adicionalmente han aparecido nuevas amenazas, como resultado de los procesos productivos. Los factores de riesgo, y particularmente los desastres, han dejado de tener un componente puramente natural y hoy en día es cada vez más frecuente encontrar referencias sobre desastres causados por factores de tipo antrópico o tecnológico. Explosiones, derrames o fugas de sustancias peligrosas, incendios, etc. han sido la causa de desastres de gran magnitud como Chernobyl, Three Miles Island, Guadalajara, Bophal, etc. A esto es a lo que algunos estudiosos han llamado el "costo de la modernidad".
Cabe mencionar que las amenazas tecnológicas son un tipo relativamente novedoso de riesgos que en el mundo contemporáneo apenas se empiezan a reconocer como potenciales desastres. Esto es la consecuencia inesperada a largo plazo de la tecnología que desarrolló la industria en gran escala desde el siglo XIX con la Revolución Industrial europea, y lo alarmante es que lo que antes sólo ocurría en sociedades altamente desarrolladas -donde se ubicaban los grandes complejos industriales- hoy comienza a ser un rasgo característico de los países subdesarrollados.
Este desarrollo tecnológico y las actividades asociadas con la industrialización -descubrimiento e invención de nuevas fuentes de energía; producción en gran escala y necesidades de almacenamiento; creación de formas complejas de transportación, rutas de arrastre y depósitos; necesidad de eliminar residuos no deseados; incremento en la cantidad y el peligro de la contaminación atmosférica; desarrollo de medios de transporte masivos, redes y estaciones- han producido condiciones que ponen en riesgo la seguridad pública. Debido a esto, cualquier aumento en la industrialización creará más grandes riesgos y eventuales ocasiones de desastre (Quarantelli, 1996).
Actualmente, las mayores amenazas tecnológicas están en la producción química y el área nuclear. La manufactura, proceso, transportación o distribución, almacenamiento y uso de muchos productos en estas dos áreas son inherentemente riesgosos y aseguran, cuantitativa y cualitativamente, mayores posibilidades de desastres futuros con impactos sumamente severos.
Por otras parte, el desarrollo de tecnología 'limpia' y de 'seguridad' también se ha vuelto altamente contradictorio. La tecnología moderna puede ser utilizada para eliminar o reducir algunos riesgos. Lamentablemente, como lo describe Quarantelli (1996) algunas veces las consecuencias positivas de las aplicaciones tecnológicas están acompañadas por efectos negativos, debido a que algunas medidas preventivas o de protección pueden, indirectamente, derivar en otro tipo de amenazas. Esto se ilustra parcialmente en la siguiente cita de un ex-directivo de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos:
"Es enteramente posible que en alguna parte del país metales tóxicos estén siendo retirados del aire, transferidos a una corriente de agua de desperdicio, removidos de nuevo por los controles de contaminación del agua, convertidos en lodo e incinerados y devueltos al aire." (New York Times. Mayo 11, 1986).
A nivel mundial se espera también que se incremente el riesgo como producto de las innovaciones de la biotecnología, especialmente de la ingeniería genética. Básicamente esta tecnología está involucrada con la alteración de los códigos de organismos vivos (plantas o animales) y la creación de nuevas características, algunas de gran utilidad.7 Con todo, existen muchas posibilidades de riesgo -y desastres potenciales- con este tipo de tecnología, ya que se puede (y es muy probable que se haga) crear o perder el control de algún organismo alterado que no sea posible estudiar con los medios hasta hoy conocidos. En este sentido Quarantelli (1996) apunta:
"Nuestra habilidad para acostumbrarnos al diseño de organismos vivos casi asegura que un día surgirá alguna bacteria-Frankenstein, planta o animal, suelta en la tierra. Cualquier país en cualquier parte del mundo que establece facilidades para propósitos biotecnológicos, creará riesgos en la producción, transportación, distribución y uso de los productos involucrados."
Paralelamente han tendido a agudizarse las llamadas amenazas complejas, donde interactúan amenazas de diferente origen en un mismo evento produciendo distintos desastres. Hoy en día este tipo de amenazas es común a muchos desastres. Amenazas de origen natural o socio-natural inciden sobre amenazas de origen tecnológico o antrópico y viceversa. Un ejemplo de este tipo de amenazas fue lo ocurrido en 1961 cuando los vendavales esparcieron material radiactivo (plutonio y estroncio) en la región del Lago Karachay aumentando de cerca del 30 al 50% el área ya contaminada por un desastre nuclear previo en Rusia. En este caso, el desastre causado por una amenaza de origen tecnológico se vio amplificado por una amenaza de origen natural. Por otra parte, el vaciado de desechos radiactivos en el lago, y demasiados depósitos artificiales creados para contenerlos, tuvo efectos negativos cuando las sequías impactaron la zona. Así:
" ... las sequías ocurrieron en 1967 y 1972, exponiendo la costa seca del lago y permitiendo al viento esparcir partículas radiactivas. En 1967 una gran cantidad de partículas fue derramada sobre un área de 2,700 km2, lloviendo sobre 63 asentamientos y 41,500 personas. La combinación de la descarga, las nubes y las sequías expuso a más de 40,000 personas a la radiación y fue la causa de por lo menos 935 casos diagnosticados como enfermedad por radiación crónica en la región de Chelyabinsky." (Monroe, 1992).
Finalmente, otra característica de las amenazas complejas es que muchas de ellas tenderán a impactar directa o indirectamente a regiones alejadas al lugar de su manifestación. Desastres por este tipo de amenazas ya han ocurrido, tal es el caso de Chernobyl donde la radiación expulsada llegó a varias partes del mundo, especialmente a algunos países europeos; y la contaminación tóxica del río Rhin que, comenzando en Suiza, afectó a seis diferentes países contaminando casi 800 millas río arriba.8 Como resultado de la complejización de los procesos económicos y sociales mundiales, éstas podrían ser en el futuro las amenazas que produzcan desastres "globalizados".
3.2. La conformación y acumulación de la vulnerabilidad.
Efectivamente, los estilos de los procesos productivos, las formas de utilización de la tecnología y las formas de organización social, económica y política que operan en forma anárquica bajo la lógica de la valorización capitalista, han producido un incremento en el número y en la intensidad de las amenazas y han generado serios desajustes en los ecosistemas. Sin embargo, estos cambios no han sido acompañados por un mejoramiento en las capacidades de la sociedad para resistir el impacto de esas amenazas, ni para recuperase de ellas, cuando éstas se han manifestado. Por el contrario, los niveles de vulnerabilidad de la sociedad en su conjunto se han elevado sustancialmente. Hoy no sólo ocurren un mayor número de desastres, sino que su impacto es cada vez mayor, así como mayor es también el tiempo que tardan las zonas afectadas en recuperarse de ellos.
El segundo componente de la ecuación del riesgo, es decir la vulnerabilidad, también ha tendido a complejizarse. La cantidad de población que ha quedado sin acceso o ha sido desplazada de los círculos del progreso tecnológico y del crecimiento económico se incrementa de manera exponencial cotidianamente. El desempleo, la migración obligada por faltas de opciones económicas o por conflictos bélicos, los bajos o nulos niveles de educación, la pérdida de los valores culturales y de la memoria sobre desastres, el desarraigo, el desmantelamiento de la vida comunitaria y la cada vez más lejana posibilidad de lograr formas de subsistencia estables y adecuadas, entre otros factores, han hecho a la población más vulnerable frente a todo tipo de amenazas.
En el ámbito urbano, el rápido crecimiento de asentamientos marginales en todas las ciudades, de construcción precaria en terrenos propensos a amenazas, y la incapacidad de generar un crecimiento económico sostenido y satisfacer las necesidades sociales, son factores claves que han conducido a una concentración de vulnerabilidades. Para los años setenta, ciudades como Lima, Guatemala, México, Río de Janeiro, Delhi, El Cairo, Manila, etc. se habían vuelto muy vulnerables, con poca capacidad para absorber el impacto de las amenazas o para recuperarse de éstas. Asimismo, se puede afirmar razonablemente que muchos de los desastres urbanos de los años setenta y ochenta (Managua 1972, Guatemala 1976, México 1985, San Salvador 1986, etc.) fueron causados por una concentración de vulnerabilidades a consecuencia de dichos cambios (Maskrey, 1994).
Pero los cambios radicales en los procesos económicos, políticos y sociales de las regiones subdesarrolladas, no sólo han contribuido a la concentración de vulnerabilidades, sino también a su acumulación. El modelo neoliberal ha producido un severo retroceso en el desarrollo y ha impuesto una irracionalidad operativa a los asentamientos urbanos y rurales. El crecimiento de ciudades secundarias o medias, la incorporación de nuevas regiones a los mercados nacionales e internacionales y el crecimiento de sectores productivos informales basados en unidades familiares de supervivencia, acompañados por nuevos patrones de migración y distribución poblacional, son sólo algunos de los mecanismos y procesos que han resultado de esta lógica económica y que han conducido a un cambio en los patrones de vulnerabilidad.
La reducción escandalosa en gasto social, la caída en la inversión pública en infraestructura, el desempleo y sus fatales consecuencias en el entorno social, no sólo han impedido avanzar en la reducción del riesgo, sino que en muchos casos se han hecho altamente riesgosas zonas que no lo eran apenas hace una o dos décadas. En las nuevas regiones que se están convirtiendo rápidamente en centros urbanos, hay un proceso de concentración de la población con cada vez menor capacidad para absorber los efectos de las amenazas y de recuperarse de los desastres, lo que nos permite predecir, con más o menos certeza, que en el futuro ocurrirán desastres con mayor frecuencia, magnitud e impacto. La ocurrencia de desastres como los de 1990 y 1991 en el Alto Mayo, Perú y Limón en Costa Rica ofrecen evidencias de estos procesos de cambio y de la concentración de vulnerabilidades.9 Sin embargo, el proceso mediante el cual se han ido concentrando diferentes tipos de vulnerabilidades no ha sido debidamente considerado y analizado en la gran mayoría de los estudios sobre desastres.
Hacia el futuro, el panorama no es más alentador. El estilo actual de crecimiento se sustenta en el predominio del capital financiero especulativo y no en el impulso de actividades productivas que permitan un crecimiento sostenible a largo plazo y un mejoramiento en las condiciones de vida de la población. La valorización del capital se ha autonomizado de la reproducción material, alimentando la socialización irracional de la naturaleza. Ahora, el capital para incrementarse no necesita atender la producción industrial ni agrícola, y con ello, se han generado dos grandes problemas: primero, la degradación de la base material de la sociedad, la alarmante distribución regresiva del ingreso y la polarización de los sectores ricos-incluidos y pobres-excluidos. El segundo, la gestación de una crisis severa con la cual se cancelen las pocas alternativas existentes de recuperar las condiciones mínimas de reproducción material, social y política de los sectores marginados. Con esto, los efectos negativos de modelos de acumulación capitalista anteriores más que resolverse, se han multiplicado con el neoliberalismo: tasas de desempleo sin precedente, hiperconcentración del ingreso, crisis del sector productivo (agrícola e industrial), índices de pobreza nunca vistos y una tendencia alcista de pauperización de las clases medias, crecimiento de los sectores marginales e informales de la economía, etc. Adicionalmente, la vorágine del capital que ha promovido la globalización -característica del modelo neoliberal- ha traído como consecuencia la desarticulación de las ya deprimidas economías nacionales y una redistribución no de los beneficios, sino de las contradicciones del propio modelo.
Si bien en la conformación y acumulación de vulnerabilidades intervienen un gran número de factores, podemos sostener que la característica de exclusión social del modelo vigente será un elemento determinante en el futuro, ya que tenderá a incrementar los niveles de pobreza en todo el mundo y en consecuencia la vulnerabilidad.
Es muy común encontrar entre la literatura sobre desastres, autores que sostienen que la pobreza por sí misma no genera vulnerabilidad (ver Winchester, 1992 entre otros) basándose en la idea de que la gente por el simple hecho de ser pobre no necesariamente es vulnerable, si no está expuesta a algún tipo de amenazas. Efectivamente, si no están presentes ambos componentes del riesgo, no hay posibilidad de que se presente un desastre. Sin embargo, en este caso podríamos argumentar en contra, ya que no sólo un mayor número de la población es pobre hoy en día, sino que también el radio de manifestación y acción de las amenazas se ha ampliado al punto de que en las condiciones actuales no podríamos encontrar un sólo lugar seguro en el mundo. Las amenazas, al igual que la pobreza, han cubierto el globo y en ese sentido podríamos preguntarnos: ¿qué población pobre del mundo está exenta de sufrir un desastre como consecuencia de cualquier tipo de amenaza?
Por otra parte, podríamos analizar la incidencia que la exclusión, la marginación y la pobreza, que combinados con el crecimiento económico, tienen sobre la vulnerabilidad a partir de sus efectos colaterales.
El crecimiento económico y sus efectos se han traducido en un reacomodo de la sociedad que no sólo se expresa en términos sociales y económicos, sino también en términos espaciales. El fenómeno de la urbanización acelerada comenzó a darse con el rápido proceso de industrialización que vivieron muchos países subdesarrollados en el marco del modelo de sustitución de importaciones, y esa dinámica de crecimiento -aunque no la motivación económica que la inspiró- se ha mantenido hasta la actualidad. Las ciudades se han convertido en el centro del desarrollo de las economías modernas; en el eje central de la vida económica, política y social; en la ventana de los distintos países hacia el extranjero; y en puerta de entrada a la globalización. Son, efectivamente, el símbolo de la civilización, pero también el nuevo escenario del riesgo. Su contribución a la generación de riesgos, tanto por el lado de las amenazas, como por el lado de la vulnerabilidad es tan importante que bien vale la pena dedicarle un apartado especial. De esto nos ocuparemos en el capítulo siguiente, por ahora sólo mencionaremos algunos aspectos de tipo social.
Las grandes masas que migraron a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida, se encontraron con una realidad que no cumplió con sus expectativas. Los asentamientos marginales localizados en zonas peligrosas, la precariedad de las viviendas, la falta de servicios básicos como agua y drenaje, la carencia de infraestructura (vías de acceso, disposición de residuos sólidos, etc.) fueron la pauta que marcó el crecimiento de las grandes ciudades del tercer mundo.
Culturalmente, este fenómeno aportó también su cuota al incremento del riesgo. La migración hizo, por una parte, que los nuevos pobladores de la ciudad construyeran su hábitat en espacios desconocidos, donde la memoria sobre desastres pasados no existía. Para muchos habitantes urbanos recientes, los desastres que viven cotidianamente son prácticamente inéditos en sus formas de vida. Son desastres de reciente incorporación, como consecuencia de ese desconocimiento y en consecuencia su reducción se hace mucho más difícil.
Por otro lado, en los lugares de donde se aportó población, se produjo un fenómeno de desmantelamiento comunitario. Con la migración de familias enteras hacia las ciudades, se abandonaron formas culturales de relación con el medio, de conocimiento sobre los efectos naturales, de formas de producción milenarias, etc. Un gran conocimiento de las zonas emigradas se perdió en el camino y con ello también se perdió la capacidad de organización comunitaria y de trabajo conjunto, la prevalencia de líderes, la idea del arraigo y de protección de los recursos, etc.
El plano de lo local empezó a ser rápidamente rebasado por la idea centralizante y arrolladora impuesta por las condiciones del mercado. La mayoría de los pueblos, comunidades o pequeños poblados quedaron excluidos del "desarrollo" haciéndose notar más rápido el nivel de atraso que venían arrastrando por generaciones. Solo algunas pocas regiones lograron insertarse -en alguna medida- en la onda vertiginosa del crecimiento y quienes lo hicieron fue gracias a la disponibilidad de recursos naturales que eran indispensables para los procesos productivos que demandaba la industria urbana o directamente el mercado, nacional o de exportación. Entre éstas, ciudades que se encontraban en zonas con una elevada capacidad agrícola o con disponibilidad de recursos como el petróleo, fueron las que lograron un crecimiento económico.
Pero recordemos que crecimiento económico no es igual a desarrollo, y menos aún cuando el crecimiento se basa en modelos de acumulación cortoplacistas y sujetos a los designios de las políticas económicas impuestas por los países desarrollados. En consecuencia, las crisis internas de los países subdesarrollados y los efectos importados de las crisis en las economías centrales, sumados al privilegio de intereses particulares a costa de proyectos nacionales, imposibilitaron que el crecimiento económico que tuvieron muchas ciudades, se tradujera en un desarrollo sostenible de largo plazo. Su crecimiento se ha interrumpido constantemente y hoy que al parecer la crisis llegó para quedarse, se puede ver un notable deterioro en las condiciones de estos asentamientos.
Con esta oleada de urbanización y el modelo impuesto a ultranza de las economías "globalizadas", la idea de lo local -y aún de lo regional- se ha perdido de vista. Hoy se entrecruzan dos planos totalmente distintos: lo global y lo local. Se cruzan y se encuentran permanentemente, pero no sólo no se integran sino que parecen distanciarse cada día más. Aunque son dos aspectos de una misma contradicción, en la realidad pueden interpretarse como dos mundos completamente aparte. Los contextos locales no pueden responder a las expectativas de la globalización, pero tampoco poseen los mecanismos para enfrentar y contener su ofensiva depredadora y marginadora.
Por último, conviene subrayar un elemento más que también aporta su cuota en la conformación de la vulnerabilidad: la percepción que tanto los gestores como la propia población tienen acerca del riesgo. Este tema ha sido ampliamente discutido en la literatura sobre desastres y se considera como elemento determinante de vulnerabilidad.
Por percepción entendemos la forma en que los distintos sectores sociales visualizan el problema del riesgo y los desastres y las condiciones bajo las cuales se asumen como actores directos o como simples espectadores.
La oleada de interés creciente sobre los desastres y el incremento en su ocurrencia sin duda han hecho a la población y a los encargados de la gestión de riesgos y desastres -nacionales e internacionales- mucho más conscientes de los efectos que éstos tienen sobre la población y sobre las actividades económicas. La percepción de los desastres -o la forma de visualizarlos- ha evolucionado en los últimos años, pudiéndose avanzar en los mecanismos de preparación y de atención de desastres, particularmente de gran magnitud. A pesar de la multiplicidad de patrones culturales existentes, hoy en día es poco común encontrar personas o grupos que visualicen a los desastres como "actos de Dios" o "castigo divino". Incluso entre muchas poblaciones marginales y con bajos niveles de educación que han sido víctimas de desastres, es posible detectar un amplio conocimiento acerca de las causas que dieron origen al desastre y que, en ocasiones, ni los propios investigadores son capaces de percibir. Sin embargo, llama la atención que a pesar de este logro no poco significativo, hayan sido tan reducidas las acciones emprendidas para prevenir su ocurrencia y no se haya logrado una reducción real de la vulnerabilidad.
A nuestro juicio, esto tiene que ver con una errónea concepción del problema. El punto principal radica en que la sociedad tiene conciencia sobre eventos consumados, pero no sobre procesos de construcción. El desastre, es el elemento 'visible' y 'material' dañino. El proceso de construcción de ese desastre; i.e. el riesgo, es 'invisible' y 'abstracto' para la población mientras no se ha materializado. De tal forma, procesos de degradación ambiental que producen o agudizan amenazas y más aún los factores determinantes de la vulnerabilidad (v.g. pobreza, informalidad económica, marginación social, bajos niveles educativos, factores culturales y políticos, etc.) tienden a relacionarse con la satisfacción o insatisfacción de las necesidades cotidianas de la población, pero raras veces se visualizan como causantes de desastres. Así por ejemplo, campesinos marginales que deforestan bosques y selvas para convertirlos en pastizales o zonas agrícolas, pueden ver la destrucción del medio ambiente como una forma de resolver sus problemas de subsistencia más inmediatos; mientras que, por otra parte, grandes monopolios transnacionales productores de alimentos, pueden estar erosionando los suelos por mecanismos intensivos de cultivo para responder a las necesidades del mercado. Sin embargo, los efectos muchas veces irreversibles que esta degradación puede tener a mediano y largo plazo, no se contabilizan como factores de riesgo causantes de desastres. Si bien se puede argumentar que la satisfacción de las necesidades está por encima de eventuales efectos secundarios de largo plazo; y tales argumentos a favor de la depredación pueden ir desde las necesidades de reproducción del capital, hasta de quienes diariamente buscan lo suficiente para alimentar a sus familias, es justamente aquí donde radica el problema. El riesgo no sólo es 'abstracto' en tanto no se materializa, sino que es un proceso cuyos resultados se verán en el largo plazo, mientras que el horizonte temporal de las necesidades es sumamente reducido.
Es por esto, que al avanzar sobre la percepción real de los desastres, se ha alentado reducir la vulnerabilidad en cuanto al mejoramiento de la capacidad de respuesta de la sociedad. Sin embargo, al ser ésta una acción ex-post del desastre, no se ha podido reducir su número e impacto dado que no se actúa sobre sus causas específicas; y las cuales, forman parte de un horizonte temporal de más largo plazo.
En síntesis, podríamos decir que la vulnerabilidad no se reducirá en términos integrales mientras prevalezca una percepción sobre los desastres, y no se avance hacia una percepción del riesgo.
3.3. Los constructores y los gestores del riesgo.
El tercer componente de la ecuación del riesgo, contempla a la prevención y mitigación que son, respectivamente, las acciones relacionadas tanto con la eliminación de las amenazas como con la reducción de la vulnerabilidad.
Aquí necesariamente surgen una serie de interrogantes: ¿quiénes son los actores participantes en el proceso de construcción del riesgo? ¿quiénes deben o deberían encargarse de controlar esos procesos? y ¿qué acuerdos se establecen entre los actores generadores y quiénes deberían regularlos?
Las secciones anteriores nos han permitido identificar una serie de agentes generadores de riesgo muy diversos, pero cuyas motivaciones están dadas por un ingrediente común: el predominio de intereses y beneficios individuales, sobre los perjuicios y efectos de carácter colectivo.
Según hemos expresado, son las grandes corporaciones nacionales y transnacionales -i.e. el capital privado- las que conducen el modelo de acumulación dominante y las que se benefician con la depredación masiva de los recursos naturales y con la regresión en los niveles de vida de la población; por tanto, las que en mayor medida contribuyen a la generación y agudización de los niveles de riesgo existente. Sin embargo, existen otros muchos actores que también están contribuyendo a la generación de riesgos de distintos tipos y entre los cuales contamos aquellos que adoptan formas autónomas de reproducción material, ya sea por factores de carácter cultural o por mecanismos ilegales o clandestinos de producción. Encontramos, asimismo, actores que desde los sectores gobernantes toman decisiones que incrementan el riesgo, y las cuales pueden estar fundamentadas en la ignorancia, en la corrupción o en el clientelismo político.
El peso que cada actor tiene en la construcción del riesgo es distinto, así como el impacto que sus actividades o decisiones tienen sobre los diferentes componentes del riesgo. Pero, en la práctica la mezcla resulta explosiva e imbuye a la sociedad en un círculo vicioso, en el cual las decisiones sobre gestión de riesgo se vuelven cada vez más complejas al requerir un manejo holístico del problema que necesariamente afectará múltiples intereses.
En términos de la gestión del riesgo, ésta es la primera paradoja: intervenir procesos en los cuales el riesgo se construye y se agudiza respondiendo a intereses individuales y de carácter privado, mientras que el desastre -su resultado- se colectiviza en sus efectos.
La segunda paradoja, aparece cuando vemos que en la realidad no son los actores privados o los agentes individuales -i.e. los generadores del riesgo- quienes se encargan de controlar o regular los procesos de riesgo. Por el contrario, desde hace varias décadas cuando los desastres se socializaron y comenzaron a convertirse en serios problemas para la población y las estructuras económicas, la prevención, y fundamentalmente la mitigación, fueron tomadas en manos del Estado.
Existe, así, una contradicción entre los actores generadores y los actores reguladores del riesgo. Los actores generadores, como hemos visto, toman decisiones que contribuyen al incremento del riesgo sin considerar los efectos que éstas puedan tener sobre el conjunto de la sociedad, bajo la forma de desastres. Por otra parte, han sido los agentes públicos (i.e. el Estado) quienes han asumido la gestión de los desastres -aunque no necesariamente del riesgo- en cuanto a la atención de emergencias y la definición e instrumentación de políticas que busquen reducir los efectos de desastres futuros. En consecuencia, tenemos que la construcción del riesgo se ha "privatizado", mientras que su regulación sigue siendo una responsabilidad "pública".
En América Latina, desde hace algunas décadas comenzaron a surgir una serie de organismos gubernamentales "especializados", generalmente de carácter nacional, que debían cumplir con estas funciones. Estos organismos fueron denominados como Sistemas de Defensa Civil, de Protección Civil y, en tan sólo un caso estudiado y conocido, como de Prevención y Atención de Desastres.
En cada país, estos organismos tienen pesos distintos en la estructura gubernamental. Algunos, como los de Defensa Civil, cumplen otras funciones que están más relacionadas con cuestiones de carácter de seguridad nacional, pero todos se basan fundamentalmente en la atención de las emergencias producidas por los desastres. Sus funciones dentro de la estructura gubernamental -incluso en lo que se refiere a la propia atención de emergencias- son limitadas y su desempeño en la práctica ha sido marginal y poco eficiente. Diversos estudios sobre los llamados Sistemas han llamado la atención sobre algunos de sus aspectos característicos, los cuales están fuertemente relacionados con su poca eficiencia.10
Cabe subrayar, no obstante, que cuando ocurre un desastre la función del Estado no se limita a la atención de la emergencia sino que también asume las actividades de rehabilitación y reconstrucción cuando se trata de grandes eventos. El Estado cumple una función operativa, pero también asume parte importante de los costos del desastre; por ejemplo, en lo que se refiere a la rehabilitación de vías y medios de comunicación, reposición de infraestructura, reconstrucción de viviendas, etc. En este caso, el costo de retornar a la "normalidad" se asume directamente por el Estado, aunque indirectamente por la población. Por su parte, la participación de los actores privados -subrayemos una vez más los principales agentes generadores del riesgo- se presenta, en el mejor de los casos, como bondadosas "donaciones" para aliviar el sufrimiento de las patéticas víctimas del desastre. En ningún caso, se cuestiona o se responsabiliza directa o indirectamente a dichos actores por su aportación a la cuota de riesgo y, en consecuencia, sobre su papel como generadores de desastres. Por otra parte, tampoco se les incluye en los programas de reducción de riesgo ni en los de mitigación de desastres, cuando éstos existen. Es el Estado quien históricamente ha asumido esta tarea y quien asume también su papel como regulador de los procesos de riesgos y como gestor de los desastres.
Pero, ¿por qué es el Estado el que asume las acciones de gestión de riesgos y desastres?
En este caso, el Estado juega el mismo papel que en la economía: apoya el funcionamiento del modelo; crea las condiciones necesarias para su reproducción; y contiene o funge como contenedor, regulador o amortiguador de los efectos negativos que puede producir mediante la implantación de políticas de ajuste y control social. En los procesos de construcción del riesgo y de gestión de desastres ocurre algo similar. El Estado se encarga de proteger a los sectores económicos dominantes creando las condiciones necesarias para su reproducción; así, de alguna manera permite la generación de riesgo mediante el deterioro de los ecosistemas y favorece el incremento de la vulnerabilidad, como hemos explicado arriba. El riesgo se convierte en parte consustancial de los modelos económicos; es consecuencia de ellos, pero también, y en alguna medida, necesario para su reproducción al igual que el desempleo que produce mano de obra barata y en abundancia, la exclusión social por la concentración del ingreso, etc. El deterioro ambiental causado por el modelo económico y facilitador de amenazas es el costo que se asume por la obtención de beneficio a corto plazo y por las necesidades de acumulación. La vulnerabilidad, incrementada por el deterioro de las condiciones de vida de la población, es la consecuencia de un modelo excluyente, centralizador y depredador en términos sociales. Pero por otra parte, y en lo que se refiere al resto de los actores generadores de riesgo, el Estado asume una actitud complaciente ante su incapacidad de regular los procesos nocivos que él mismo se encargó de alimentar. Tomemos como ejemplo los múltiples desastres que ocurren cada año en asentamientos localizados en zonas que violan la normatividad existente sobre usos del suelo, o aquellos que han sido originados por actividades riesgosas pobremente reguladas (o claramente ignoradas) como la operación de industrias peligrosas en zonas densamente pobladas o la tala clandestina de bosques y selvas.
No obstante, esto no quiere decir que el Estado sólo facilita y no contribuye a la generación de riesgo. Por el contrario, aporta su buena cuota al utilizar ciertos elementos generadores de riesgo como instrumentos políticos de legitimación. No en pocas ocasiones, se escucha hablar de desastres ocurridos en asentamientos irregulares promovidos por líderes partidistas para ganar votos. La permisibilidad a la violación de los reglamentos de construcción y a los usos del suelo por corrupción o ignorancia son también causas importantes de desastres.
Por otra parte, el Estado en este caso también cumple la función de preservador del "orden social". Es sabido que particularmente grandes desastres propician la organización social.11 El caos generalizado que prevalece cuando ocurre un desastre, principalmente en los países subdesarrollados, pone al descubierto las consecuencias nefastas de la desigualdad social: son siempre los más pobres los más afectados; los más afectados son los últimos en recibir asistencia; estos mismos son los últimos en recuperarse; y son también las víctimas más seguras del próximo desastre. De aquí que los movimientos sociales surjan de manera natural y espontánea ante las crueles evidencias. Y también que, de manera natural, estos movimientos sociales puedan trasladar sus reivindicaciones hacia otros terrenos una vez que se ha superado la fase de la emergencia. Evidentemente ni a los sectores privados -particularmente el gran capital-, ni al Estado les beneficia un desorden social bajo ninguna circunstancia y por ello muchos grandes desastres han llegado a ser manejados como si se tratara de una cuestión de seguridad nacional. En este caso, el brazo armado del aparato estatal -el ejército- juega un papel determinante como contenedor de la efervescencia social y de aquí que los llamados Sistemas tengan una gran presencia militar en su estructura y formas de actuación. 1 El término "antrópicas" se refería específicamente a las amenazas en las cuales existe alguna intervención de tipo humano, básicamente accidentes industriales, explosiones, incendios, conflagraciones, etc. 2 Ya hemos especificado en el capítulo anterior que existen amenazas naturales cuyo origen se encuentra en la propia dinámica terrestre y sobre las cuales el hombre no tiene ingerencia alguna en su conformación, ni posibilidad de incidir para evitar su ocurrencia. Aquí nos referimos específicamente a las amenazas de origen socio-natural, antrópico y tecnológico. 3 A partir de aquí, nos referimos al término "transformación" retomando la idea del párrafo anterior y tomando en cuenta que en la sociedad contemporánea dicha transformación se acompaña o implica un determinado nivel de degradación ambiental. Es decir, los niveles de transformación-degradación son más acelerados que la capacidad de recomposición o absorción natural de tales cambios. 4 Hacemos una clara diferenciación entre los conceptos de "crecimiento económico" y "desarrollo", ya que es común encontrar que en la práctica ambos conceptos se utilizan en forma indistinta. Sin embargo, para nosotros es importante la diferenciación, ya que en buena medida en esta confusión radica el problema de la interpretación acerca del riesgo. Crecimiento económico no es igual a desarrollo. Para nosotros la definición de desarrollo es aquella que considera una distribución equitativa de la riqueza, que se basa en el desarrollo de las capacidades productivas de la sociedad y en una utilización racional de la tecnología que no compromete los recursos naturales para las generaciones futuras. Basados en esta definición, queda claro que durante las últimas décadas el modelo económico efectivamente ha permitido un crecimiento sostenido de la economía, incluso en muchos países subdesarrollados. Sin embargo, esto no se ha traducido en un desarrollo de estos países. Por el contrario, hoy más que nunca la sociedad se ha polarizado y las franjas de pobreza y marginación se han ensanchado; en la actualidad existen niveles de atraso de grandes capas de la población, incluso mayores a los que existían hace 50 años; y el modelo no ha podido resolver los problemas de dependencia, vulnerabilidad frente a las crisis económicas y construcción de una base productiva que permita la sustentabilidad -económica y natural- de los países. 5 Un estudio del Banco Mundial publicado en 1995 estima que el avance del desmonte legal de la Amazonía, que cubre casi 5 millones de km2., fue de cerca de 500,000 kilómetros entre 1985 y 1995. (Cf. PNUMA-AECI-MOPU, 1996) Sobre el proceso de avance de la frontera agropecuaria y la problemática ambiental del desarrollo agrícola de América Latina, véase CEPAL-PNUMA (1993) y CEPAL-PNUMA (1995). 6 Un inventario llevado a cabo en México en un área de 104 millones de hectáreas correspondientes a 17 estados de la república, para evaluar mediante imágenes de satélite la pérdida del suelo, estimó que 23.6% del territorio presentaba erosión leve; 31.7% erosión moderada; 17.7% erosión severa; y, 8% erosión muy severa (Martínez Méndez, et al., 1984). 7 Por ejemplo la bacteria que degrada el petróleo y los desechos químicos puede ser utilizada para limpiar derrames, o en el caso de la clonación que a largo plazo puede garantizar la resolución del problema alimentario a nivel mundial o la recomposición del medio ambiente mediante el desarrollo y la preservación de especies en peligro de extinción (plantas y animales). 8 A pesar de la importancia que este tipo de amenazas han comenzado a tener en los últimos años, son pocos los investigadores que han incursionado en este campo de estudio. Algunos de los que han puesto un importante énfasis en el estudio de las amenazas complejas han sido James K. Mitchell (1996) y E.L. Quarantelli (1996). 9 Los procesos de acumulación de vulnerabilidad en algunas regiones periféricas han sido ampliamente estudiados, particularmente en el caso del Alto Mayo en Perú y en Limón, Costa Rica, ofreciendo evidencia sobre la forma en que los estilos de crecimiento económico han influido en los niveles de vulnerabilidad. Así, de acuerdo a Maskrey (1996) la acumulación de vulnerabilidades en el Alto Mayo se inició con la fundación de ciudades enclaves como Moyabamba, Rioja y Soritor en época de la colonia española utilizando técnicas de construcción foráneas de baja resistencia sísmica. La ciudad de Moyabamba fue el centro administrativo de un importante sector de la amazonía hasta finales del siglo XIX. Sin embargo, por su virtual aislamiento y por su poca importancia comercial, la región experimentó poco cambio demográfico, económico o ecológico hasta la década de los setenta. Dicho aislamiento, unido a la poca importancia política y económica de la región, significó que los desastres ocurridos hasta antes del terremoto de 1968 no fueran destacados a nivel nacional. El impacto de estos desastres se limitó a la destrucción de viviendas, las cuales fueron reconstruidas por los pobladores utilizando recursos propios de la región. Después de la interconexión vial de la región con el resto del Perú a partir de 1974, se inicia un proceso de cambio económico, demográfico, ecológico y político que conduce a una acumulación acelerada de vulnerabilidades. El gobierno peruano aplicó un modelo de desarrollo para la amazonía que consistió en la construcción de carreteras de penetración y la promoción de la agricultura comercial a través de un sistema subsidiado de créditos y comercialización. La aplicación de este modelo activó una ola de migración de la zona andina hacia la región, dando lugar a un crecimiento demográfico intempestivo y la creación de nuevos asentamientos ubicados y construidos de forma sumamente insegura; la destrucción de grandes extensiones de bosque primario, generando problemas de erosión; y un giro radical en la economía regional, con base al monocultivo de arroz y un conjunto de nuevos y violentos conflictos sociales. Cuando ocurrió la crisis política y económica del Estado peruano hacia fines de la década de los ochenta, el Alto Mayo ya estaba fuertemente articulado con el resto del país. Se rompió la agricultura comercial en la región, agudizándose los conflictos sociales e iniciándose una etapa de violencia y militarización a la par de la introducción de cultivos ilícitos como la coca. Los terremotos de 1990 y 1991 ocurrieron en una región inmersa en crisis y caracterizada por un conjunto de nuevas vulnerabilidades. Por lo tanto, los sismos tuvieron un impacto mucho mayor que los ocurridos anteriormente en la región; un impacto que debido a la articulación económica de la región con el resto del país y a la presencia de los medios masivos de comunicación, incluso llegó a generar un problema de gestión de desastres a nivel nacional. Según revela este estudio, en el caso de la ciudad de Limón en Costa Rica también pueden verse claramente los efectos del crecimiento económico sobre la vulnerabilidad. Hasta mediados del siglo XIX, la provincia de Limón, en la costa atlántica de Costa Rica, constituía una región aislada y con poca articulación económica con el resto del país. Su población fue conformada por pequeños pueblos de indígenas y negros dedicados principalmente al cultivo del cacao y a una agricultura de subsistencia. Un primer proceso de cambio en la región se produjo con la construcción del ferrocarril de San José hasta el puerto de Limón a fines del siglo XIX, acompañado por una concesión de tierras para el cultivo del banano. La inmigración masiva de negros antillanos y en menor medida de chinos, y la nueva producción bananera dio lugar a la creación de un enclave productivo y urbano fuertemente diferenciado del resto del país en términos sociales, culturales y económicos, y una primera acumulación de vulnerabilidades que antes no existía en la región. Este modelo de desarrollo entró en crisis cuando en la década de los treinta se trasladó la producción bananera a la región del Pacífico, debido a agudos conflictos laborales y por la disminución de los rendimientos del cultivo, a raíz de la "enfermedad de Panamá". A mediados de la década de los cincuenta se regresa al cultivo del banano y a partir de los años sesenta se inicia un segundo proceso de cambio en la región, asociado a un nuevo modelo de desarrollo aplicado por el gobierno costarricense. La nacionalización del ferrocarril en 1971, la construcción de la primera carretera de San José a Limón en la misma época y una serie de obras públicas, dieron lugar a la diversificación de la economía regional. Se inició un fuerte proceso migratorio del resto del país hacia la región dando lugar a una tasa de crecimiento de casi el doble del promedio nacional, la creación de nuevos asentamientos y la destrucción de grandes extensiones de bosques primarios para la agricultura y la ganadería. La promoción de productores independientes de banano como parte de este proceso, dio lugar a que la superficie cultivada se cuadruplicara entre 1963 y 1984. En Limón, se construyó una refinería y la ciudad creció a través de numerosos asentamientos marginales a su alrededor. La acumulación de vulnerabilidades en Limón, resultante del proceso de cambio, significó que el terremoto de 1991 produjera un desastre no de pequeña escala sino de impacto nacional. 10 Para una visión más amplia sobre las formas de organización y funcionamiento de algunos de estos Sistemas, así como los principales problemas relacionados con su poca eficiencia en la gestión de los desastres ver Lavell, A. y E. Franco (1996) y LA RED (1996). 11 Particularmente ilustrativo es el caso del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, que generó una gran movilización social, y donde el poco control gubernamental en la etapa inmediata a la ocurrencia del desastre propició el surgimiento de un gran número de organizaciones sociales con una importante fuerza y base social. [Indice] [Agradecimientos] [Introducción] [Capítulo I] [Capítulo II] [Capítulo III] [Capítulo IV] [Bibliografía] |
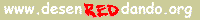 |
|
LA RED Urb. Los Guayacanes, Duplex 9 Juan Díaz, Ciudad de Panamá República de Panamá. Apartado. Postal 0832-1782 Panamá, Panamá |
LA RED |
Virginia Jiménez
Coordinadora LA RED
Comentarios WebSite: |