
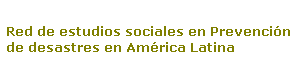
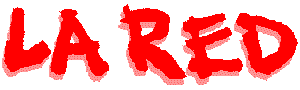
 |
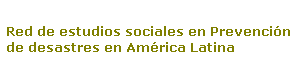 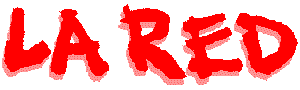 |
|
|
|
Página Principal
/Publicaciones/Libros
/2000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Capítulo II El Nuevo Escenario del Riesgo Las ciudades, y
particularmente las grandes ciudades
metropolitanas de los
tiempos modernos son, Robert Park La fotografía que hemos descrito en el capítulo anterior, nos muestra la manera en que los diversos componentes del riesgo se construyen y evolucionan a partir de las distintas formas de reproducción material adoptadas por la sociedad en determinado momento histórico. Asimismo, nos muestra que en las sociedades mercantiles y particularmente en la sociedad mercantil capitalista, estos componentes contribuyen a exacerbar la contradicción sociedad-naturaleza, agudizando los niveles de riesgo existentes y produciendo nuevos elementos característicos de este modo de producción.
Por otra parte, hemos apuntado que incluso dentro del propio capitalismo cada uno de los elementos del riesgo (amenazas y vulnerabilidad) evoluciona de manera distinta, dependiendo de la forma en que es utilizada la tecnología y la manera en que se distribuye el ingreso y se apropia el excedente. Pero, ¿dónde tiene lugar el riesgo y cuáles son los contextos donde tiende a exacerbarse la contradicción sociedad-naturaleza?. Al igual que los componentes del riesgo se agudizan con el desarrollo de la sociedad capitalista, los contextos donde tiene lugar el riesgo también tienden a cambiar. Si bien hoy en día se presenta un nivel de riesgo generalizado, éste se ha trasladado -imponiéndose con mayor intensidad- hacia los contextos o escenarios donde tiende a concentrarse masivamente la población, pero principalmente donde confluyen los elementos determinantes que expresan el máximo nivel de desarrollo alcanzado por el capitalismo; i.e. donde han madurado las fuerzas productivas, donde las relaciones de producción dominantes tienen lugar, donde las relaciones sociales se expresan de manera absoluta y donde la competencia y el mercado -expresión principal del capitalismo- se han desarrollado de manera más amplia. Este nuevo contexto; es decir, este nuevo escenario del riesgo es la ciudad. Efectivamente, en los años recientes existe una mayor preocupación por parte de organismos internacionales y gobiernos nacionales por la tendencia creciente de la ocurrencia de desastres en las ciudades, no sólo del mundo subdesarrollado sino también en las grandes metrópolis del primer mundo. La ocurrencia de grandes desastres como los terremotos de Guatemala (1976), México (1985), Kobe (1993), Estambul (1999), etc. han dado claras muestras de la fragilidad del "orden" en los centros urbanos y han puesto en alerta a los organismos encargados de la gestión de desastres sobre la susceptibilidad a sufrir severos daños de muchas grandes ciudades donde no sólo se concentran enormes masas de población, sino también un importante stock material que sirve de sustento a la reproducción del modelo económico.
Adicionalmente, como consecuencia de las tendencias alcistas de la urbanización y las condiciones caóticas en las que ésta tiene lugar principalmente en los países subdesarrollados, se prevé a nivel mundial un incremento en los niveles de riesgo y por tanto en el potencial de ocurrencia de desastres. Sin embargo, el interés por los "desastres urbanos" como tal ha dado apenas pocos frutos debido a lo reciente de su incorporación en las agendas de discusión. Los estudios sobre riesgo urbano -que darían luz sobre los factores que inciden en la construcción del desastre- son todavía más escasos y por tanto aún no es posible establecer una clara diferenciación en términos del análisis de la complejidad que el contexto urbano impone a la ocurrencia de desastres en comparación con lo que sucede en el ámbito rural.
El propósito de este capítulo es introducir algunos elementos de análisis sobre los procesos de construcción del riesgo urbano y analizar cómo los nuevos procesos de riesgo se han trasladado y tienen lugar en la ciudad.
1. La ciudad en la reproducción del capital.
Una primera cuestión que resulta pertinente para entender la complejidad del riesgo urbano es preguntarse acerca del papel que las ciudades han tenido en la reproducción del capital y la forma en que estos contextos se han ido conformando históricamente. Aunque no se trata de hacer una historia de la ciudad, sí nos interesa destacar algunos aspectos relevantes sobre los factores que dan origen a la formación de las ciudades y el rol que históricamente han jugado y el que juegan en la sociedad contemporánea.
En principio podríamos preguntarnos ¿qué tipo de asentamientos pueden ser considerados como ciudades y cuáles no? y ¿cuáles son los criterios para establecer dicha diferenciación?
A pesar de que los urbanistas no han podido llegar a un acuerdo sobre lo que es o no una ciudad y de que en cada país existe una definición cuantitativa distinta, parece existir un criterio unánime que se refiere al número de habitantes -introduciendo elementos de corrección tales como la estructura ocupacional y las delimitaciones administrativas-. Sin embargo, los criterios de definición varían enormemente, los indicadores de las diversas actividades dependen de cada tipo de sociedad y las mismas 'cantidades' cobran un sentido totalmente diferente según las estructuras productivas y sociales que determinan la organización del espacio (Castells, 1974). Así, por ejemplo, el censo de los Estados Unidos considera que a partir de los 2,500 habitantes una aglomeración es considerada como urbana, aunque en su definición incluye aquellas aglomeraciones que forman parte de la red de interdependencias funcionales cotidianas con respecto a una ciudad central. Por su parte, la Conferencia Europea de Estadística celebrada en Praga estableció como criterio rebasar los 10,000 habitantes, corrigiéndolo según la estructura ocupacional (Castells, 1974).
En otro sentido, se ha propuesto una fórmula más flexible que clasifica las unidades espaciales de cada país a partir de distintas dimensiones y niveles, estableciendo entre ellas relaciones empíricas significativas. De acuerdo a la fórmula, se pueden diferenciar distintos tipos de ocupación del espacio, a partir de la combinación de una serie de variables tales como la importancia cuantitativa de las aglomeraciones de distintos tamaños (10 mil habitantes, 20 mil, 100 mil, 1 millón, etc.), su jerarquía funcional (género de actividades, situación en la cadena de interdependencias, etc.) y su importancia administrativa.
Sin embargo, una de las principales limitaciones de las clasificaciones anteriores es que no aportan elementos para resolver la dicotomía entre lo rural y lo urbano y tampoco entre lo urbano y lo metropolitano. El problema -al parecer- no se encuentra en la búsqueda de criterios administrativos rígidos, sino en la necesidad de incorporar al análisis algunas relaciones históricas entre espacio y sociedad para poder fundamentar objetivamente tales diferenciaciones.
Sobre el origen de las ciudades, las investigaciones arqueológicas han demostrado que los primeros asentamientos sedentarios y relativamente densos de la población humana se sitúan al final del periodo neolítico, destacando en importancia Mesopotamia, hacia el 3500 a.c.; Egipto, 3000 a.c.; China e India, 3000-2500 a.c. (Mumford, 1961). Estos asentamientos surgen en lugares donde el estado de la técnica y las formas de organización social del trabajo permitieron a los agricultores la producción de un excedente y el desarrollo social de un nuevo sistema de distribución del producto, convirtiéndose también en el lugar de residencia de aquellos miembros de la sociedad cuya permanencia directa en el campo no era necesaria. Son, por otra parte, los centros religiosos, administrativos y políticos, y representan la expresión espacial de una complejidad social determinada por el proceso de apropiación y reinversión del excedente del trabajo. Expresan un nuevo tipo de sistema en términos de las formas de relación social, aunque no es diferente ni sustituye al del tipo rural, sino por el contrario, permanecen estrechamente ligados (Harvey, 1973 y Castells, 1974).
Las ciudades, así, se constituyen como un espacio geográfico donde se instala la superestructura político-administrativa de una sociedad cuya capacidad técnica y organización social le han permitido marcar la diferencia entre la reproducción simple y ampliada del capital. Evidentemente esto implica el surgimiento de un nuevo sistema de organización social integral que imprime a las primeras aglomeraciones rasgos característicos particulares tales como: la concentración de actividades improductivas; una densificación poblacional del espacio; formas culturales propias; desarrollo de actividad científica; desarrollo de nuevas formas de organización política-administrativa; un auge en la arquitectura monumental; el surgimiento de nuevas formas comerciales; una nueva dinámica en el sistema de clases sociales; y, en general, el desarrollo de un nuevo sistema político que asegura a la vez el funcionamiento del conjunto social y la dominación de una clase.
Todas las ciudades imperiales, y en particular Roma, presentan estas características que se derivan de la concentración del poder en una misma aglomeración y que surge como producto de un proceso amplio de colonización. Del mismo modo la penetración romana en otras civilizaciones adopta la forma de una colonización urbana que se establece con funciones administrativas y de explotación mercantil. En este caso, la ciudad no es un lugar de producción, sino de gestión y dominación ligado a la supremacía social del aparato político-administrativo (Mumford, 1961); y esta tendencia se mantiene hasta la caída del Imperio Romano en Occidente, cuando se pierde la base social expresada por la forma 'ciudad'. La ciudad como tal pierde sentido al romperse el sistema político-administrativo -función esencial de la ciudad imperial- y mediante la ruptura de los lazos con el campo que se da por el traspaso de la dominación social a los señores feudales. Con esto, el papel de las ciudades se transforma y pasan a convertirse en el sostén de la autoridad eclesiástica o la colonización de regiones fronterizas (Harvey, 1973).
La ciudad medieval resurge a partir de una nueva dinámica social incluida todavía en la estructura social que la precedía, pero bajo el desarrollo de formas de organización propias, particularmente en cuanto a las instituciones político-administrativas. Aprovecha la cohesión social y el desarrollo del mercado previos, pero crea nuevas formas superestructurales que le dan una consistencia interna y una mayor autonomía con relación al exterior. Es precisamente esta especificidad política de la ciudad lo que hace de ella un mundo en sí mismo y define sus fronteras como sistema social.
El rasgo de autonomía político-administrativa es común a la mayoría de las ciudades que se desarrollan en la Baja Edad Media. Sin embargo, las formas sociales y espaciales de estas ciudades, dependieron de la coyuntura de las nuevas relaciones sociales que surgen de las transformaciones producidas en el sistema de distribución del producto. Efectivamente, lo característico en este periodo es la creación de una clase mercantil que se enfrenta al poder de los señores feudales rompiendo el sistema vertical de distribución del producto, estableciendo lazos horizontales entre los productores -a través de su papel de intermediaria-, rebasando la economía de subsistencia y acumulando autonomía suficiente para invertir en la producción manufacturera (Castells, 1974).
La ciudad medieval fue el espacio donde la burguesía mercantil cobijó su lucha por emanciparse de la nobleza feudal y del poder central. Por tanto, su evolución es muy diferente según la coyuntura y el tipo de lazos que se establecen entre burguesía y nobleza. De modo que, mientras los lazos entre ambas clases fueron estrechos, también lo fueron los lazos entre la ciudad y el territorio circundante (campo dependiente de los señores feudales); y viceversa: el conflicto entre estas clases trajo consigo el aislamiento urbano. Desde otro punto de vista, la relación contradictoria entre las dos clases influyó en la cultura de las ciudades, en particular en lo que respecta al consumo y al ahorro: "la integración de la nobleza con la burguesía permitió a la primera organizar el sistema de valores según su modelo aristocrático, mientras que en aquellas ciudades en que la burguesía hubo de mantenerse en un mundo propio, resistiendo a las reacciones del feudalismo, se estrechó la comunidad entre los ciudadanos, lo cual suscitó nuevos valores, expresados particularmente en el espíritu de ahorro e inversión; a ello conducía la lógica de su situación en la estructura social, ya que, cortados de las fuentes de suministro, su capacidad financiera y de producción manufacturera constituía la única garantía de supervivencia" (Castells, 1974).
Al resolverse la contradicción entre la nobleza y la naciente burguesía y una vez instaurado el capitalismo como modo de producción dominante, la ciudad sufre una de sus más radicales transformaciones. En este caso, el proceso de industrialización que acompaña a la consolidación del capitalismo hace que la ciudad pase de ser un centro político-administrativo, a ser un centro de producción que conduce el proceso de reproducción y acumulación de capital. Evidentemente, los rasgos esenciales que caracterizan a la 'nueva ciudad', son particulares de este nuevo modo de producción basado en la constitución de la mercancía como forma hegemónica del sistema económico, el surgimiento de una nueva contradicción basada en la diferenciación de nuevas clases sociales y la implantación de la relación salarial, la división técnica y social del trabajo, la diversificación de los intereses económicos y sociales en un espacio más amplio, la homogeneización del sistema institucional, el surgimiento de la competencia y la creación de nuevos estatutos de distribución del producto. Con ello, la ciudad se convierte en un mero instrumento de reproducción del capital, diluyéndose cada vez más la autonomía de su modelo cultural e ideológico.
Así, la ciudad capitalista se ve dominada por el paradigma tecnológico que influye sobre y transforma el proceso de industrialización, permitiendo distinguir, al mismo tiempo, diferentes etapas de desarrollo del capitalismo. En los años recientes se ha revivido el interés por los ciclos largos de los cambios económicos estructurales. Shumpeter y Kusnetz han estudiado ciclos de larga duración de entre 40 y 60 años de las fluctuaciones económicas capitalistas con datos históricos, los cuales son conocidos como los ciclos de Kondratieff. Para la periodización de estos ciclos, la innovación es vista como el impulso fundamental de los cambios económicos. Cada ciclo largo es dominado por un paradigma tecno-económico que impregna a la economía en su conjunto y se difunde por completo para el incremento de la productividad (Fu-Chen Lo, 1994). Modelos de este tipo son útiles para entender las fluctuaciones en el modelo económico, pero en términos de nuestro interés particular también son útiles para entender los cambios urbanos que ha sufrido la sociedad capitalista.
En la primera onda larga, que va de 1770 a 1830, se produce un gran abanico de innovaciones con la máquina de vapor, la fundición de hierro, los textiles y el arribo de la mecanización con las industrias, la organización industrial y la emergencia de la supremacía británica en el comercio y las finanzas internacionales. El aparato del Estado fue pequeño y hubo una rápida expansión de las ventas al menudeo y al mayoreo en los nuevos centros urbanos. Los monopolios feudales fueron sustituidos por la competencia industrial basada en la economía del laissez-faire. Hubo un mínimo control y regulación estatal y las ciudades llegaron a florecer como nuevos centros urbanos con la expansión de las fábricas y el comercio de todo tipo.
Efectivamente, la urbanización ligada a la primera Revolución Industrial, es un proceso de organización del espacio que encuentra su base en dos conjuntos de hechos fundamentales: a. La descomposición previa de las estructuras sociales agrarias y la emigración de la población hacia los centros urbanos ya existentes, proporcionando la fuerza de trabajo esencial a la industrialización; y, b. El paso de una economía doméstica a una economía de manufactura y después a una economía de fábrica, lo que significa al mismo tiempo la concentración de mano de obra, la creación de un mercado y la constitución de un medio industrial (Harvey, 1985).
Las ciudades operan como polo de atracción para la industria justamente por estos factores esenciales (mano de obra y mercado); y a la vez la industria atrae nueva mano de obra y nuevos servicios. Por tanto, se produce una relación sinérgica entre el desarrollo de la industria y el proceso de urbanización.
En ambos casos el elemento dominante es la industria, que en este periodo conforma, organiza y domina por completo el espacio urbano. Ahora bien, la industrialización no es un puro fenómeno tecnológico, sino que se produce en un modo de producción determinado, el capitalismo, cuya lógica refleja. La conformación urbana representa la organización espacial suscitada por el mercado y derivada de la ausencia de control social de la actividad industrial. La racionalidad técnica y el predominio de la tasa de ganancia conducen, por un lado, a borrar toda diferencia esencial inter-ciudades y a fundir los tipos culturales en el tipo generalizado de la civilización industrial capitalista; por otro lado, a desarrollar la especialización funcional y la división del trabajo en el marco geográfico, y por tanto, a crear una jerarquía funcional entre las aglomeraciones urbanas. El juego de las economías externas tiende a crear un proceso acumulativo, no controlado socialmente, en las aglomeraciones (Castells, 1974).
En el segundo ciclo de Kondratieff, que cubre el periodo de 1830 a 1890, los ferrocarriles y la máquina de vapor fueron las tecnologías dominantes. La extensión de la mecanización y la expansión fabril dieron un ímpetu al crecimiento del mercado. La supremacía británica continuó durante este ciclo, y se le unieron Francia, Alemania y los E.U. El ascenso de la clase media y el crecimiento en los sectores de transporte y distribución florecieron más ampliamente debido al régimen económico del laissez-faire. Emergieron modernos centros urbanos en los países más industrializados, los cuales estaban unidos por los ferrocarriles y los puertos marítimos.
Durante este periodo el desarrollo de los medios de transporte y comunicación juega un rol fundamental, al eliminar por completo el obstáculo espacio. Si bien el progreso técnico permite la evolución de las formas urbanas hacia un sistema regional de interdependencias, a través de los cambios de los medios de transporte, se impulsa dicha evolución mediante las modificaciones suscitadas por las actividades sociales fundamentales, y en particular en el sector de la producción. Por una parte, la actividad industrial cada vez se libera más de la rigidez en la obtención de materias primas o en la participación de mercados localizados, pero por la otra es cada vez más dependiente de mano de obra calificada y de la evolución en el componente tecnológico. Por consiguiente, la industria busca su inserción en el sistema urbano, el cual posee los requisitos funcionales necesarios para su desarrollo.
En el tercer ciclo -de 1880s a 1930s-, Alemania y los E.U. tomaron la delantera sobre la supremacía británica en la aplicación de la electricidad, la alta ingeniería y la tecnología de acero, venciendo las limitaciones del hierro. Un importante fenómeno fue el ascenso de las megas-ciudades, tales como Londres y Nueva York, como las ciudades mundiales donde se establecían los principales mercados de bienes de consumo así como los bancos y el capital financiero. Las ciudades mundiales llegaron a ser las sedes de las nuevas firmas gigantes que emergieron. En este ciclo surgen las grandes tiendas departamentales, las empresas especializadas, la creciente importancia del desarrollo científico y tecnológico en las universidades y los mandos medios especializados llegando a constituirse como el rasgo principal en el sistema nacional de innovación. Como consecuencia del desarrollo en el sector terciario, las principales ciudades fueron las que condujeron las fuerzas en el crecimiento de las tiendas departamentales, las cadenas comerciales y los sectores de entretenimiento y el turismo (Fu-Chen Lo, 1994). Conceptualmente, la ciudad no se limitó a reunir los elementos para satisfacer las necesidades de los productores de bienes y servicios, sino que también proporcionó los recursos para representar su nuevo rol como promotora de una gradual expansión de los mercados en todo el mundo.
Este periodo también se caracteriza por la evolución y consolidación del fenómeno de la metropolización. Lo que distingue a esta forma de las anteriores no es sólo su dimensión (que es consecuencia de su estructura interna), sino la difusión de las actividades y funciones en el espacio y la interpretación de dichas actividades según una dinámica independiente de la continuidad geográfica.
En dicha área espacial tiene lugar todo tipo de actividades básicas, ya sean de producción (incluida la agricultura), de consumo (reproducción de la fuerza de trabajo), de intercambio y de gestión. Algunas de estas actividades se encuentran concentradas geográficamente en uno o varios puntos (p.e. las administraciones financieras o ciertas actividades industriales). Otras funciones, por el contrario, se dispersan en el conjunto de la metrópoli con densidades variables (la habitación, los servicios de primera necesidad, etc.). La organización interna de la zona implica una interdependencia jerarquizada de las distintas actividades. Así, la industria agrupa bases técnicamente homogéneas o complementarias y separa unidades pertenecientes a la misma entidad jurídica. El comercio concentra la venta de productos "raros" y organiza la distribución masiva del consumo cotidiano. Por último, las fluctuaciones del sistema circulatorio expresan los movimientos internos determinados por la implantación diferenciada de las actividades (Harvey, 1985; Castells, 1974).
Para el cuarto ciclo de Kondratieff, de 1930s a 1980s, con el ascenso del Fordismo y la producción masiva como el paradigma dominante, Inglaterra había perdido preeminencia frente a los Estados Unidos y Alemania, junto con la emergencia de Japón como recién llegado. Las principales ciudades mundiales en los países industriales llegaron a ser los centros de crecimiento de los mercados para super e hiper consumidores, investigación y desarrollo, servicios financieros, y tecnología de información. La producción masiva fordista se basó en la completa estandarización de sus componentes. Los Estados Unidos tuvieron la ventaja de recursos energéticos baratos, con la tecnología necesaria para abrir mercados masivos. Las ciudades mundiales fueron los centros de interacción y control de las multinacionales afiliadas alrededor del mundo. La rapidez y flexibilidad del transporte aéreo y el automóvil permitieron a la ciudad mundial aumentar su poder e influir sobre los gobiernos y las empresas.
Al mismo tiempo, la importancia creciente de la gestión y la dependencia de estas dos actividades con relación al medio urbano, invierten las relaciones entre industria y ciudad, haciendo depender a la primera del complejo de relaciones suscitado por la segunda. De ahí que la evolución tecnológica (en particular con el desarrollo creciente de la energía nuclear y el papel motor de la electrónica y la química) favorezca una reagrupación espacial de las actividades, consolidando los vínculos internos al "medio técnico" y desligándose cada vez más con respecto a la dependencia impuesta por el medio físico.
Este cuarto ciclo también coincide con el desarrollo industrial que tuvieron muchos países del tercer mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Esta fue también la era de la producción y el consumo en masa. La disponibilidad de recursos baratos y relativamente abundantes, contribuyó a una construcción masiva de capacidad productiva. Las economías del norte y del sur comenzaron a ser altamente interdependientes con los movimientos fronterizos de materias primas, bienes de capital y tecnología. Las principales ciudades comenzaron a asistir en el proceso de internacionalización e integración de las economías nacionales.
Muchas de las naciones subdesarrolladas entraron a su fase de industrialización cuando la producción masiva fordista estuvo ya bien establecida en los Estados Unidos y en otros países desarrollados. Estos países se embarcaron en una industrialización sustitutiva de importaciones financiada mediante la exportación lograda de productos primarios, petróleo, madera y otros recursos naturales. La mayoría de estas industrias sustitutivas de importaciones sufren hoy de una obsolescencia tecnológica basada en un alto consumo de recursos y métodos de producción del viejo paradigma. Además, la aguda declinación de los precios relativos de los bienes de consumo vis a vis bienes manufacturados a mediados de los ochenta, adelantaron el agravamiento de la estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones en los países subdesarrollados, basada en el viejo paradigma. Esta transición de viejos a nuevos paradigmas es evidente en muchas industrias donde hubo un incremento de la fusión tecnológica de los pasados y emergentes paradigmas. La combinación innovadora de la mecanización tradicional con la electrónica está produciendo una nueva generación de fábricas automatizadas, robótica y numerosos instrumentos como máquinas de control. En la automatización de la oficina, la digitalización de las telecomunicaciones ha rejuvenecido productos tradicionales tales como las cámaras, los teléfonos móviles y otros equipos de telecomunicación. Algo similar empezó a ocurrir con la introducción de nuevos materiales y robots en la industria automotriz. Estas nuevas tecnologías han comenzado a trascender la frontera en industrias del viejo paradigma fordista. Los países subdesarrollados en el viejo régimen han comenzado a ser menos competitivos, mientras que Japón y los países asiáticos están muy enfocados en la próxima generación de tecnología.
2. El proceso de urbanización.
La importancia que ha tenido la ciudad en el desarrollo de la sociedad -y en particular en la sociedad capitalista- se expresa en los acelerados ritmos de urbanización que ha sufrido la población en el presente siglo.
El fenómeno de la urbanización se explica por dos factores fundamentales: a. el crecimiento natural de la población; y b. las migraciones que tienen lugar del campo a la ciudad.
El factor de crecimiento demográfico indiscutiblemente sigue siendo un elemento importante a considerar en los niveles de urbanización, a pesar de que, según datos de Naciones Unidas, en la actualidad la tendencia hacia el crecimiento de la población es más lenta en comparación con años anteriores. Entre 1990 y 1994, la población del mundo creció a una tasa anual de 1.57%, mientras que tan sólo dos años atrás se registró una tasa del 1.73%. Hoy en día la tasa de crecimiento demográfico es la más baja desde la Segunda Guerra Mundial y señala la reanudación de las tendencias de disminución del ritmo de crecimiento que se registró desde mediados de la década de los sesenta hasta mediados de los setenta. Asimismo se espera que estas tasas de crecimiento continúen disminuyendo durante la primera mitad del próximo siglo hasta llegar a un nivel del 0.54% en el periodo 2040-2050. Cabe destacar que las mayores tasas de crecimiento de la población tienen lugar en los países menos desarrollados. Entre 1950 y 1994 la población de los 47 países menos desarrollados aumentó en un 191%, en comparación con el 40% que registraron las regiones desarrolladas (Naciones Unidas, 1994).
Es de hacer notar que el crecimiento futuro de la población tendrá lugar fundamentalmente en las ciudades. Ya desde mediados de 1994, alrededor de 2,500 millones de personas -es decir el 45% de la población mundial- habitaba en zonas urbanas. El 68% de esa población (1,700 millones) vivía en las regiones menos desarrolladas. La población urbana mundial registra en la actualidad una tasa anual de crecimiento del 2.5%, la cual triplica la tasa de crecimiento de las zonas rurales. Cuadro II-1
Pero no sólo es importante la acelerada transformación que está sufriendo la sociedad, al convertirse en una sociedad predominantemente urbana (ver Cuadro II-1). El actual proceso de urbanización presenta rasgos característicos específicos que se viven por primera vez a nivel mundial. Primero, el hecho irrefutable de que hoy en día la urbanización es un proceso irreversible en el cual la ciudad cada vez cobra mayor importancia como hábitat y como sustento de las economías nacionales, principalmente en los países subdesarrollados. Segundo, el crecimiento del fenómeno de megalopolización que denota una alta concentración de la población en pocos centros urbanos. Tercero, una clara evidencia de que mientras que la población rural tenderá a estabilizarse en los próximos 20 años, por primera vez en la historia de la humanidad la mayoría de la población pobre del mundo habitará ciudades en los países subdesarrollados. Cuarto, la emergencia de un gran número de ciudades pequeñas y medianas que en el mundo subdesarrollado están creciendo en forma descontrolada y en condiciones altamente desfavorables. Quinto, un proceso de migración ciudad-ciudad de gente que está abandonando las grandes metrópolis para establecerse en ciudades pequeñas y medianas. Sexto, el franco deterioro de los centros urbanos del tercer mundo, en los cuales se manifiesta drásticamente una profunda desigualdad social, la insuficiencia en los niveles de equipamiento e infraestructura y los efectos de las graves crisis económicas expresadas en desempleo, marginación, déficit en la vivienda y en la prestación de muchos servicios de primera necesidad. Y séptimo, la emergencia de un nuevo paradigma urbano, impuesto por la globalización creciente de la economía mundial que somete a nuevas formas de transformación a los centros urbanos existentes. En consecuencia, tenemos que aunque el mundo en general presenta una tendencia a la urbanización, este proceso se está dando en forma distinta en los países desarrollados y subdesarrollados. Mientras que en los primeros se pudo dar una urbanización menos caótica, al ser producto de un crecimiento económico que pudo sostenerse por periodos más amplios y al existir mecanismos de contención de los efectos negativos que pudiera generar una urbanización acelerada, en los segundos la urbanización desató una serie de factores adversos que se han ido acumulando por décadas. A diferencia de lo que sucedió en las economías desarrolladas, en los países atrasados el proceso de urbanización se vió acelerado por un fugaz periodo de auge económico basado en el sueño de la industrialización, y como producto de la miseria de las grandes capas campesinas que emigraron a las ciudades con la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida. En los años posteriores, el auge económico solamente retornó a los centros urbanos por periodos muy cortos y la pobreza es lo que ha caracterizado a la urbanización durante las últimas décadas.
Efectivamente, al menos en América Latina, y paralelo al crecimiento natural de la población, la migración del campo a la ciudad fue un factor detonante del proceso de urbanización. El impulso de las migraciones internas en la urbanización ha variado según los países y las regiones, pero pudo estimarse entre los años 60s y 70s en cerca del 70% del crecimiento poblacional urbano. Para principios de los años 80s, aunque este porcentaje había disminuido, seguía siendo sumamente elevado: entre el 30 y el 50% del crecimiento urbano (BID, 1984).1
La transformación de la gran mayoría de las regiones latinoamericanas en sociedades urbanas, ha sido un proceso extraordinariamente acelerado que se dio principalmente en las últimas cuatro décadas (ver Gráfico II-1). Sin embargo, ningún país de América Latina, con la posible excepción de Cuba, orientó las inversiones productivas, la construcción de la infraestructura rural y urbana y la ubicación de los recursos humanos con un criterio espacial de alcances naciones y regionales. En tales circunstancias, la urbanización ha sido un proceso espontáneo que se realiza sin una básica coordinación entre las inversiones del sector público y del sector privado (Mansilla, 1995).
Grafico II-1
Fuentes: Para los años de 1920, 1940 y 1960 UNCHS (1996). Para los años de 1970, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 y 2025 CEPAL (1997).
En algunos estudios realizados por la CEPAL (1994), se señala que además de la intensidad que ha adquirido el proceso de urbanización regional y la creciente gravitación de las ciudades de mayor envergadura, es muy probable que de mantenerse esta tendencia para el año 2005 más de dos terceras partes de la población de América Latina residirá en unas 2,000 localidades de 20,000 y más habitantes y que más de la mitad de esta población urbana se encontrará establecida en unas 46 grandes áreas metropolitanas.
En la actualidad, las áreas metropolitanas aglutinan parte importante de las actividades industriales y de servicios de los respectivos países. Alrededor del 80% de la producción industrial brasileña tiene lugar en la zona comprendida por las áreas metropolitanas de Sao Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte; en las áreas metropolitanas de Buenos Aires y Rosario se concentra cerca de dos terceras partes de la producción industrial de Argentina; y más de la mitad de la producción industrial de Chile y Perú se localiza en Santiago y Lima/Callao, respectivamente. Por su parte, Caracas concentra no menos del 40% de la producción industrial venezolana. Aún más, se estima que sólo en tres áreas metropolitanas -Buenos Aires, Sao Paulo y ciudad de México- se genera más de un tercio del producto industrial de toda la región y en conjunto, las áreas metropolitanas latinoamericanas generan entre el 60% y 80% del Producto Interno Bruto de toda América Latina (CEPAL, 1994 y Mougeot, 1994).
En sentido inverso, una de las características más notables de las áreas metropolitanas es la concentración de las personas sin empleo y subempleadas, cuyos índices han tendido a incrementarse en los últimos 20 años y, por ende, de la pobreza y de los llamados asentamientos precarios, situación que hace que la concentración metropolitana sea, tal vez, la expresión más crítica de los profundos desequilibrios que son propios de los asentamientos humanos de casi todos los países subdesarrollados y que, por otra parte, son consecuencia prácticamente inevitable de los estilos de crecimiento de concentración-dependencia que predomina en estos países.
En efecto, las grandes ciudades de los países subdesarrollados presentan agudos problemas de deseconomías de escala, congestión del tránsito, altos niveles del costo de vida, deterioro físico, escasez y precariedad de servicios, ineficiencia creciente de la administración, alienación, desintegración social, diferenciación social y económica progresiva, etc., que, aun cuando no parecen neutralizar las ventajas que la concentración urbana tiene para la población que vive en las áreas metropolitanas, han producido un sentimiento generalizado de malestar respecto a dichas grandes ciudades.
En buena parte de la literatura especializada, así como en mucho foros internacionales, se encuentra con bastante frecuencia un consenso aparente sobre la existencia de una "crisis urbana" que sería el producto del tamaño "excesivo" de las ciudades principales y el resultado de los problemas que dicha situación acarrearía en la gran mayoría de los países de la región. Esta afirmación encuentra sustento en el hecho innegable de que el proceso de urbanización en el tercer mundo exhibe particularidades especiales en cuanto a su acelerado ritmo y su alto grado de concentración que, sin lugar a dudas, se ve acompañado de grandes deficiencias en cuanto a la satisfacción de necesidades de todo orden, de un medio en franco deterioro y de ingentes problemas de gestión (Mansilla, 1995).
3. La concentración urbana y el fenómeno de la megalopolización.
Otra característica del fenómeno de la urbanización es que durante las últimas décadas éste se ha transformado pudiéndose observar no sólo un crecimiento acelerado de la población urbana, sino también el surgimiento de nuevas grandes concentraciones urbanas que han sido denominadas como aglomeraciones urbanas, megalópolis, megaciudades o ciudades mundiales y que han modificado radicalmente la distribución poblacional y económica a nivel mundial. Estos centros urbanos se definen a partir de una población de 8 millones o más de habitantes y ya desde hoy, representan un verdadero reto para la gestión del riesgo.
En 1950 solamente Nueva York y Londres entraban en el rango de megalópolis a nivel mundial. Para 1970, 8 nuevas megalópolis se agregaron. Tres de éstas en las regiones más desarrolladas (Tokyo, Los Angeles y París), mientras que las 5 restantes se localizaban en las regiones de los países subdesarrollados. De éstas 5, tres corresponden a América Latina (Ciudad de México, Sao Paulo y Buenos Aires) y dos más a China (Shanghai y Beijing).
Para 1990 otras dos megalópolis de las regiones desarrolladas se agregaron a la lista -Moscú y Osaka- mientras que Londres quedó fuera al reducirse el tamaño de su población a 7.7 millones en 1980. El número de megalópolis del mundo subdesarrollado alcanzó 14 en 1990 (comparadas con las 6 de las regiones desarrolladas). De éstas 4 están en América Latina (Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires y Río de Janeiro), 9 en Asia (Shanghai, Calcuta, Bombay, Beijing, Jakarta, Delhi, Tianjin, Seúl y Manila) y 1 en Africa (El Cairo).
Para el año 2000, se agregaron 5 megalópolis más, con las cuales se llegó a 25 en todo el mundo. Todas ellas están localizadas en los países subdesarrollados: 3 en Asia (Dacca, Karachi y Estambul; 1 en Africa (Lagos); y 1 más (Lima) en América Latina. Por otra parte, las estimaciones para los próximos años determinan que en el 2005 se agregarán 3 megalópolis más (Hayderabad, Teherán y Bangkok), para el 2010 dos (Madrás y Lahore) y para el 2015 tres (Kinshasa, Shenyang y Bengala) llegando a sumar 33 en todo el mundo. Cabe destacar que de las 8 megalópolis que se estima aparecerán entre el 2000 y el 2015, todas serán en países subdesarrollados (ver Cuadro II-2).
Como puede observarse en el Cuadro II-3, la lista que comprende a las 10 ciudades más grandes del mundo ha cambiado considerablemente durante las últimas décadas y se proyecta que se altere significativamente para los próximos 15 años. De 1970 a 1980, Londres y París salieron de la lista (de los rangos 5 y 8 pasaron al 23 y 19 respectivamente) y fueron reemplazadas por Calculta y Río de Janeiro. En general, la población en las regiones desarrolladas creció más lentamente y eso explica que estas ciudades hayan cambiado de nivel. Por otra parte, Tokyo se mantuvo en primer lugar, ya que registró un rápido crecimiento en un tiempo muy corto.
Cuadro II-3 (Cont ...)
Durante los años 80s y 90s, Nueva York y Los Angeles se mantuvieron en los rangos 2 y 7 respectivamente. De éstas, solamente Los Angeles registró un crecimiento significativo de su población, debido en buena medida a las migraciones masivas provenientes de México y Centroamérica, mientras que la población de Nueva York prácticamente se mantuvo constante. Para el año 2000, ciudades como Bombay, Sao Paulo, Shanghai, Beijing y Jakarta, hicieron bajar de rango a las ciudades norteamericanas hasta los niveles 5 (Nueva York) y 9 (Los Angeles).
El crecimiento de las megalópolis de los países subdesarrollados -particularmente de Asia y Africa- es tan acelerado, que se estima que en los próximos 15 años subirán de rango algunas ciudades y otras más se incorporarán a la lista de las diez más pobladas del mundo, hasta hacer retroceder a ciudades de la talla de Sao Paulo y Ciudad de México. Asimismo, se estima que para el año 2005 Los Angeles saldrá de la lista y para el 2015 Nueva York, quedando Tokyo como la única ciudad de las regiones desarrolladas.
Otro aspecto que cabe resaltar en cuanto al proceso de urbanización, es la alta concentración de la población urbana en las megalópolis. Actualmente, las megalópolis de muchos países concentran un gran porcentaje de la población urbana nacional (ver Cuadro II-4). De las 25 ciudades consideradas (i.e. aquellas que tienen 8 millones o más de habitantes), 7 concentran el 20% o más de la población urbana total de sus países y otras 7 entre el 15 y el 20%. Esta supremacía de las megalópolis en la jerarquía urbana es común en los países menos desarrollados, pero no es una característica dominante en las mayores aglomeraciones de las regiones desarrolladas.
De lo anterior tenemos que hoy en día, de los aproximadamente 3 mil millones de personas que habitan en centros urbanos, en promedio el 17.8% lo hace en alguna de las 25 megalópolis mundiales. Más aún, en promedio el 20% de la población urbana en los países subdesarrollados habita en las 19 megalópolis que existen en estas regiones. El resto de la población urbana se localiza en ciudades pequeñas, la mayoría de ellas de menos de 500 mil habitantes.
En la actualidad, la población en las megalópolis de los países subdesarrollados crece más rápido que la de las grandes aglomeraciones urbanas del mundo desarrollado. En promedio, estas 25 aglomeraciones crecieron a una tasa media anual del 2.5% entre 1980 y 1990. Esta tasa es muy cercana a la que se registró en la década previa (1970-1980), pero significativamente menor que la que se registró en periodos anteriores. De 1950 a 1960 y de 1960 a 1970 estas aglomeraciones crecieron a tasas anuales del 3.9% y del 3.3% respectivamente (ver Cuadro II-5).
Asimismo se desprende que las megalópolis de las regiones desarrolladas experimentaron tasas de crecimiento mucho más lentas que las ciudades localizadas en las regiones menos desarrolladas, las cuales crecieron por encima de la media mundial. Durante el periodo comprendido entre 1990 y 2000, las megalópolis de los países desarrollados crecieron a una tasa del 0.5%, mientras que las megalópolis en Asia, América Latina y Africa lo hicieron al 3.3%, 2.1% y 3.9% respectivamente (ver Gráfico II-2).
Sin embargo, el crecimiento natural de la población nacional explica sólo el 47% de la variación en las tasas de crecimiento de las megalópolis en los países subdesarrollados (Yu-ping Chen y Heliman, 1994). Esto indica que existen otras fuerzas que están determinando el crecimiento de estas aglomeraciones urbanas. El otro factor del crecimiento urbano, la migración, generalmente se produce como consecuencia de las prioridades del modelo de acumulación. La concentración de las actividades económicas, el
Gráfico II-2
Fuente: Cuadro III-5.
impulso al proceso de industrialización y más recientemente la generación de empleos en el sector terciario, y el consiguiente abandono del sector agrario produjeron un acelerado proceso de transformación de los espacios urbanos existentes y generaron nuevos polos de atracción para las grandes masas desplazadas del campo. Es bien conocido que particularmente las migraciones masivas del campo a la ciudad son un fenómeno que se agudiza con el proceso de industrialización. La migración masiva que tuvo lugar en los países subdesarrollados durante la postguerra es uno de los factores determinantes en la explicación del crecimiento de las megaciudades. Adicionalmente, las políticas y medidas para promover el crecimiento económico y la industrialización de los países subdesarrollados han sido elementos predominantemente transformadores de las sociedades agrícolas y rurales en sociedades industriales y urbanas en un tiempo relativamente corto. El crecimiento y la transformación estructural de las megaciudades son parte integral del crecimiento económico y de las necesidades del modelo de acumulación. De esta manera, se produce una relación sinérgica en la que el modelo de acumulación induce a una acelerada urbanización de los espacios, al tiempo en que las ciudades -y particularmente las megalópolis- se convierten en un elemento sustancial para la reproducción del capital.
Paralelamente, otras fuerzas están contribuyendo al proceso de conformación y reestructuración de la megalopolización. En la actualidad, la integración global de la economía ha incrementado el comercio internacional y el flujo de capitales, ha desarrollado las telecomunicaciones y ha promovido el uso de nuevas tecnologías. Las ventajas comparativas en la producción siguen jugando un rol central en la integración nacional de los territorios y modelando la organización espacial de las economías a nivel mundial. Al centro de esta integración económica global y ajustes estructurales, está la interrelación de las megaciudades y otras grandes metrópolis, las cuales forman parte del sistema mundial de ciudades.
El auge y estancamiento de las ciudades en los países miembros de la OPEP; el elevado endeudamiento de las metrópolis latinoamericanas; el colapso de los precios de bienes de consumo y el estancamiento de la sustitución de importaciones en las industrias de los centros urbanos africanos; y el creciente rol de Tokyo y otras ciudades asiáticas en la dominación de los centros comerciales y financieros en el Este de Asia y la economía mundial, claramente demuestran cómo los mayores centros metropolitanos en el mundo se han visto afectados por la ocurrencia de ajustes como consecuencia de la globalización de la economía en el pasado reciente. Las nuevas señales del paradigma tecno-económico están en el proceso de replanteamiento del viejo paradigma de la producción y en la transformación de los centros metropolitanos tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados (Fu-chen Lo, 1994).
4. El nuevo escenario del riesgo.
El rápido e inadecuado estilo de crecimiento de las ciudades que hemos apuntado en el apartado anterior, plantea nuevos retos a la investigación sobre riesgo urbano, o sobre la construcción del riesgo en el contexto de las ciudades. La complejidad que han adquirido los distintos elementos que conforman a las ciudades es producto de la radical transformación de los espacios, las relaciones sociales y del hábitat en general que han sufrido las ciudades y en particular la gran metrópoli contemporánea. Los cambios se han violentado en especial en las grandes ciudades de los países del tercer mundo. En consecuencia, también se han transformado los elementos de riesgo.
El escenario del riesgo se está trasladando a las ciudades, como consecuencia de su propio crecimiento y de las relaciones complejas que se dan a su interior. Esto no quiere decir que conforme avance el proceso de urbanización desaparecerá el riesgo -y por tanto los desastres- en el ámbito rural. Simplemente se apunta la idea de que el riesgo urbano deberá tener mayor atención en el futuro. Asimismo, es importante mencionar que aunque la tendencia global hacia la urbanización de la población es indiscutible y también lo es la tendencia hacia la construcción de formas urbanas similares, aún existen muchas diferencias entre las ciudades de los países desarrollados y las de los países periféricos. Lo central en éstas es el contraste entre riqueza y pobreza, y, por tanto, la existencia de condiciones distintas que contribuyen de manera diferenciada a la construcción del riesgo urbano y a las formas de gestión.
Los factores de riesgo en el contexto urbano son múltiples y dependen del ámbito en el que tienen lugar y aunque prácticamente no existen estudios sobre riesgo urbano y la investigación en este campo es aún en ciernes, es posible establecer a grandes rasgos los elementos dominantes que lo caracterizan, así como delinear algunos aspectos críticos que ya forman parte del riesgo urbano y que en un futuro próximo podrían resultar en desastres de gran magnitud.
Entre los rasgos más característicos del riesgo urbano actual, podemos mencionar los siguientes:
4.1. La velocidad de cambio.
En el ámbito urbano, los componentes del riesgo (amenaza y vulnerabilidad) tienen un alto índice de participación humana y a diferencia de lo que ocurre en los contextos rurales, donde los factores del riesgo tienden a cambiar a velocidades más lentas, en las ciudades estos factores se exacerban de manera tal que muchas veces es imposible dar seguimiento a su evolución. La escala temporal con la que cambian estos factores es mucho más reducida. Su periodo de conformación es acumulativo y no sólo los cambios son más violentos, sino que tienden a complejizarse debido a la gran cantidad de elementos que intervienen en su conformación.
El acelerado proceso de urbanización que se ha dado en general a nivel mundial y la falta de controles a la expansión urbana que ha tenido lugar en particular en los países subdesarrollados, han contribuido a violentar estos procesos de cambio. En estos países es notoria la aguda desarticulación entre medio ambiente y ambiente socialmente construido, a causa de una urbanización caótica que no ha permitido el crecimiento planeado y equilibrado de las ciudades. Ha proliferado la expansión urbana espontánea generalmente mediante la conformación de asentamientos irregulares o informales, se ha masificado la necesidad de prestación de algunos servicios como agua y drenaje y sin que se pueda cubrir la demanda total de los mismos, se ha hecho costosa su prestación y se ha impedido la planeación integral de las redes de abastecimiento. Estos asentamientos, al estar fuera de los canales comerciales convencionales del mercado de suelo, generalmente se localizan en zonas susceptibles de amenazas tales como barrancas, cauces de ríos, zonas de inundación, bordes de presas, zonas industriales, etc., lo que aunado a la alta densificación humana y las malas condiciones de construcción de las viviendas, ha acrecentado considerablemente los niveles de riesgo haciendo que la población que habita esos asentamientos sea la más vulnerable de sufrir desastres de distintas magnitudes.
Las consecuencias y efectos de estas condiciones de riesgo son constantes y generalmente de pequeña magnitud. A diferencia de los desastres de gran intensidad que ocurren súbitamente y con periodos de recurrencia más amplios (p.e. a causa de un terremoto), lo que ha comenzado a caracterizar a las ciudades -particularmente de los países subdesarrollados- es la ocurrencia de múltiples pequeños desastres como consecuencia de amenazas producidas por los estilos del crecimiento urbano. Estos pequeños eventos han sido soslayados en importancia y generalmente no son considerados como desastres, sino como problemas 'típicos' y 'normales' de las ciudades. Se manejan dentro de un rango de 'riesgo aceptable', pero sin considerar que sus efectos tienden a acumularse cuando se visualizan en escalas temporales más amplias, llegando a tener incluso efectos similares a los producidos por un solo evento de gran magnitud o representando claras muestras de ser antesalas de grandes desastres que se gestan lenta y paulatinamente.
Otra característica es que las causas y los efectos de los factores de riesgo están vinculados a ámbitos regionales que superan los límites del espacio urbano donde pueden presentarse desastres de pequeña y mediana magnitud en forma constante. Por ejemplo, en el caso del abastecimiento de agua o del abasto alimentario, muchas grandes metrópolis dependen de regiones externas donde también se está contribuyendo a la degradación del ambiente y a la generación de amenazas. Sobre este particular, cabe mencionar que hoy en día la dependencia que tienen las ciudades con respecto a otras regiones para satisfacer sus necesidades es realmente significativa.2
El poco conocimiento que existe sobre las causas de estos eventos y el descuido en su atención, hacen olvidar que el hecho de que los factores de riesgo en la ciudad tengan un alto componente humano también significa que existen mayores posibilidades de adoptar medidas de prevención-mitigación, siempre y cuando se modifiquen los patrones que rigen la relación sociedad-naturaleza que los está incrementando. 4.2. La degradación ambiental urbana.
Un factor que ha contribuido enormemente a la agudización de amenazas ya existentes y a la conformación de nuevas amenazas, es sin duda la degradación ambiental que se da en el ámbito urbano. El establecimiento de ciudades y su desmesurado crecimiento redundan en una transformación radical de las condiciones naturales de los ecosistemas locales. La base de sustentación de dichos ecosistemas se ve deteriorada con rapidez y el medio ambiente urbano va perdiendo su carácter natural y pasa a convertirse en un medio ambiente artificialmente construido.
La noción de "medio ambiente urbano" remite a una multiplicidad de fenómenos percibidos como causantes de problemas en la ciudad: la contaminación del aire, la calidad del agua, el saneamiento, las condiciones de transporte, el ruido, el desmedro de los paisajes, la carencia de preservación de los espacios verdes, el deterioro de las condiciones de vida, y más recientemente la generación de diversos tipos de riesgos aún no claramente identificados que pueden materializarse en desastres de grandes proporciones.
El término Degradación Ambiental ha sido doblemente definido por Herzer y Gurevich (1996) en el sentido de que la degradación en sí se refiere a "una reducción de grado o a un rango menor", o a "cambios en la homeostásis de un sistema", de tal forma que hay una reducción en su productividad. Por el lado de lo "ambiental", o el "medio ambiente urbano", se hace referencia no sólo a los elementos de la "naturaleza", el medio ambiente natural o el ecosistema, sino a un medio producto de una compleja relación, a formas particulares de relación entre los elementos del soporte ofrecido por la "naturaleza" (tierra, agua, aire, etc.) y el ambiente construido socialmente (la ciudad y sus estructuras físicas, patrones sociales y culturales, etc.). La degradación, así, integra, sintetiza y queda referida a la totalidad ambiental: lo natural, lo físico y lo social. Desde este punto de vista, la degradación, además de ser un concepto eminentemente social e histórico (Herzer y Gurevich, 1996) implica, como proceso, el examen del impacto de lo social sobre lo social, del acondicionamiento social del impacto del ser humano sobre lo natural, y del impacto de la naturaleza transformada sobre la sociedad.
Recientemente diversos estudios muestran que el deterioro ambiental crece aceleradamente y tiende a divorciarse cada vez más de la capacidad de adaptación de la sociedad a los cambios impuestos al medio ambiente. En esta relación, el proceso de urbanización ha jugado un papel determinante, ya que las ciudades muestran una condición natural a la degradación de los recursos como consecuencia de la densificación humana y de los elementos materiales artificiales existentes. Asimismo, una segunda relación se establece al comparar los niveles de degradación ambiental con los de los ingresos de la población, demostrándose que esta relación corre de manera inversamente proporcional, dado que las ciudades con menores recursos económicos tienden a una degradación más acelerada por la ineficiencia en el manejo de los recursos naturales, la sobreexplotación, la obsolescencia tecnológica en muchos sectores y la falta de controles, mientras que las ciudades con altos ingresos muestran una mayor capacidad para reducir en alguna medida o contener algunos de los efectos nocivos que tiene la urbanización sobre el medio ambiente y, en consecuencia, en la conformación de amenazas.
Como puede verse en el Cuadro II-6, donde se muestran las principales características del deterioro ambiental en ciudades de distintos tamaños y niveles de ingreso,3 dentro de los principales elementos que caracterizan la degradación ambiental que puede dar lugar a la generación de amenazas, se encuentran: la transformación de suelos agrícolas en áreas urbanas; la construcción de infraestructura de abastecimiento de agua y drenaje; la recolección y disposición final de residuos sólidos; la contaminación; la disposición de residuos peligrosos; los riesgos físicos y químicos; y, la apropiación del suelo y las modalidades de expansión urbana. Cuadro II-6
Problemas ambientales típicos de centros urbanos de diferentes tamaños y en países con distintos niveles de ingreso per cápita Fuente: UNCHS (1996). Efectivamente, las ciudades de países subdesarrollados se caracterizan por una pérdida acelerada de áreas "verdes" por la incorporación de suelos agrícolas a usos de tipo urbano, ya sea habitacional, industrial o comercial. Muchas de estas áreas han sido definidas como 'críticas' debido a que las pérdidas podrían ser irreparables, incluyendo la pérdida de la biodiversidad y la creciente inestabilidad de los ecosistemas (Kasperson, et. al., 1995). Asimismo, estas áreas se están convirtiendo rápidamente en altamente susceptibles a la presencia de amenazas como consecuencia de los cambios inducidos por el hombre. La superposición de construcciones, la deforestación y la pavimentación de calles que elimina las zonas de infiltración natural de las aguas pluviales, han generado severas amenazas como inundaciones y deslizamientos, que afectan principalmente a las zonas marginales o periféricas.
Otro factor que ha contribuido enormemente a la rápida degeneración del medio ambiente es la construcción de infraestructura de abastecimiento de agua y drenaje. Generalmente, y en particular en las grandes ciudades, se requiere de una compleja infraestructura para satisfacer las necesidades de la población y los sectores productivos y comerciales en cuanto al abastecimiento de agua potable y el desalojo de las aguas residuales. La sobreexplotación de fuentes de agua locales, e incluso de fuentes externas a las propias ciudades, ha contribuido a una degradación en la calidad del agua o propiciado la escasez y centralización en la distribución del recurso. A nivel internacional existe una preocupación por el futuro abastecimiento de las ciudades y las llamadas 'sequías urbanas' se encuentran entre los problemas más urgentes a resolver, ubicándose también como puntos nodales de futuros conflictos regionales e interregionales. Las sequías solían ser problemas fundamentalmente rurales, pero en la actualidad cada vez más zonas urbanas se están enfrentando a escasez o reducciones en el abastecimiento de agua, producto, en parte, de que sus poblaciones y actividades manufactureras requieren cada día más agua que las áreas rurales (Quarantellí, 1996). En este sentido, diversos estudios prevén un incremento crónico de las sequías que afectan a muchas sociedades, incluyendo las desarrolladas. Un reporte reciente del Worldwatch Institute señala que junto a la parte occidental de Estados Unidos:
"Muchas áreas pueden entrar en un periodo de sequía crónica durante la década de los noventa, incluyendo el norte de China, virtualmente todo el norte de Africa, parte de la India, México, gran parte de Medio Oriente [...] Donde destaca la escasez, ciudades y granjas comienzan a competir por el agua disponible" (Postel, 1989).
En cuanto al drenaje, éste también ha contribuido a la agudización de las sequías urbanas, ya que en la gran mayoría de las ciudades de los países subdesarrollados prevalece el diseño de infraestructura basado en el desperdicio y la poca o nula utilización de aguas residuales. Paralelo a esto corre el problema de los excesivos niveles de contaminación de estas aguas, debido a que sólo en algunos pocos lugares existen controles sobre las descargas de aguas residuales tanto de la industria como de las propias viviendas y demás servicios que se ubican en las ciudades, haciendo que estas aguas sean prácticamente inutilizables para otro tipo de usos como puede ser el riesgo de áreas agrícolas. Y en segundo lugar, se carece de una cultura y de recursos para propiciar el tratamiento de aguas negras que puedan ser reutilizadas. De aquí que las aguas limpias sean prácticamente desechables y que exista una necesidad de abastecer a las ciudades de fuentes cada vez más lejanas a ellas o continuar sobreexplotando sus fuentes locales.
El manejo y disposición final de los residuos sólidos también se ubica como uno de los problemas nodales de las ciudades. Diariamente se generan miles de toneladas de basuras de distintos tipos y niveles de toxicidad, sin que hasta el momento esta capacidad de generar basura se haya visto acompañada de un manejo más eficiente en su disposición final. En las ciudades de bajos ingresos y muchas de ingresos medios, existe un severo déficit en la cobertura del servicio de recolección de basura y en cuanto a la disposición final prevalece -en el mejor de los casos- el sistema de tiraderos públicos a cielo abierto, aunque también es común encontrar en este tipo de ciudades que la disposición final de la basura se hace en la vía pública, barrancas, ríos o algunos otros cuerpos de agua locales. Con esto se relaciona también el hecho de que prácticamente en ninguna ciudad de países subdesarrollados existe un control sobre el manejo y disposición final de desechos altamente tóxicos o peligrosos, acentuando las dificultades producidas por la falta de controles en su manejo y disposición final. Esto ha generando serios problemas de contaminación del suelo y del agua -por infiltración de lixiviados- y del aire, provocando graves daños al medio ambiente y efectos negativos en la salud de los habitantes, principalmente de las áreas marginales. Las epidemias, los incendios de basureros y la contaminación del agua se presentan como algunas de las amenazas más recurrentes producidas por este tipo de problemáticas. Por otra parte, y aunque en ciudades con mayores ingresos se han puesto en marcha diversos programas de manejo eficiente de la basura como el control sanitario de los tiraderos, la incineración y la recuperación de residuos para el reciclaje, la disposición final de la basura continúa siendo un problema creciente y de difícil solución.
Por último, y paralela a la contaminación producida por una baja eficiencia en el manejo y disposición final de los residuos sólidos, desde hace varias décadas se ha comenzado a agudizar el problema de la emisión de gases contaminantes y, en consecuencia, la contaminación del aire. Este es un problema que se presenta tanto en las ciudades de bajos ingresos como en las de ingresos medios y superiores, aunque el tipo de contaminación difiere. En las ciudades de bajos ingresos y muchas de ingreso medios, donde no existe un crecimiento de la base industrial, la contaminación del aire se da principalmente por el uso doméstico de combustibles altamente contaminantes como el carbón, siendo así más severas las emisiones de bióxido de carbono. Por otra parte, en las áreas metropolitanas de ingresos medios y superiores, donde sí existe una concentración de la base industrial y un uso masivo de vehículos motorizados, la contaminación se ha agudizado por la emisión de contaminantes como el plomo, ozono, el dióxido de nitrógeno y el monóxido de carbono. Muchas grandes ciudades enfrentan hoy en día el severo problema de la contaminación del aire al ubicarse por encima de las normas internacionales que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido como máximas aceptables, trayendo serias consecuencias en la salud de los habitantes (ver Cuadro II-7). Particularmente severo es el efecto de la contaminación por plomo, tanto del aire como de
los alimentos y otros productos, ya que ha sido ampliamente documentado que las concentraciones de plomo en la sangre permanecen y especialmente en los niños pueden ocasionar efectos permanentes en el desarrollo mental. La exposición de los niños al plomo no sólo proviene del uso excesivo de combustibles para automóviles, sino también del agua que se abastece mediante tuberías de fierro, pinturas y algunas emisiones industriales. Asimismo, también se ha manifestado una alta exposición al plomo por contaminación de los alimentos tanto naturales como procesados, siendo la causa de trastornos en la salud como diarrea, fiebre, disentería y otras afecciones intestinales. Si bien la introducción de gasolina sin plomo ha ayudado a reducir las emisiones de este contaminante, en ciudades como El Cairo, Karachi, Bangkok, Jakarta, Manila y Ciudad de México, estas concentraciones siguen siendo sumamente elevadas.
Otros contaminantes importantes son el ozono4 y el monóxido de carbono5. En cuanto al primero, en los últimos años la contaminación de este tipo se ha agudizado particularmente en ciudades con una alta concentración de vehículos automotores y grandes niveles de radiación solar. Entre las 20 ciudades que se incluyen en el Cuadro II-7, la contaminación por ozono se presenta como uno de los principales problemas, particularmente en la Ciudad de México, Sao Paulo, Los Angeles y Tokyo. En los Angeles, en 1988 los estándares nacionales de calidad del aire fueron sobrepasados durante la mitad de los días del año y en la Ciudad de México estos estándares superaron las normas nacionales en más del 70% de los días del mismo año. En los últimos años este tipo de contaminación ha atraído una importante atención debido a los problemas de salud que se han comenzado a generar en estas ciudades. En lo que se refiere al monóxido de carbono, las ciudades con mayores niveles de emisión son Ciudad de México, Londres y Los Angeles, junto con otras como Jakarta, Nueva York, Tokyo y Sao Paulo las cuales han comenzado a tener serios problemas debido a que sus estándares de calidad del aire cada vez se exceden con mayor frecuencia.
Llama la atención que a pesar de los serios problemas ambientales que se han notado desde hace varias décadas como consecuencia del proceso de urbanización y otros procesos humanos, y no obstante que las cuestiones sobre medio ambiente cuentan con una larga trayectoria de investigación, principalmente desde las ciencias naturales, es sólo hasta los años setenta cuando surge a nivel mundial una conciencia ambiental a raíz de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Urbano, realizada en Estocolmo en 1972, y en la cual se señalaron, por primera vez, los límites de la racionalidad económica y los desafíos que genera la degradación ambiental al proyecto de modernidad. Sin embargo, este discurso -que aunque tardío necesario- tuvo que esperar veinte años más para ser legitimado, oficializado y ampliamente difundido. La celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que tuvo lugar en Río de Janeiro en 1992, fue en realidad el parteaguas para que el tema pasara a formar parte de las agendas de los gobiernos nacionales y de los organismos internacionales.
En consecuencia, el interés mundial por el medio ambiente y por su acelerado deterioro se ha intensificado en las últimas décadas, pues el agotamiento de los recursos naturales renovables y no renovables, el aumento y concentración de la población, la atención de las necesidades urgentes que demanda la existencia de las especies y la ocurrencia cada vez mayor de desastres de origen natural y antrópico, son situaciones preocupantes cuya velocidad supera el alcance actual de sus soluciones.
La ciudad, como expresión más amplia y espacio propicio para la consumación de la degradación de los ecosistemas, ha comenzado a ubicarse como eje nodal de las discusiones sobre medio ambiente. Y si bien, ciudad y medio ambiente, o más específicamente el medio ambiente urbano se han logrado insertar como un nuevo paradigma dentro del tan sonado discurso del Desarrollo Sustentable, la investigación y la teorización sobre el tema son aún incipientes.
Los postulados del Desarrollo Sustentable propuestos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y acogidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), reconocen los alarmantes procesos de degradación del medio ambiente que han comenzado a tener serios efectos sobre el planeta y reconocen también la interrelación de una serie de factores que implican el replanteamiento de sistemas políticos, económicos, sociales, productivos, tecnológicos, administrativos, y un nuevo orden en las relaciones internacionales; pero no obstante, resulta notable que el tema de la gestión ambiental en el ámbito urbano haya quedado relegado de sus prioridades.
4.3. La vulnerabilidad en el ámbito urbano.
Sin duda un factor determinante en el incremento del riesgo en ciudades del tercer mundo serán los elevados índices de vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad se manifiesta en dos sentidos. Primero, en una creciente extensión de las áreas susceptibles a sufrir daños causados por amenazas de distinta magnitud y por la concentración de elementos expuestos tales como viviendas, infraestructura, servicios, etc. En el caso de amenazas de gran magnitud (terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, etc.) muchas ciudades han sido escenarios de grandes desastres, donde en cuestión de unos pocos segundos se han producido daños que incluso han tenido efectos a nivel nacional de mediano y largo plazo. Destrucción masiva de viviendas, edificios, infraestructura y cantidades considerables en pérdidas de vidas humanas son en general los efectos más inmediatos causados por el impacto de este tipo de amenazas sobre áreas densamente pobladas y con un amplio stock de elementos materiales expuestos. Si bien estos daños podrían relacionarse con una baja resistencia al impacto de las amenazas, se ha demostrado que aún en ciudades con índices de vulnerabilidad más bajos se han presentado severos daños en desastres ocurridos, v.g. el terremoto de Kobe en 1993.
Un segundo sentido se manifiesta en la generación y acumulación de vulnerabilidades de distintos tipos a partir de las condiciones de crecimiento y la evolución de los sectores sociales de dichas ciudades. Como hemos apuntado, lo que predomina como norma en las ciudades subdesarrolladas es el crecimiento desordenado generado por periodos cortos de auge económico y con una conformación social marginal resultado de los altos índices de migración de capas pobres del campo hacia la ciudad. En este sentido, la ciudad no ha sido capaz de ofrecer un mejoramiento sustancial a las poblaciones pobres que emigraron, sino que por el contrario estas poblaciones han tenido que enfrentarse con nuevas formas de pobreza. La pobreza no sólo se ha agudizado, sino que se ha reproducido por el crecimiento natural de la población.
Hoy en día los índices de pobreza a nivel mundial son verdaderamente alarmantes.
Cuadro
II-8 POBREZA
ABSOLUTA EN AREAS URBANAS POR REGIONES* (1985-2000 ) TOTAL PAIS
O REGION URBANA RURAL REGIONAL Africa 29.0 58.0 49.0 Asia
(no incluye China) 34.0 47.0 43.0 América
Latina 32.0 45.0 39.0 Europa 16.8 Norte
América (E.U. y Canadá) 14.0 *
% de la población por debajo de la línea de
pobreza Fuente:
UNCHS (1996). Como puede verse en el Cuadro II-8 la proporción de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza oscila entre el 39 y el 49% en las regiones subdesarrolladas, e incluso en las regiones de Europa y Norte América alcanza tasas del 16.8% y el 14% respectivamente. Si bien los índices de pobreza en las regiones subdesarrolladas son aún más elevados en el ámbito rural, las tasas urbanas no son nada despreciables: 29% para Africa; 34% para Asia; y 32% para América Latina. Esto quiere decir que alrededor de un tercio de la población urbana en los países subdesarrollados vive en condiciones que varían entre pobreza extrema e indigencia. Más aún, de no existir cambios radicales en el modelo de crecimiento actual, se prevé un incremento sustancial de estas tasas para los próximos años, como consecuencia de los bajos niveles de crecimiento económico y la elevada concentración del ingreso que en buena medida se da por el abandono del Estado en asuntos de regulación y planeación económica. Bajo el modelo actual los trabajadores han sido abandonados a su suerte y están sujetos a la búsqueda individual de opciones para satisfacer sus necesidades, sin la mediación de instituciones de protección no mercantiles o de organismos públicos que en otros tiempos cuidaban -por muy imperfectamente que haya sido- de sus intereses (Valenzuela, 1997).
Hemos dicho en el capítulo anterior que teóricamente la población por el hecho de ser pobre no necesariamente es vulnerable. Sin embargo, en el caso de las ciudades las condiciones de marginalidad de grandes capas de la población urbana juegan un papel fundamental, ya que estas condiciones se reflejan en efectos directos e indirectos que facilitan la construcción de riesgo.
Como punto nodal se encuentra el desempleo, que se ha convertido en la característica primigenia del modelo económico vigente. La supremacía del capital especulativo por encima del desarrollo de actividades productivas y las frecuentes crisis económicas, han lanzado a millones de trabajadores a la calle en todo el mundo cancelando cualquier alternativa ya no de mejoramiento de sus condiciones de vida, sino al menos de mantenerlas constantes. Una opción, sobre todo en las ciudades, ha sido el crecimiento de las llamadas actividades "informales" que se basan en el autoempleo. El comercio ambulante y la prestación de servicios tales como plomería, carpintería, preparación de alimentos, etc. son algunos de los trabajos más típicos que realiza la población. Pero las actividades denominadas "informales" no solamente son aquellas autocreadas dentro del medio urbano para poder sobrevivir, son también las ocupaciones ofertadas por lo talleres, por personas, y por las mismas empresas capitalistas de manera subrepticia (Mansilla, 1995). Estas actividades son por lo general irregulares (en términos legales y de tiempo). La población que se dedica a ellas es consciente de su fugacidad y de que tiene que competir cada día para tener una ocupación que le permita comer y llevar algo al hogar. También se caracterizan por un uso intensivo de la fuerza de trabajo, largas jornadas, pésimas condiciones de salubridad y de seguridad en las que se labora, bajos ingresos y la inestabilidad en el trabajo.
A diferencia de otras épocas en las que la incorporación a las actividades informales era básicamente de población pobre emigrada, en la actualidad estas condiciones las encuentran no solamente los que han llegado recientemente a la ciudad, sino cada vez un número mayor de quienes debutaron en el mercado de trabajo como "informales", con la esperanza de "estabilizarse" sin poder lograrlo hasta ahora. Es más, un importante sector de trabajadores urbanos estables, arrojado de las fábricas y negocios debido a la crisis, se ha incorporado a este "sector de sobrevivencia" donde realiza cualquier servicio, sobre todo el comercio ambulante.
Esta situación ha traído como consecuencia un empobrecimiento continuo que obviamente también se ha reflejado en las condiciones de habitación de la población. Los contingentes migratorios que llegaron a las ciudades, y que al no encontrar una ubicación estable en el aparato productivo se dedicaron a actividades informales, crearon en un primer momento una fuerte demanda sobre las viviendas cercanas a las zonas donde desempeñaban sus actividades, haciendo que estas viviendas se subdividieran y reacondicionaran para ser cedidas en alquiler.
Algunas de estas zonas -lo que en la actualidad se conoce como centros históricos- estuvieron en su origen constituidas por casonas antiguas que fueron residencias de familias de vieja estirpe o sedes institucionales. La instalación de establecimientos fabriles, comerciales y de servicios influyó para que estas antiguas residencias fueran abandonadas. Las familias que dejaron estas viviendas, las vendieron o alquilaron para ir a vivir en otros barrios residenciales. Estas edificaciones comenzaron a soportar una desmesurada demanda y concentración poblacional. Si en un comienzo fueron funcionales y útiles en las condiciones de una urbe tradicional, al perder su funcionalidad se convirtieron principalmente en casas-dormitorios para otros habitantes, o en establecimientos de comercio y de servicios. La cesión de ellas para ser ocupadas por otros sectores sociales, respondía más a la presión y demanda de los usuarios que a la necesidad de obtener una gran renta para los propietarios, ya que la mayor parte de viviendas producía rentas que no podían considerase significativas e incluso muchas de ellas disminuyeron en términos reales a lo largo de los años (Hábitat, 1982).
No sólo las casonas antiguas fueron habitadas por los nuevos sectores populares que llegaron a la urbe, sino que espacios libres dentro del tejido urbano fueron ocupados, constituyendo el origen de los asentamientos irregulares. Algunos estudios han llamado al primer ejemplo "tugurización por proceso", al segundo ejemplo se le denomina "tugurización por origen" puesto que desde su aparición, estos asentamientos se han caracterizado por condiciones de hacinamiento, construcción precaria, servicios mínimos de uso comunal y escasas y deficientes instalaciones (Hábitat 1982).
Otro punto importante que conviene analizar, es el proceso de expansión horizontal de las ciudades. La ubicación y la diversa funcionalidad que tiene la vivienda para cada familia, en distinto momento, es de crucial importancia. Desde los años cuarenta, los migrantes que vivían en los tugurios, gozando de una ubicación relativamente estable en el aparato productivo, vieron cambiar sus necesidades de vivienda: si antes no les importaba sacrificar la seguridad de tenencia y comodidad física en favor de factores como bajo costo y accesibilidad, en cambio, después comenzó a predominar la necesidad de conseguir una casa propia, con amplio espacio, aunque estuviera en las afueras de la ciudad. Dichos migrantes, invadieron en forma organizada terrenos alrededor de la ciudad que por su mala ubicación o mala calidad de suelo (basureros, arenales, pendientes pronunciadas, etc.) no poseían mayor valor y no tenían demanda o estaban fuera del mercado del suelo. Posteriormente entablaron un proceso de construcción progresiva autoadministrada de sus viviendas, dando lugar a la formación de barriadas o pueblos jóvenes.
Sin embargo, este proceso que, según los estudios realizados por Turner (1967) en los años cincuenta y sesenta fue funcional a las necesidades de los trabajadores, ha entrado en serias contradicciones en los últimos 30 años.
Cabe señalar, sin embargo, que ni el Estado ni el capital privado han hecho nada para resolver el déficit de este tipo de vivienda. No hay programas de viviendas baratas y alquiladas en el centro, ni tampoco se otorgan terrenos en el casco urbano para las familias de bajos e inestables ingresos. La construcción de este tipo de viviendas no resulta rentable y el Estado no está dispuesto a subvencionarla. Para el capital inmobiliario tampoco resulta rentable construir viviendas de alquiler para los sectores populares; por el contrario, le conviene mantener la oferta de vivienda muy por debajo de la demanda para poder mantener los precios altos. Esto ha traído como consecuencia un elevado déficit en la oferta de vivienda barata y un crecimiento de la autoconstrucción con materiales de baja calidad o con una carencia de normas mínimas de seguridad, así como la elevación en los niveles de riesgo. Por ejemplo, en este sentido Mitchell (1996) afirma que:
"El Cairo -la ciudad africana más grande- necesita crear nuevas viviendas para cerca de 1,000 familias por día, sólo para responder a la demanda generada por el flujo de inmigrantes. Gobierno y constructores privados no pueden hacerse cargo de esto por lo que comunidades marginales se están expandiendo en la llamada "tierra verde" (p.e. el cinturón de tierra irrigada a lo largo del Nilo). Hoy en día las alternativas de las autoridades de El Cairo son: extender los sistemas de infraestructura formales (especialmente drenaje y agua) a las tierras verdes o controlar el surgimiento de nuevos barrios marginales. Además, muchas construcciones nuevas violan las regulaciones sobre altura que intentan restringir a no más de seis pisos los edificios. El terremoto de 1992 infringió serias pérdidas a esos nuevos edificios, produciendo más de 600 muertos."
Por último, encontramos un factor adicional al proceso de tugurización que se ha dado en ciertas áreas de las ciudades como consecuencia del modelo de urbanización dependiente y que también juega un papel clave en los niveles de vulnerabilidad: la densificación y el deterioro de las edificaciones.
La tugurización da lugar a un proceso de deterioro de la vivienda en el cual dos factores resultan fundamentales: el sobreuso y la falta de mantenimiento. A partir de las condiciones originarias de la vivienda, independientemente del nivel de habitabilidad y seguridad que brinden, se puede producir un proceso de deterioro (más allá del desgaste natural), si se les somete a un uso intensivo y mayor del que pueden admitir, y si a su vez, no se le proporciona mantenimiento (o lo que es lo mismo, no se reproducen las condiciones originarias, restableciendo de manera continua su funcionalidad).
A las precarias condiciones de vivienda existentes en las áreas críticas, se debe agregar la escasez y deficiencia de los servicios. La adecuación, por parte del propietario y de los inquilinos de los servicios higiénicos, de agua, drenaje y electricidad que originalmente tenían las viviendas, no ha tenido éxito en el mayor número de casos. La subdivisión interior de los inmuebles no ha podido ser acompañada, en el mismo grado, por una ampliación correspondiente de los servicios. Se produjo solamente una redistribución de éstos y se pasó a hacer un uso compartido de los mismos.
Lo alarmante del problema está, sin embargo, en la evidencia de que el deterioro de los asentamientos se ha incrementado sustancialmente. Como puede verse en el Cuadro II-9, para 1995 la proporción de la población de ciudades como México, Sao Paulo, Manila, Bogotá, Karachi y Ankara que habitaba en asentamientos marginales era sumamente elevada, destacando en importancia Bogotá con un 59% de la población, Ankara con el 51%, Manila con el 47% y ciudad de México con el 40%. Evidentemente este tipo de población suele ser la más vulnerable al impacto de amenazas de distinto origen por el tipo de técnicas y materiales de construcción de sus viviendas y por las características geográficas de los terrenos ocupados que generalmente se localizan en barrancas susceptibles a deslaves, inundaciones, sismos, hundimientos, etc. En este sentido, las condiciones sociales y la vulnerabilidad establecen una relación de causa-efecto y desastres como el terremoto de Guatemala (1976) y el huracán Paulina que impactó la ciudad de Acapulco (1997) son ejemplos claros de esto.
Cuadro
II-9 POBLACION
QUE VIVE EN ASENTAMIENTOS MARGINALES,
1995 CIUDAD (%) México 40 Sao
Paulo 32 Manila 47 Bogotá 59 Karachi 37 Ankara 51 Fuente:
UNCHS (1996) Finalmente, en el sentido de la vulnerabilidad urbana, mencionemos un elemento más que se agrega a los anteriores: la pérdida de la identidad cultural como causa de la migración.
Hemos dicho ya en el capítulo anterior que la pérdida de la identidad cultural de las familias que emigran hacia las ciudades redunda en un tipo particular de vulnerabilidad. Casi todos los autores que han estudiado las migraciones internas coinciden en que la mayoría de los migrantes que llegan a las ciudades prefieren la forma de vida que encuentran en ellas a la que tenían en sus lugares de origen por considerarla menos desfavorable. Decidida la migración, la nueva familia urbana asume, a pesar de las limitaciones que encuentra, una actitud expectante, cuando no optimista, ante un medio ambiente comparativamente más rico en posibilidades y en formas de interacción, aunque esto no deje de ser más que una ilusión temporal (Hardoy, 1972). Esto implica no sólo la pérdida de valores culturales, costumbres, arraigo e identidad, sino también una pérdida de memoria colectiva que en el caso de la gestión del riesgo es sumamente importante. La mayoría de la población que debuta en la ciudad, desconoce el terreno, el clima y en general las condiciones y presiones del nuevo medio ambiente al que se enfrenta. Desconoce también la ocurrencia de desastres pasados y por tanto los niveles de riesgo existentes. Paralelamente, entre la población urbana -y particularmente de grandes ciudades- se ha abandonado la idea de lo local, y el sentido de comunidad -que aún prevalece en el ámbito rural- se transforma en una lucha individual y una competencia descarnada por la supervivencia marcada por la necesidad, la escasez y la exclusión, haciendo mucho más difícil la organización social para resolver problemas comunes.
4.4. La aparición de nuevos riesgos.
Adicional a lo anterior, y como otro aspecto característico, en las ciudades también han comenzado a presentarse desastres nuevos que difícilmente ocurrirían en el ámbito rural: accidentes industriales, desastres causados por fallas en el transporte o manejo de sustancias peligrosas, contaminación ambiental, etc. La ciudad es el espacio donde las amenazas han dejado de ser propiamente naturales y donde adquieren mayor importancia las amenazas socio-naturales, antrópicas y tecnológicas. Asimismo, por su conformación, en el ámbito urbano se presenta también una mayor susceptibilidad a las llamadas amenazas complejas.
En el caso de las megaciudades de los países desarrollados éste es un aspecto mucho más relevante, ya que aquí los potenciales desastres no se limitan a la simple pérdida de bienes y vidas que se producen en las zonas impactadas. La relación ciudad-riesgo, crecientemente está conectada con los roles que juegan estos lugares dentro de la economía global y la capacidad que tendrían los desastres para interrumpir su funcionamiento. Por ejemplo, hace muchos años la comunidad financiera mundial fue sacudida por los reportes de que un gran terremoto en Tokyo podría precipitar un colapso en el sistema económico mundial (Lewis, 1989). Desde entonces una serie de eventos han continuado enfatizando la vulnerabilidad a desastres de megaciudades que forman la red de financiamiento y comercio global. Esto incluye: una fuerte inundación que inmovilizó gran parte del distrito financiero de Chicago; motines y un terremoto mayor en Los Angeles; un terremoto que afectó el área de la bahía de San Francisco y el bombazo del World Trade Center en Nueva York. En esas seis megaciudades se localizan las oficinas principales de más del 60% de las corporaciones privadas más importantes del mundo (Berry, 1990).
Ahora bien, es evidente que las actividades urbanas que se basan en las nuevas tecnologías de información, y de las cuales la economía global cada vez depende más, son potencialmente vulnerables a disrupciones por tormentas, inundaciones, terremotos y otros eventos inesperados. Diecinueve megaciudades juntas forman un "policentro" global que dirige y controla el sistema empresarial internacional (Berry, 1990). Quince de esas ciudades cuentan con el 70% de todos los sistemas de información electrónica del mundo contemporáneo (Lewis, 1989). En esas ciudades, además de las consecuencias ya familiares de los desastres, existe un potencial considerable para futuros desastres "sorpresivos" (Mitchell, 1992). Sin embargo, la creciente importancia de las megaciudades en los países desarrollados no está siendo acompaña de una mayor habilidad para responder a los distintos riesgos a los que están sujetas. El terremoto de Loma Prieta y otros desastres recientes en megaciudades han evidenciado que algunas de las medidas que pueden ser efectivas para reducir pérdidas en pequeñas urbes, no funcionan adecuadamente en las megaciudades que están surgiendo (Mitchell, 1993).
1 En la actualidad, el fenómeno de la migración ha dejado de ser significativo, sobre todo para el crecimiento poblacional de las grandes ciudades, aunque ha sido un detonante para el crecimiento de las ciudades medias y pequeñas. 2 Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México el 30% del caudal de agua potable para abastecer a su población proviene de fuentes externas a ella; consume alrededor del 27% de la producción petrolera y 30% de la energía generada en el país. Asimismo, en relación al abasto alimentario, la Ciudad consume cerca del 30% de la producción nacional de algunos productos como frutas y hortalizas y un porcentaje similar de las importaciones, y además se considera que una parte importante de la destrucción de las selvas del sureste mexicano tiene que ver con el aumento en la demanda de carne por parte de la población capitalina (ver Ezcurra y Sarukhán, 1990; Torres, 1993). 3 Si bien es posible establecer rasgos generales para todas las ciudades, la información que se presenta en el Cuadro III-6 debe ser manejada con cuidado debido a que en el análisis de casos particulares pueden existir diferencias sustanciales al interior de cada ciudad. 4 El ozono es producto de un proceso fotoquímico que se genera en el aire, por reacción del dióxido de nitrógeno, los hidrocarbonos y la luz solar. 5 El monóxido de carbono se forma por la combustión incompleta de los combustibles fósiles. [Indice] [Agradecimientos] [Introducción] [Capítulo I] [Capítulo II] [Capítulo III] [Capítulo IV] [Bibliografía] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
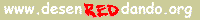 |
|
LA RED Urb. Los Guayacanes, Duplex 9 Juan Díaz, Ciudad de Panamá República de Panamá. Apartado. Postal 0832-1782 Panamá, Panamá |
LA RED |
Virginia Jiménez
Coordinadora LA RED
Comentarios WebSite: |