
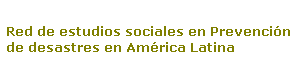
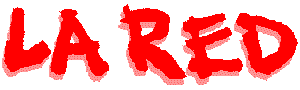
 |
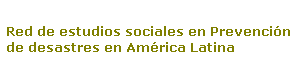 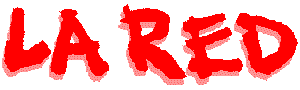 |
|
|
|
Página Principal
/Publicaciones/Libros
/2000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Capítulo III México: Una Ciudad al Borde del Desastre
... y pensé que
éste debía ser el jardín del mundo.
Ciudad de México
de trama y operación complejas
En
este capítulo intentaremos - a manera de constatación
empírica- el análisis de los principales factores de
riesgo que se han expuesto con anterioridad, particularmente de
aquellos relacionados con la degradación ambiental y la
combinación compleja de amenazas de distinto tipo, y a partir
del estudio de un caso concreto: la Ciudad de México. Específicamente
nos interesa demostrar los efectos que los estilos de crecimiento
tienen sobre el medio ambiente y su contribución al incremento
de los niveles de riesgo, mediante la antropogenización de las
amenazas y la conformación de espacios vulnerables.
Dado que la mayoría de las amenazas "tradicionales"
de la Ciudad de México ya han sido estudiadas, centramos
nuestra atención en problemáticas poco difundidas y
algunas de las cuales no han sido relacionadas directamente con el
riesgo y, por tanto, con la probabilidad de ocurrencia de desastres
futuros. Tomamos
a la Ciudad de México como ejemplo, ya que el espacio en el
que se localiza -la Cuenca de México- se ha convertido en una
de las regiones geográficas más controvertidas a nivel
mundial y en un hábitat sumamente vulnerable por la dramática
y empecinada destrucción de la ecología regional y de
sus recursos naturales. En ella se sintetizan muchos de los elementos
que hemos expuesto como componentes de la base material del riesgo, y
particularmente del riesgo en el ámbito urbano. Estos son:
relaciones de producción netamente capitalistas;
superconcentración demográfica y económica;
construcción de complejas obras de infraestructura para la
dotación de servicios; formas de gestión inadecuadas;
acelerados procesos de transformación física; etc.
En particular, nos centramos en el caso del manejo
hidráulico, debido a que el factor agua ha sido a lo largo de la
historia de la
Ciudad el elemento determinante en la forma de socialización
de la naturaleza en este contexto específico. El conflicto, se
ha manifestado en una lucha permanente por ganarle terreno al agua y
dominar su abundancia para construir una ciudad cada vez más
grande, sin que hasta la fecha se haya podido declarar algún
vencedor. El sistema hidráulico que opera en la actualidad,
tiene su origen en las necesidades de reproducción del
capital, constituye la columna vertebral de la Ciudad, es el que en
mayor medida ha contribuido a la degradación ambiental de la
región y ya desde hoy se vislumbra como el aspecto clave para
lograr la supervivencia de la capital. Asimismo, el manejo hidráulico
en la Ciudad de México es uno de los ejemplos más
claros de cómo la actividad humana puede contribuir a la
generación de amenazas y desastres de grandes proporciones,
mediante la transformación masiva de los ecosistemas.
1. Una gran ciudad en el lugar equivocado. Una
parte importante para entender la complejidad actual de la Ciudad de
México, así como muchos de los principales problemas
que la aquejan, es el que se refiere a las condiciones físicas
del espacio que ocupa. La
ZMCM está localizada al interior de la Cuenca de México1,
la cual ocupa una superficie de 9,560 km2 y se encuentra
completamente rodeada de sierras con altitudes que oscilan entre los
2,000 y los 5,700 msnm. Al norte se localizan las sierras de
Tezontlalpan, Tepotzotlán y Pachuca, siendo éstas las
menos elevadas con una altura máxima de 3,000 msnm. Al sur se
encuentran las sierras del Ajusco y Chichinautzin con elevaciones
entre los 3,800 y los 3,900 msnm. Al oriente la Cuenca se corona con
la sierra nevada, en la que sobresalen los volcanes Popocatépetl
e Iztaccíhuatl con alturas de 5,747 y 5,286 msnm
respectivamente. Y al poniente se localizan las sierras de las
Cruces, Monte Alto y Monte Bajo con elevaciones hasta de 3,600 msnm.
Todas estas sierras son de origen volcánico (Valverde y
Aguilar, 1995). Al
interior de la Cuenca el relieve es suave, dominando la llanura
lacustre con una altitud promedio de 2,240 msnm, que sólo se
ve interrumpida por algunas elevaciones de relativa altura,
destacando las sierras de Guadalupe localizada al norte del Distrito
Federal y la sierra de Santa Catarina en la porción
sudoriental. Al
estar completamente rodeada de sierras, la Cuenca carece de salidas
naturales. Los ríos y arroyos escurren desde las partes altas
y desaguan en la llanura lacustre, lo que en la antigüedad daba
lugar a la formación de lagos. Cuando los españoles
llegaron a la ciudad, existían 5 principales lagos: San
Cristóbal, Zumpango, Texcoco, Xaltocan y Chalco, así
como una serie de lagos secundarios, que durante la época de
lluvias se unían en una gran formación lacustre (Ver
Figura III-1). La abundancia de agua permitió la proliferación
de
Figura III-1
LAGOS DE LA CUENCA DE MEXICO
Fuente:
Tomado de Jaime (1990). una
amplia variedad de flora y fauna en la región. Extensos
bosques cubrían las laderas y a su vez mantenían fijo
el suelo, produciendo escurrimientos con poco contenido de azolve que
alimentaban los acuíferos y permitían un flujo
constante en los manantiales. Los bosques, junto con el sistema
lacustre, hacían que la Cuenca funcionara hidrográficamente
como unidad, al mantener el equilibrio entre los procesos de
precipitación, evaporación, escurrimiento e
infiltración. Las crónicas de Hernán Cortés, el Barón
Alexander Von Humboldt y otros ilustres visitantes que llegaron a la
Ciudad de México, consignan la belleza del paisaje y lo
benigno del clima. Y efectivamente, en su estado natural, la Cuenca
debió haber sido una especie de oasis oculto entre grandes
montañas, parecido al paraíso. Sin embargo, para los
habitantes de la Cuenca no todo era esplendor y belleza. La
abundancia de agua que seguramente motivó a los primeros
pobladores para establecer sus ciudades en esta región, con el
tiempo pasó a convertirse en una especie de maldición
para quienes posteriormente quisieron usufructuar la riqueza natural
de la Cuenca y empezó a ser evidente que la ciudad estaba
asentada en un lugar equivocado. Ya desde la época
prehispánica, las inundaciones eran frecuentes. Sin embargo,
conforme crecen los asentamientos éstas se vuelven cada vez
más violentas como aquellas ocurridas en 1553, 1580, 1604,
1607 y particularmente la gran inundación de 1629 que duró
5 años con niveles de agua que en algunas zonas alcanzaron
hasta 3 mts., mató a más de 30,000 personas en tan sólo
un mes, produjo el derrumbe de muchos edificios y pérdidas
económicas incalculables, y además mantuvo a la ciudad
en un estado sanitario deplorable por largos años (Mansilla,
1990).
Las
inundaciones son probablemente la primera gran amenaza que enfrentan
los pobladores de la Cuenca de México y la misma que habrían
de enfrentar las generaciones posteriores hasta nuestros días.
Efectivamente, éstas han constituido históricamente el
factor determinante en la ocurrencia de múltiples desastres.
Posterior a las grandes inundaciones de los siglos XVI y XVII,
hubieron otras de gran magnitud y estuvo siempre presente la
posibilidad de una inundación total de la ciudad, debido a la
carencia de un desagüe general. Los efectos causados por las
inundaciones iban desde cuantiosas pérdidas económicas
y paralización de la actividad productiva y el comercio, hasta
la aparición de serias epidemias que incrementaban los índices
de mortalidad entre la población.
Pero
conforme fue creciendo la ciudad y los problemas causados por las
inundaciones se agudizaron, el impacto no sólo fue económico
o social, sino fundamentalmente político. La resolución
del problema se hizo cada vez más urgente por el descontento
de la población y por las presiones del capital que exigía
condiciones adecuadas de operación. Esto, particularmente
hacia finales del siglo XIX, cuando la ciudad de México -y el
país en general- pretendía debutar en el círculo
de la acumulación capitalista mundial. Se sabía que
ninguna ciudad sobrevive sin agua, pero tampoco con exceso de ella.
Por tanto, resolver el problema de las inundaciones se presentaba
como condición indispensable para iniciar el proceso de
modernización de la ciudad que más adelante sería
el pilar de la economía mexicana. La
resolución de esta problemática ha requerido de
numerosos intentos, cuantiosos recursos económicos y un gran
esfuerzo y creatividad técnica para el diseño y la
construcción de obras de infraestructura que pudieran regular
el régimen hidrológico de la Cuenca de México.
Sin embargo, el intento que representa la obra hidráulica para
reducir un factor de riesgo, paradójicamente con el tiempo ha
pasado a convertirse en un mecanismo altamente destructivo y en un
riesgo aún mayor que pone en cuestionamiento la supervivencia
misma de la ciudad.
2.
El impacto de lo social sobre lo natural. Para
efectos de análisis, y considerando distintos matices, podemos
dividir la historia de la Ciudad de México en tres grandes
etapas que son las más representativas de su conformación
actual: la primera que corresponde a los asentamientos prehispánicos;
la segunda dominada por la época Colonial; y una tercera etapa
que caracteriza a la época moderna y que va desde finales del
siglo XIX hasta nuestros días. Cada una de estas etapas
representa formas de socialización de la naturaleza y gestión
ambiental diferentes en lo que se refiere no sólo al manejo
hidráulico, sino al ecosistema en su conjunto; y, por tanto,
conllevan distintos niveles de degradación y riesgo. 2.1.
Primera etapa: la época prehispánica. A
través de numerosos estudios históricos, se ha
documentado ampliamente que lo que motiva a las sociedades
prehispánicas para el establecimiento de sus ciudades al
interior de la Cuenca de México es su desplazamiento
geográfico por conflictos y luchas inter-étnicas, quizá
una concepción "mistico-religiosa", pero
fundamentalmente la existencia de recursos naturales para su
sostenimiento. Es probablemente también esta última
característica lo que transforma a las sociedades
prehispánicas tradicionalmente nómadas en sociedades
sedentarias.
Al
establecerse definitivamente, las culturas clásicas de la
Cuenca debieron aprender a convivir con un medio ambiente sumamente
rico pero inhóspito. Aprendieron también que el
crecimiento de la población tenía una fuerte presión
sobre los recursos naturales y el medio ambiente en general. Esto,
sin embargo, no fue un obstáculo -sino al parecer un
incentivo- para idear formas de explotación y manejo mucho más
equilibradas que aunque no estuvieron exentas de contratiempos sí
se caracterizaron por ser más racionales. Carentes
de alta tecnología, pero sobrados en ingenio y creatividad,
los indios desarrollaron un sistema de cultivos sobre agua conocido
como chinampas que les garantizaba una producción para
satisfacer las necesidades de la población, y aún para
la generación de un excedente que sirviera como reserva en los
tiempos difíciles. En cierto sentido estas culturas eran
autosuficientes. El acceso a la Cuenca era difícil y
evidentemente no podían pensar en tener que depender de otras
regiones para su sostenimiento. Es muy probable que este aspecto haya
sido lo que desarrolló una conciencia de respeto y
conservación del medio ambiente. En
cuanto al manejo hidráulico, sus formas de defensa contra las
inundaciones eran muy rudimentarias. Consistían básicamente
en la construcción de diques que no tenían como función
deshacerse de las aguas excedentes a través de un desagüe
directo, sino únicamente desviarlas para que quedaran
depositadas fuera de la ciudad, y en donde por medio de la
evaporación y las filtraciones disminuyeran o se agotaran.
Aunque este mecanismo no logró acabar con las inundaciones, sí
logró reducir su magnitud considerablemente. Ambos
aspectos muestran un claro intento, verdaderamente creativo, por
convivir y adaptarse a las condiciones naturales del medio,
aprovechando su riqueza productiva para la obtención de
productos para su alimentación y construyendo obras de
infraestructura que tenían como función hacer menos
hostil su hábitat. La relación entre sociedad y
naturaleza se basaba en un aprovechamiento racional de los recursos y
en un manejo equilibrado del medio, sin llegar a constituir un factor
de depredación. Evidentemente, el tamaño de la
población existente permitía ese manejo equilibrado, y
este sin duda es un punto clave que debió ser considerado
posteriormente.
Esta
fase culmina con la grandiosidad truncada por el fenómeno de
la Conquista, y al parecer nunca sabremos cómo hubieran
evolucionado estas culturas si los españoles jamás
hubieran llegado. Tampoco sabremos si el crecimiento posterior y la
explotación de los lagos y bosques, hubieran significado un
cambio radical para la gran Tenochtitlan. Creemos, sin embargo, un
tanto motivados por la visión no sólo histórica
sino hasta romántica, que aquella sociedad hubiera defendido
su riqueza ecológica conforme a ese equilibrio siempre
reflejado a lo largo de todos los asentamientos prehispánicos
no sólo de la Cuenca, sino de toda Mesoamérica. 2.2.
Segunda etapa: la época colonial. La
época de la Colonia significa un cambio radical en las
condiciones existentes durante el periodo
prehispánico y marca el inicio de un proceso irreversible de
consolidación de la gran metrópoli.
En
esta etapa se rompe con la racionalidad y equilibrio sostenido que
existían en las formas de socialización de la
naturaleza adoptadas por las culturas autóctonas. Se inicia
-sin posibilidades de retorno- un proceso de depredación no
sólo humana sino ambiental por la introducción de
nuevas formas de dominio basadas en ideologías, técnicas
y tecnologías ajenas y muchas veces inapropiadas para las
condiciones locales. Se actúa sobre un medio ambiente
desconocido y se busca ya no la convivencia armónica con la
naturaleza para aprovechar sus atributos, sino su dominación y
sometimiento.
A
partir de esta etapa las amenazas antes naturales de la Cuenca (como
las inundaciones) comienzan a transformarse en factores antrópicos,
producto de un manejo irracional. Se deforestan bosques, se desecan
los lagos por el crecimiento de la ciudad y se amplía el
espectro del riesgo al construir sobre un espacio poco propicio para
la urbanización. Así, los cambios ambientales se
agudizan al punto de convertirse en verdaderos desastres, no sólo
para la población, sino también para las intenciones de
consolidación del régimen colonial. Surgen con mayor
intensidad las inundaciones y las epidemias (de enfermedades
conocidas y desconocidas) que incrementan considerablemente los
índices de mortalidad entre la población y generan
serios problemas que obstaculizan el funcionamiento de las ciudades
coloniales, al punto de que en varias ocasiones se pensó en
cambiar la sede de los poderes a medios ambientes menos hostiles. Sin
embargo, la ideología del conquistador Hernán Cortés,
habría de imponerse y con ello el esquema de depredación
que prevalece durante los casi 300 años de dominio español. Durante
esta época, el agua se convierte en el enemigo a vencer. Ya no
es considerada como parte del patrimonio natural de la región,
sino como un obstáculo para el crecimiento de la gran ciudad y
la imposición del régimen colonial. En consecuencia,
las formas de manejo hidráulico se modifican sustancialmente y
en esta etapa se construye el famoso Tajo de Nochistongo, que
representa el primer intento por crear una salida artificial de la
Cuenca que permitiera alejar las aguas excedentes.
2.3.
Tercera etapa: la época moderna. Durante
la tercera etapa, es decir en la época moderna, la
racionalidad en la explotación de los recursos naturales y el
equilibrio ecológico se rompen definitivamente, al
reproducirse, de manera aún más violenta, el esquema
implantado por la Colonia. La contradicción
sociedad-naturaleza se exacerba originando una situación muy
cercana al caos.
En
esta etapa, lo que caracteriza al crecimiento de la Ciudad de México
es el desarrollo y concentración de la actividad económica
y en consecuencia una centralización demográfica. La
planeación en cuanto a la disponibilidad de recursos naturales
para su sostenimiento y crecimiento fue completamente ignorada y en
cambio la prioridad estuvo en generar las condiciones para la
inserción del capitalismo en México que se da hacia
finales del siglo XIX y principios del XX con el régimen de
Porfirio Díaz. Y efectivamente, es durante este periodo donde
la Ciudad de México pasa a convertirse en el polo de
desarrollo económico, político y social del país.
Se concentra aquí, además de la sede de los poderes
políticos, la gran mayoría de la actividad económica,
la en ciernes industria nacional y en consecuencia la población.
Al
igual que el resto de los países subdesarrollados, México
llega al capitalismo cuando éste se había ya
consolidado en los principales países de Europa y en los
Estados Unidos. Su inserción se hace posible gracias a la
conjugación de transformaciones político-económicas
internas y a la existencia de determinadas condiciones externas. En
primer lugar, a nivel interno del país se logra la madurez de
la ideología liberal personificada en la figura del General
Porfirio Díaz, posibilitando un amplio periodo de pacificación
del país que permite -después de 50 años de
agitada vida política en la que hubo no menos de 75 cambios de
gobierno- la creación de una estructura política firme
con determinados intereses de clase y con una concepción
netamente burguesa (Mansilla, 1990). En
segundo lugar, se posibilita un fuerte auge económico y un
amplio desarrollo de las fuerzas productivas, impulsado por las
condiciones externas de ese momento. Dichas condiciones aceleraron de
manera absoluta la integración de la economía mexicana
a la esfera del capitalismo monopolista internacional, que años
antes le había impuesto la formación de la nueva
división internacional del trabajo, en donde los países
desarrollados habían iniciado el proceso de exportación
de productos manufacturados a las economías atrasadas a cambio
de materias primas. Sin embargo, el impulso básico que
posibilita el auge económico en México logrado durante
el porfiriato, se da a partir del inicio del proceso de exportación
de capitales hacia los países atrasados, que se origina como
consecuencia de las enormes proporciones alcanzadas por la
acumulación de capital y la maduración excesiva del
capitalismo desarrollado que libera excedentes de capital y hace
necesaria la búsqueda no sólo de nuevos mercados, sino
también de nuevos territorios para colocar sus inversiones. El
capital extranjero encuentra en las economías atrasadas el
campo propicio para la obtención de elevados beneficios, donde
los capitales nacionales eran sumamente escasos para impulsar la
economía, el precio de la tierra era poco considerable, los
salarios bajos y las materias primas baratas. La
inserción de México al círculo de la acumulación
mundial habría de ser -como en todos los casos- irracional,
arbitraria, pragmática y brutal, y en su mayoría
producto de ambiciones e iniciativas individuales que sacrificaron un
proyecto de nación a cambio de beneficios personales. En
México, como en todos los países receptores, las
consecuencias de la exportación de capital fueron altamente
desfavorables, produciendo entre otras deventajas: a. la generación
de un proceso heterogéneo de crecimiento por la orientación
estratégica de las inversiones; b. la imposición
violenta y desarrollo de relaciones de producción propiamente
capitalistas; c. el sometimiento general del país a las
necesidades propias del capitalismo desarrollado; y, d. una
explotación irracional de los recursos naturales. Las
inversiones que se recibieron estuvieron obviamente orientadas hacia
los sectores más productivos como lo eran la explotación
minera y las actividades petroleras. Sin embargo, una buena parte de
esas inversiones tuvieron que ser destinadas a la construcción
de enormes y costosas obras públicas que formaron parte de la
gran infraestructura -hasta entonces inexistente- que era necesaria
para facilitar y hacer más eficientes las actividades
productivas y garantizar las condiciones para el establecimiento de
la industria.
Lo
característico de las inversiones en infraestructura en
nuestro país es que la mayoría de ellas, por razones
obvias, se destinaron a las regiones que se habían conformado
como los principales centros productivos y comerciales. Así,
los capitales externos llegaron a los centros mineros y petrolíferos,
a las zonas portuarias, incluyendo el tendido de una extensa red
ferroviaria que comunicaba estas regiones, y, también una gran
parte, a la Ciudad de México que para aquel entonces se había
constituido ya como el principal núcleo financiero y el centro
comercial más importante del país.
Efectivamente,
las regiones más beneficiadas de la inversión
extranjera y de la propia inversión pública fueron los
centros económicos que habían alcanzado alguna
importancia a nivel nacional por el desarrollo incipiente de la
industria, o que contaban con un gran potencial de explotación
de recursos naturales. También fueron las ciudades más
importantes las que recibieron estos beneficios, a través de
la construcción de obras públicas que pudiera permitir
su crecimiento y conformación como núcleos integradores
de una gran mercado nacional. Este fue el inicio de un modelo de
crecimiento excluyente y altamente centralizador, que en términos
formales inaugura la polarización del país que
prevalece hasta nuestros días. En lo
que se refiere a inversión en obra pública, la región
más beneficiada habría de ser la Ciudad de México.
Sin contar la construcción del sistema ferroviario, fue en la
ciudad de México donde se realizaron las obras públicas
más importantes del país. Se construyeron hermosas
avenidas, parques y jardines, enormes palacios, un moderno sistema de
alumbrado público, modernos fraccionamientos y obras
hidráulicas sin precedente en la historia del país.
Es
justamente durante el periodo porfiriano que se logra construir un
Sistema Hidráulico que, por sus características, estaba
a la altura de los sistemas más modernos del mundo. Este
sistema estuvo conformado por tres grandes componentes: el Desagüe
General del Valle de México; el Sistema de Saneamiento
Interno; y el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable.
Con el primero se lograba por fin, después de muchos intentos, llevar a término una obra que tenía como objetivo acabar con el problema de las inundaciones en la ciudad. El Desagüe General del Valle de México estaba formado por un canal a cielo abierto que, partiendo de la Ciudad de México, recorre 47.5 km. transportando las aguas fuera del Valle mediante un túnel de 10 km. de longitud que atraviesa las montañas de Tequixquiac. La construción de esta obra fue sumamente compleja y costosa, debido a los problemas técnicos que significaron el exceso de agua y las condiciones del subsuelo de la Cuenca. Su magnitud es tal, que ha sido considerada por algunos investigadores como la obra paradigmática del porfirismo.2
El segundo componente, el Sistema de Saneamiento Interno, tenía como función colectar las aguas de la ciudad y vertirlas al Gran Canal del Desagüe, por lo que su construcción no implicó mayores problemas.
Finalmente, el tercer componente del Sistema Hidráulico, se construyó con la finalidad de aumentar el caudal de agua potable disponible en la ciudad y estaba diseñado para captar 2 m3/seg. de los manatiales de Xochimilco. Su principal complejidad estaba en la necesidad de elevar las aguas a una altura de 50 mts. para poderla conducir hasta la parte central de la Ciudad de México y aunque esta es una obra que se inicia durante el porfiriato, no le correspondería a Díaz la gloria de su culminación, sino a Madero, ya que las obras fueron oficialmente inauguradas en octubre de 1913; es decir, en pleno proceso revolucionario.
De los tres componentes del Sistema Hidráulico, el sistema de Desagüe General y el de Aprovisionamiento de Agua Potable son los más controvertidos, dado que fueron los que mayor impacto ambiental causaron a lo largo de los años. Con el primero se inicia sistemáticamente el lento pero incesante proceso de desecación de la Cuenca de México y el rompimiento del equilibrio hidrológico, mientras que con el segundo se inaugura el esquema de importación de agua de zonas cada vez más alejadas a la ciudad, trayendo serias consecuencias ambientales en las zonas de extracción. Sin embargo, la importancia del Sistema se refleja en el hecho de que aún hoy en día sigue siendo la base del sistema hidráulico que opera en la ciudad.
El desarrollo centralizador que se dio en la Ciudad de México y el auge económico que permitió la construcción de magnas obras públicas como el Sistema Hidráulico, no sólo trajeron consecuencias nefastas para las otras regiones del país, sino que también habrían de producir severos efectos en la propia ciudad que décadas más tarde comenzarían a poner en cuestionamiento la supervivencia del principal bastión del desarrollo capitalista mexicano. Con el tiempo el esquema capitalista dependiente mostró que tenía la capacidad de impulsar en un tiempo relativamente corto un gran desarrollo material y económico. Sin embargo su impulso duraría poco tiempo y rápidamente se pondrían en evidencia las contradicciones del modelo.
El desarrollo capitalista, inaugurado durante el porfiriato, apenas se ve interrumpido por el movimiento revolucionario de 1910 y durante las tres primeras décadas del siglo XX el capitalismo logra establecerse como modo de producción dominante. No obstante, el cambio más radical para la ciudad se da a partir de los años cuarenta con la implantación del modelo de sustitución de importaciones. La concentración industrial, refrendó el papel hegemónico de la Ciudad de México en la economía nacional. Para los años cincuenta, ésta contribuía con el 45.2% del Producto Interno Bruto del país, y aunque su importancia relativa fue disminuyendo en las décadas posteriores, se logró mantener como el pilar de la economía mexicana (Ver Cuadro III-1).
Cuadro
III-1 PARTICIPACION
DE LA ZMCM EN
LA GENERACION DEL PIB AÑO % 1950 45.2 1960 42.5 1970 38.9 1980 35.2 1993 1996 24.1 23.0 Fuente:
Puente, S. (1987) y D.F. (1996).
Este desarrollo industrial centralizado y la bonanza económica, permitieron al Estado una segunda etapa de realización de importantes inversiones en equipamiento urbano e infraestructura en la Ciudad de México, que operaron como polo de atracción y produjeron un rápido desplazamiento de población hacia la ciudad. Es justamente con este modelo donde se inaugura el falso espejismo de la ciudad como oportunidad para lograr mejores condiciones de vida de las capas pobres lanzadas del campo y se inicia la incesante migración hacia la Ciudad de México que habría de agudizarse durante las décadas posteriores.
Cuadro
III-2 POBLACION
EN LA ZMCM (1600-1990) POBLACION AÑO (Miles) 1600
58
1700
105
1800
137
1900
541
1910
721
1920
906
1930
1,263
1940
1,802
1950
3,137
1960
5,186
1970
8,797 1980 1990
13,800
15,085 2000
16,354
Fuente:
Unikel, L. (1976); INEGI (1990); UNCHS (1996).
Efectivamente, a pesar de que ya desde la época prehispánica, y particularmente durante la Colonia, la Ciudad de México presentaba niveles demográficos sumamente elevados -incluso mayores que las principales ciudades europeas-, no es sino hasta el siglo XX, y particularmente durante la segunda mitad, cuando el crecimiento poblacional alcanza niveles verdaderamente dramáticos (Ver Cuadro III-2 y Gráfico III-1). Entre 1900 y 1950 la población crece en 479%, mientras que entre 1950 y el 2000 lo hace al 421%. Cabe mencionar que de estos porcentajes, alrededor del 70% se explica por la migración.
Gráfico
III-1
La actividad económica y el factor poblacional fueron determinantes en la conformación física de la ciudad y trajeron consigo una mayor presión sobre los recursos naturales de la región donde se conformó la gran megalópoli que es hoy en día la Ciudad de México. La necesidad de proporcionar recursos para el desarrollo de los sectores productivos y comerciales y de abastecer a una población creciente de alimentos, vivienda y servicios básicos como el agua potable y el drenaje, comenzaron a ser factores de depredación y transformaron radicalmente el hábitat en tan sólo unas cuantas décadas sin que pudiera mediar posibilidad alguna de adaptación natural a las nuevas condiciones. Durante la segunda mitad del siglo, grandes masas de población llegan diariamente a la ciudad; en su mayoría son campesinos pobres lanzados por la severa crisis que afecta al campo mexicano y que buscan mejorar sus condiciones de vida en la gran urbe que entre la década de los cincuenta y los setenta vive el esplendor del desarrollo industrial.
Este crecimiento vertiginoso de la ciudad creó la necesidad de construir nueva infraestructura hidráulica para satisfacer las necesidades de una población en franco ascenso, así como de los sectores productivos y comerciales. Tanto en lo que se refiere al desagüe de la ciudad, como al abastecimiento de agua potable, la capacidad instalada rápidamente comenzaba a ser insuficiente. Así, en 1946 entra en funcionamiento el segundo Túnel de Tequixquiac que auxiliaría al construido durante el profiriato en el desajolo de aguas negras. En 1951 se inaugura el Sistema Lerma que originalmente estaba diseñado para aportar 4 m3/seg. más al caudal de agua de la Ciudad de México, pero que en la actualidad se sobreexplota con un aporte total de 9.4 m3/seg. Durante 1975 se concluye el Sistema de Drenaje Profundo y en 1982 entra en operación la primera etapa del Sistema Cutzamala con 4 m3/seg. de agua potable adicionales, y a la que seguirían dos etapas más con 7 y 8 m3/seg. de aporte (Perló, 1989). Actualmente al Valle de México llega un total de 50 m3/seg., de los cuales 38 son consumidos por el Distrito Federal; de éstos el 70% corresponde a los acuíferos del Valle de México, que se componen aproximadamente de 1,366 pozos y manantiales. El 30% restante se importa de otras cuencas: 16% del Lerma y 14% del Cutzamala (Perló, 1993). Dicho sea de paso, a pesar de la enorme capacidad instalada, el desagüe sigue siendo insuficiente y en cuanto al abastecimiento de agua potable ya se exploran nuevas fuentes externas de extracción.
No es novedoso que la época del crecimiento de la actividad económica y los niveles demográficos, así como la ampliación de la infraestructura hidráulica, coincidan con la multiplicación de los riesgos a desastres por la agudización de amenazas como las inundaciones durante la época de lluvia o sequías durante el estiaje. La actividad sísmica de la zona ya ha causado serios estragos en la ciudad y se mantiene como una amenaza latente que puede volver a ocasionar desastres de grandes magnitudes, como el ocurrido en 1985. El funcionamiento de la industria genera repetidos accidentes y una enorme contaminación. Y también comienzan a aparecer nuevas amenazas como el hundimiento de algunas zonas de la ciudad, causado por el excesivo bombeo de agua del subsuelo y el cual, ya ha podido comprobarse, incide en la efectividad de las cimentaciones de los edificios, aumentando el riesgo sísmico.
En la actualidad, del viejo paraíso que era la Cuenca de México en su estado natural poco queda. El "jardín del mundo" -como lo llama Hernán Cortés en sus Crónicas- se ha transformado en un espacio sumamente degradado, como consecuencia de su irracional crecimiento y la empecinada destrucción del medio ambiente. El viejo Tenochtitlan, la capital del Anáhuac que maravilló a los españoles y exploradores como Alejandro de Humboldt, la ciudad de los palacios que en otros tiempos fuera el orgullo de los mexicanos, es hoy ejemplo mundial del desastre urbano y ambiental que representan las megalópolis de los países dependientes y escenario de riesgos sin prescedentes. Sus condiciones físicas se han alterado sustancialmente. Ha desaparecido el 99% de la superficie lacustre que existía en la época prehispánica, al igual que las tres cuartas partes de los bosques originales; 49,600 hectáreas se deforestan anualmente y otras tantas dejan de ser tierras productivas. El acuífero del Valle de México está sobreexplotado en un 100% (Cruickshank, 1989).
La explosión demográfica y la expansión de la mancha urbana e industrial han rebasado ya los límites razonables de tamaño para un control ordenado y equilibrado de su desarrollo. La ciudad alcanza ya magnitudes inmanejables y se encuentra inmersa en procesos y lógicas de funcionamiento difíciles de revertir. Los rezagos son cada vez mayores, pero también los enormes problemas que se deben enfrentar para garantizar condiciones mínimas de funcionamiento. La lógica de los proyectos de inversión, con resultados de corto plazo, se hace más marcada y lo que buscan las distintas administraciones es encubrir problemas más que resolverlos. La planeación estratégica de largo plazo se hace a todas luces imposible en una ciudad fuera de control que parece tener vida propia. No se sabe cómo, pero funciona y lo importante es seguir haciéndola funcionar. Los intentos de descentralización fracasan. Cada vez se requieren mayores recursos financieros para inversión en infraestructura, de los cuales buena parte son aportados por el gobierno federal -muchas veces a costa del desarrollo de otras entidades del país- o mediante préstamos del extranjero. Así, la Ciudad de México se convierte en un monstruo con apetito insaciable que devora recursos cada vez más escasos y que genera un sinnúmero de problemas que parecen no tener solución. Sin embargo, sigue siendo el pilar de la economía del país y también sigue siendo una zona que concentra alrededor del 20% de la población mexicana en tan sólo el 0.03% de la superficie del territorio nacional. De aquí su importancia y su prioridad.
3. De un majestuoso imperio al desastre total. Hoy en día la ciudad requiere de una vasta y compleja infraestructura para satisfacer sus necesidades de desagüe y abatecimiento de agua, que ha sido necesario construir a lo largo de muchos años y con una gran inversión acumulada.
Sin embargo, el efecto del funcionamiento del sistema hidráulico de la Cuenca de México que se ha mantenido y reproducido a lo largo de su historia, ha generado no sólo importantes daños a la ecología de la Ciudad de México y de aquellas zonas de donde se extrae agua para abastecer a una población que cada día crece más, sino que se ha convertido en una fuente permanente generadora de riesgos frente a la ocurrencia de desastres de grandes proporciones. Sin embargo, y a pesar de que algunos de estos desastres ya se viven en la actualidad, los riesgos que representa para el funcionamiento global de la ciudad y para la supervivencia de una población que ya rebasa los 16 millones de habitantes no han sido considerados por los equipos técnicos y las autoridades responsables, y mucho menos han sido considerados dentro de las políticas globales de reducción de riesgo.
No obstante que existen numerosos riesgos que se derivan de esta forma de utilización de los recursos hidráulicos en la Cuenca de México, creemos importante centrar la atención en tres de ellos que resultan de fundamental importancia para el futuro: el hundimiento de la ciudad; los problemas de cimentación y el riesgo sísmico; y el riesgo de la contaminación del acuífero y la reducción de los mantos freáticos.
3.1. El hundimento de la Ciudad de México. Uno de los principales problemas que ha generado el desmedido bombeo de agua proveniente de los acuíferos de la Cuenca de México, ha sido el hundimiento diferencial en distintas zonas de la Ciudad de México. Este problema, ha producido serios efectos sobre las construcciones que se reflejan principalmente en daños a la estructura y cimentación, agrietamiento e inclinación. Si bien este fenómeno se presentaba ya desde tiempos antiguos, comenzó a agudizarse y a ser más notorio a partir del presente siglo.
Roberto Gayol (diseñador y constructor del sistema de drenaje de la ciudad de México) fue el primero en dar a conocer en 1929 una importante diferencia de nivel que se había acumulado a lo largo de 53 años entre el fondo del lago de Texcoco y el centro de la ciudad. Esta diferencia equivalía a 1.41 mts. y en principio Gayol lo atribuyó al azolve del lago como consecuencia de los escurrimientos de agua y lodo que ocurrían por la intensa deforestación en las laderas de la Cuenca. Sin embargo, fue hasta 1947 cuando se estableció la relación que existía entre el bombeo de agua de la zona lacustre y el hundimiento regional (Carrillo, 1947). Hasta antes de ese año, prácticamente no existía información sobre las propiedades mecánicas del suelo y las arcillas de la Cuenca de México. Entre 1945 y 1955 se realizan los estudios más importantes que se publican en el libro El subsuelo de la ciudad de México (Marsal y Mazari, 1969).
Los estudios anteriores, así como muchos más que siguieron a éstos permitieron conocer con bastante precisión las características del subsuelo de la Ciudad de México, y a partir de la información generada, el Area Urbana de la Ciudad de México quedó dividida en tres zonas (Marsal y Mazari, 1969) (Ver Figura III-2):
representa los avances y retrocesos de las riberas de los lagos de Texcoco y Xochimilco-Chalco y en otros casos deltas de ríos, y, por lo mismo, existe una combinación de materiales compactos con estratos de arcilla muy blanda.
Una de las características más importantes de las arcillas de la Cuenca es su alto contenido de agua: por cada parte de sólido llegan a tener entre 4 y 5 partes de agua. Debido a ello, comparadas con otras arcillas, las de la Cuenca de México son entre 5 y 10 veces más compresibles y, por tanto, un pésimo material de apoyo para las construcciones, ya que para una construcción en la que se podrían esperar asentamientos de 2.5 cm en otras partes del mundo, en la Ciudad de México serían de 25 cm.
La Ciudad de México se asentó en la rivera oeste del lago de Texcoco; por consiguiente, mientras gran parte de la ciudad en el oeste está sobre roca y depósitos de suelo firme, la parte este de la ciudad está asentada sobre depósitos de suelo blando (Ver Figuras III-3 y III-4). Las obras hidráulicas y sobre todo el bombeo, han producido abatimientos de consideración, lo que ha provocado la consolidación de los mantos de arcilla que da origen al hundimiento regional de la Ciudad de México.3
Figura III-3 CORTE ESTRATIGRAFICO NORTE-SUR
Fuente: Tomado de Romo (1990).
Figura III-4 CORTE ESTRATIGRAFICO ESTE-OESTE, AL SUR DE LA CIUDAD DE MEXICO
Fuente: Tomado de Romo (1990).
Cuadro
III-3 EVOLUCION
DE HUNDIMIENTOS EN LA ANTIGUA TRAZA
DE LA CIUDAD DE MEXICO PERIODO VELOCIDAD
MEDIA (años) (cm/año) 1891-1938 4.5 1938-1948 7.6 1948-1950 44.0 1950-1951 46.0 1951-1952 15.0 1952-1953 26.0 1953-1957 17.0 1957-1959 12.0 1959-1963 5.5 1963-1966 7.0 1966-1970 7.0 1970-1973 5.1 1973-1977 4.5 1977-1982 4.6 1982-1986 7.4 1986-1991 9.2 Fuente:
Mazari, et. al. (1996) y
AIC
(1995)
A partir de los estudios realizados por Gayol y
posteriormente por Marsal y Mazari, se ha podido reconstruir la
evolución del hundimiento de la antigua traza de la ciudad
desde fines del siglo pasado. Como puede verse en el Cuadro III-3
desde finales del siglo hasta 1938, la velocidad del hundimiento fue
de 4.5 cm/año, incrementándose durante la siguiente
década a 7.6 cm/año y alcanzando niveles máximos
de 16 cm/año en algunas zonas. La velocidad máxima se
alcanza entre 1948-1950 y 1950-1951 con una velocidad de 44 y 46
cm/año respectivamente.
Debido
al notable incremento de los hundimientos, en 1954 se estableció
una veda de pozos de bombeo en el área entonces ocupada por la
Ciudad de México. Con esta medida se logró una
significativa reducción de los niveles de hundimiento durante
casi treinta años, hasta la década de los ochenta y los
noventa cuando los niveles de abatimiento repuntaron ligeramente. Si
bien puede decirse que el hundimiento de la parte central de la
ciudad fue en cierta medida controlado por la suspensión del
bombeo, el problema se trasladó hacia otras subcuencas donde
el bombeo y la sobreexplotación continuaron. En este sentido
no sólo han sido afectadas las subcuencas que se encuentran al
interior de la propia Cuenca como Zumpango y Chalco-Xochimilco, sino
también las subcuencas externas Lerma y Cutzamala que
abastecen a la Ciudad de México. Estudios recientes confirman
que el hundimiento que actualmente provoca el bombeo desmedido en las
zonas lacustres que circundan a la Ciudad de México y aún
aquellas que se encuentran fuera de la Cuenca es comparable al que se
registraba en la zona central de la ciudad a mediados de siglo
(Moreno, 1985). De
las cuatro subcuencas internas, las que mayores niveles de
abatimiento presentan son: Chalco-Xochimilco, Texcoco y Ciudad de
México. En cuanto a la primera, la DGCOH (1994) reporta que de
junio de 1986 a octubre de 1987, y de esta fecha a enero de 1989, los
hundimientos fueron de 19.8 y 30 cm/año respectivamente.
Nivelaciones del terrero realizadas por la SARH en 1983, indican que
la superficie ya había alcanzado los 2,236 msnm, con unos 4 m
de hundimiento regional. Posteriormente, la DGCOH reportó un
hundimiento total de 6.3 m en esta subcuenca para el periodo
comprendido entre los años de 1891-1994 (Mazari et. al.,
1996). Por otra parte, en lo que se refiere a la subcuenca de la
Ciudad de México, la problemática se redujo con la
suspensión del bombeo; sin embargo, la SARH (1983-1986)
reportaba que hacia mediados de los años ochenta, una amplia
zona de la ciudad había alcanzado hundimientos totales hasta
de 9 m a lo largo del siglo. Finalmente, en la subcuenca de Texcoco
el hundimiento regional registrado es de 25 cm/año, afectando
particularmente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
donde todavía se registran niveles de asentamiento de 20
cm/año. Cabe mencionar, que ésta es una de las
subcuencas que presentan diferencias más significativas en
términos de la velocidad de hundimiento por zonas.
Particularmente, la zona del lago de Texcoco registra hundimientos
más lentos que el resto de la región, y aún más
en comparación con otras subcuencas. Así, mientras que
en algunas zonas de la ciudad se han alcanzado hundimientos totales
de 9 m a lo largo del siglo, el fondo del lago de Texcoco se asentó
únicamente 71 cm durante el mismo periodo (Mazari y Alberro,
1990). Esta situación ha generado importantes riesgos de
inundación para la ciudad, que se agudizan durante la
temporada de lluvias. 3.2.
Problemas de cimentación y riesgo sísmico. Las
características particulares de las arcillas de la zona
lacustre de la Ciudad de México tienen, junto con el
hundimiento, un impacto negativo sobre las cimentaciones de los
edificios. Ya desde la época prehispánica se reconocían
los problemas de cimentar las pesadas construcciones en la ciudad, lo
que hizo que los antiguos mexicanos desarrollaran técnicas
ingenieriles verdaderamente novedosas para su tiempo y muchas de las
cuales están vigentes en la actualidad. Por ejemplo, en la
edificación del Templo Mayor se emplearon, entre otras, las
técnicas de construcción de un relleno para precargar
el subsuelo y su mejoramiento mediante la utilización de
troncos y chinampas, la construcción por etapas, el uso de
estacones o pilotes para transferir la carga al suelo, así
como el empleo de tezontle como relleno ligero para reducir el peso
de la pirámide (Figuras III-5 y III-6).
La utilización de dichas técnicas permitió, en
alguna medida, vencer las dificultades que ofrecía el subsuelo
y esta monumental obra de la que todavía pueden verse restos
se mantuvo estable, aunque con asentamientos muy grandes hasta su
destrucción parcial.
Durante
la Conquista, el Templo Mayor fue destruido hasta el nivel del piso,
engrosando la plataforma azteca de 11 m de espesor en unos 3 m más.
Los enormes asentamientos (6.5 m) sufridos por las pesadas
construcciones prehispánicas, fue lo que en realidad permitió
que buena parte de estas estructuras se conservaran, ya que quedaron
sumergidas varios metros por debajo del nivel freático.
Recientemente, al ser descubiertas, se pudieron identificar seis
etapas constructivas principales de pirámides superpuestas del
Templo Mayor (Mendoza, 1990). Seguramente
quienes decidieron edificar la vieja Tenochtitlan en la Cuenca de
México, jamás pensaron que en esta región
crecería la gran urbe que hoy constituye la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México, por lo que tampoco debieron imaginar
los problemas de cimentación que se enfrentan en la actualidad
y que demanda el crecimiento de la capital. Sin embargo, no se les
puede culpar por haber edificado la ciudad en una zona tan inestable,
ya que muchos de estos problemas pudieron haberse atenuado de haber
atendido y retomado experiencias pasadas; e inclusive eliminado, si
se hubiera escuchado la opinión de quienes no querían
reedificar la destruida Tenochtitlan en el mismo sitio.
Iniciando
el siglo XX , los problemas estructurales se agravaron como
consecuencia del incremento en los niveles de hundimiento, por lo que
fue necesario idear nuevas técnicas de cimentación.
Así, se desarrollaron las técnicas de cimentaciones
compensadas, Figura
III-5 VISION
ARTISTICA DE LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO MAYOR
Fuente:
Tomado de Mendoza (1990). Figura
III-6 VISION
ARTISTICA DEL HINCADO DE PILOTES PARA EL TEMPLO MAYOR
Fuente:
Tomado de Mendoza (1990). de uso
de pilotes de control y de pilotes de punta penetrante y los métodos
de excavación con bombeo y rebombeo por inyección, etc.
Estas técnicas han sido importantes particularmente en la
construcción de grandes obras y con ellas se han vencido
grandes dificultades debido a las características del suelo,
al hundimiento regional y a la alta sismicidad del Valle de México.
Sin embargo, se ha incrementado considerablemente el costo de las
obras y no siempre su seguridad. 3.2.1.
El riesgo sísmico. Aunado
a las características del suelo y a los hundimientos,
históricamente la Cuenca de México ha sufrido los
efectos de sismos de gran magnitud que han ocasionado severos
impactos por los problemas de cimentación.
Los
sismos que principalmente afectan a la Cuenca de México tienen
su origen en diferentes partes de la República Mexicana: a.
costa del Pacífico (Jalisco, Colima, Michoacán,
Guerrero y Oaxaca); b. Oaxaca, hacia el sureste; c. sistema de fallas
de Acambay, al norte; y d. locales, generados en el interior de la
Cuenca y en sus alrededores. Las distancias epicentrales de los
temblores que se originan en la costa del Pacífico a la Cuenca
son generalmente menores a los 400 km, aunque también se han
sentido levemente sismos originados en sitios más alejados
(Jaime, 1990). La alta actividad sísmica que afecta a la
Cuenca se debe a que la República Mexicana se encuentra
situada en las zonas de influencia del cinturón
circumpacífico, siendo éstos los sitios geográficos
con la máxima actividad sísmica en el mundo. En la
Figura (III-7) se describe la tectónica del Caribe y del
Pacífico centro. Como se observa, la mayor parte del
territorio mexicano se encuentra en la placa de Norteamérica.
La placa de Cocos se mueve por debajo de ésta, y es justamente
ese movimiento de subducción el causante de los sismos que se
originan en la costa del Pacífico. Los sismos en esta zona
tienen su origen a una profundidad menor a los 20 km, y se localizan
en una banda de 80 km de ancho que corre a lo largo de
las costas de los estados de Jalisco, Figura
III-7 TECTONICA
DE LA REPUBLICA MEXICANA
A.
Sistema de Fracturas de San Andrés. K. Cresta de Cocos
Golfo de California L. Cresta de Carnegie
B.
Fractura de Rivera M. Cresta de Nazca
D.
Fractura de Clarión N. Fosa meso-americana
E.
Fractura de Orozco O. Fosa Perú-Chile
F.
Fractura de Siqueiros P. Fallas Polochic-Motagua
G.
Fractura de Clipperton Q. Falla Caymán o Barlett
H.
Fractura de los Galápagos R. Zona de subducción
de las
I.
Fractura de Panamá Pequeñas Antillas
J.
Cresta de Tehuantepec S. Fosa de Puerto Rico
T.
Fallas Oca. El Pilar Fuente:
UNAM (1985). Colima,
Michoacán, Guerrero y Oaxaca (Singh et. al., 1985). Los sismos
del 19 y 20 de septiembre de 1985 se encuentran entre éstos. Sobre
la parte continental de la República ocurren sismos con
profundidades focales mayores de 40 km. Son provocados por un sistema
normal de fallas que se produce en la placa de Cocos ya subducida. Se
cree que estas fallas pueden ser producto del peso que le impone la
placa de Norteamérica, o por corrientes de convección
del manto y por la propia tensión que ejerce el peso de la
placa de Cocos al ir penetrando en el interior de la tierra (Singh et
al., 1985; Singh y Suárez, 1987). Estos sismos son poco
frecuentes, pero tienen un gran potencial destructivo. Algunos
ejemplos de éstos son los terremotos de Oaxaca, 1931 (8.0 en
la escala de Richter, que prácticamente destruyó la
ciudad); el de Orizaba, 1973 (6.8 Richter) y el de Huajuapan de León,
1980 (7.0 Richter). Otros
sismos ocurren también sobre la superficie, y de acuerdo con
Rosembleuth y Elorduy (1969), pueden suceder por dos causas: a. una
manifestación del movimiento relativo de las placas de Cocos y
Rivera y las de Norteamérica y el Caribe; y b. la flexión
de la placa de Norteamérica, muy probablemente debido a
emersión de magma. Terremotos de este tipo son: Acambay en
1912 (7.0 en la escala de Richter), Jalapa en 1920 (6.4 Richter) y
Jaltipan en 1959 (6.4 Richter). Los
periodos de recurrencia de los mayores sismos que ocurren a lo largo
de la zona de subducción varían entre 30 y 75 años.
Estos son los más frecuentes; de los otros tipos poco se sabe.
Entre 1900 y 1985 ocurrieron 34 sismos con magnitud mayor a los 7
grados Ritcher, y durante el siglo pasado se reportan 23 eventos
sísmicos con magnitudes también por encima de los 7
Richter (Singh y Suárez, 1987). Por otra parte, los sismos
locales tienen periodos dominantes (en espectro de amplitudes de
Fourier) muy cortos (menores de 0.5 seg.) con duración rara
vez mayor de 5 seg. (Figueroa, 1971). Pocas veces se sienten lejos
del lugar donde se originan, y aunque sean fuertes sólo causan
agrietamientos en algunas casas y alarma entre la población,
pero excepcionalmente daños a las personas. Mientras
que en otras partes del mundo, para sismos que se originan a
distancias epicentrales mayores a los 100 km. se verifica una
considerable atenuación del movimiento sísmico, en la
Cuenca de México se presenta un fenómeno inverso debido
a las condiciones del suelo. Varios sismos de magnitudes mayores a
los 6 grados Richter y con distancias epicentrales mayores a los 400
km. se han sentido en en la Cuenca con muy alta intensidad. De
acuerdo con Rosenbleuth y Elorduy (1969), "desde el punto de
vista sísmico la Ciudad de México es única en su
tipo, al observarse periodos dominantes del suelo de hasta 5 seg.;
factores de amplificación hasta de 50 en espectro de
amplitudes de Fourier; entre 10 y 15 en términos de
aceleraciones espectrales con 5% de amortiguamiento; y un gran efecto
de interacción suelo-estructura".
Por
lo anterior, son los sismos con distancias epicentrales lejanas los
que producen los mayores daños en estructuras localizadas
particularmente en las zonas de los lagos de Texcoco y
Chalco-Xochimilco (Zona III) y de transición (Zona II). Los
movimientos sísmicos que se manifiestan con gran intensidad en
estas zonas someten a las construcciones a condiciones sumamente
críticas, ya que les inducen esfuerzos altos adicionales a los
de su propio peso. Las consecuencias más comunes son
asentamientos y desplomes (pérdida de la verticalidad) súbitos
adicionales en la cimentación y fuertes daños en la
superestructura, e incluso su colapso (Mendoza, 1990).
El
sismo del 19 de septiembre de 1985 registró una intensidad en
la zona lacustre de la ciudad nunca antes vista. Por lo mismo, las
cimentaciones y estructuras de muchas de las construcciones
colapsadas, no estaban calculadas para movimientos de esa magnitud.
Con ciertas excepciones, en la Zona II (transición) y en la
Zona I (lomas), las edificaciones no registraron mayores daños
por el sismo. Sin embargo, la fuerte amplificación del
movimiento experimentada en la Zona III (lago), provocó el
colapso y severos daños a más de 5 mil edificios de
distintos tamaños, siendo los más afectados aquellos
que contaban entre 1 y 12 niveles (Ver Gráfico III-2). Por
otra parte, de una cantidad aproximada de 38,000 casas de uno o dos
niveles en el centro de la ciudad, menos del 1% se colapsó.
Gráfico III- 2
Fuente:
Elaborado con base en COLMEX (1987). No
obstante, los problemas de la Zona III no son particulares de los
edificios; en realidad, todas las obras que de una u otra manera se
apoyan sobre este terreno, están sometidas a las acciones
sísmicas. Tinoco (1986) describió, por ejemplo, el gran
número de roturas y fugas en las tuberías de agua
potable y drenaje que ocurrieron durante los sismos de 1985, siendo
éste un problema particularmente importante. Otros efectos
aislados y de menor envergadura detectados en esta zona, fueron los
agrietamientos en el pavimento de ciertas áreas de la ciudad,
el asentamiento en los terraplenes de acceso de varios puentes y el
hundimiento súbito reducido que se presentó en algunos
apoyos del Metro elevado que están cimentados sobre pilotes de
fricción. Si
bien con la ocurrencia de sismos anteriores y con la construcción
del drenaje profundo se pudo acumular una gran cantidad de
conocimiento preciso sobre los problemas de cimentación en la
Ciudad de México, los terremotos de 1985 representaron una
oportunidad única generar información útil en el
desarrollo de técnicas constructivas orientadas a mejorar la
resistencia de las edificaciones frente a nuevos impactos de gran
magnitud. Esto se vio reflejado en el Reglamento de Construcciones
de 1987, en el que se introdujeron criterios y normas más
conservadoras que permitieran mejorar las condiciones de seguridad de
las edificaciones de la Ciudad de México.
3.3.
Contaminación potencial del acuífero. Otro
riesgo que presenta la Ciudad de México, y quizá el más
acuciante hoy en día, es la potencial contaminación de
los acuíferos de la Cuenca, de los cuales se obtiene alrededor
del 70% del agua con que se abastece a la Ciudad de México. Desde
hace algunos años entre los círculos académicos
y en menor medida en los cículos técnicos responsables
del manejo hidráulico de la ciudad, se ha comenzado a discutir
la alarmante degradación del agua proveniente del subsuelo y
la posible contaminación total del acuífero, como
consecuencia del aporte de aguas negras a causa de los hundimientos.
Sin embargo, a pesar de que el escenario futuro se presenta
alarmante, no se le ha dado la importancia debida a este tema. Los
hundimientos producidos por el bombeo de agua en la Ciudad de México
no son uniformes. En consecuencia los drenes enterrados y construidos
desde inicios del siglo XX, así como el Gran Canal del Desagüe
sufren modificaciones en su pendiente, presentándose incluso
hasta contrapendientes. En el caso del Gran Canal del Desagüe,
por ejemplo, ha sido necesario construir plantas de bombeo que eleven
las aguas negras hasta en 6 m para que posteriormente puedan recorrer
el canal por gravedad (ver Figura III-8). Adicionalmente,
los asentamientos diferenciales a lo largo de los drenes ocasionan
también su rotura por tensión o comprensión,
produciéndose un proceso de contaminación del acuífero
por aporte de aguas negras. Este es un problema que comienza a
presentar magnitudes alarmantes, ya que de acuerdo con un estudio del
Instituto de Ingeniería de la UNAM (Moreno, 1985), se estima
que en los próximos años el nivel de contaminación
por nitrógeno amoniacal podría alcanzar niveles 16
veces mayores a lo permitido. Figura
III-8 VARIACIONES
DE LAS CONDICIONES DEL DESAGUE DEL VALLE DE MEXICO
Fuente:
Tomado de Perló (1989). Por
otra parte, a consecuencia de la alteración hidrológica
que ha sufrido la Cuenca se han comenzado a presentar problemas de
agrietamiento que afectan la primera formación arcillosa del
subsuelo. Esto, de acuerdo con Alberro y Hernández (1990) se
debe fundamentalmente a: a. el encharcamiento y posterior evaporación
de aguas de lluvia; b. el bombeo; y c. el exceso de presión de
poro generada por artesianismo y sismos. De mantenerse las
condiciones actuales, el resecamiento de la formación
arcillosa superior (fas) o acuitardo, ocasionará mayores
grietas cuya profundidad podría abarcar el total del acuitardo
y llegar hasta la primera capa dura, favoreciendo el flujo de agua
contaminada directamente desde la superficie. No es
difícil imaginar las consecuencias que podría tener la
contaminación del acuífero en la Ciudad de México,
del cual depende en un 70% para su abastecimiento. El uso y manejo
irracional que se ha hecho de los recursos hidráulicos en la
Cuenca, ha producido ya la degradación de los recursos
naturales, una alteración de las condiciones climáticas,
el desequilibrio total del ecosistema al interior de la Cuenca y
fuera de ella, y daños irreversibles a la agricultura y al
medio ambiente en general. Sin embargo, todos estos problemas son
mínimos en comparación con la posibilidad de que pueda
llegarse a contaminar el acuífero en forma tal que no sea
posible la utilización del agua para consumo humano, ya que
esto significaría -además del impacto ecológico-
dejar sin abastecimiento a una población estimada en más
de 16 millones de habitantes. El agua proveniente de los sistemas
Lerma y Cutzamala alcanzaría únicamente para satisfacer
las necesidades del 30% de la población, con los consiguientes
problemas políticos y sociales que esto generaría. No
existirían recursos económicos suficientes para
construir nueva infraestructura que permitiera abastecer al conjunto
de la población y, además, tendría que
calcularse el impacto ambiental en las zonas que pudieran servir como
fuentes de abastecimiento. Este
panorama es muy poco alentador, pero desafortunadamente es parte de
la realidad que enfrenta hoy en día una de las metrópolis
más grandes del mundo, y la cual la sitúa frente a lo
que podría ser uno de los peores desastres que jamás
haya enfrentado la humanidad. La
grave situación se presenta de manera diferenciada en cada una
de las subcuencas, donde los problemas se relacionan con el tipo de
explotación, manejo hidráulico y características
particulares. En la actualidad es la subcuenca Chalco-Xochimilco la
que presenta mayor riesgo de contaminación masiva debido al
agrietamiento profundo y permanente de sus arcillas. Algunos autores
(Mazari, et. al., 1996) han hecho estimaciones del tiempo de bombeo
necesario que se requiere para que en esta subcuenca pueda ocurrir la
comunicación entre la superficie y la primera capa dura
mediante grietas permanentes. Para ello, se han basado en las
siguientes hipótesis: El
bombeo de 27 m3/seg. que se extraía en 1990 permanece
constante. El
80% del hundimiento observado corresponde al enjutamiento de la
formación arcillosa superior y es similar al ocurrido hace 50
años en la parte central de la Ciudad de México. La
velocidad de hundimiento de 30 cm/año que existía en
1990 se mantiene constante. Con
base en estas hipótesis los autores estiman que la aparición
de las grietas profundas se alcanzará cuando el asentamiento
adicional sea de 12.5 m. Es decir, tomando en cuenta la velocidad
constante de hundimiento de 0.3 m/año, el tiempo requerido
para que la formación arcillosa superior se vea afectada en
todo su espesor por una grieta vertical es de 42 años. Sin
embargo, de ser ciertos los asentamientos de 40 cm/año en esta
subcuenca que reporta Ortega (1993), el tiempo requerido para la
contaminación del acuífero se reduce a tan sólo
31 años. Cabe
mencionar que las hipótesis manejadas no están fuera de
la realidad. Por el contrario, estas son las condiciones que
prevalecían en 1990 y las cuales han tendido a modificarse
sustancialmente en los últimos años al incrementarse
los bombeos, como consecuencia de la proliferación de
asentamientos humanos en la zona a causa de los programas de
Solidaridad y el desplazamiento masivo de población y
edificios al sur de la ciudad provocado por los sismos del 1985. 3.4.
Reducción de los mantos freáticos. En
cuanto a la reducción de los niveles de agua contenidos por
los acuíferos, son las subcuencas de Texcoco, Ciudad de México
y Zumpango las que se han visto más afectadas por la
sobreexplotación. En la primera, no se reportan mayores daños
en el acuitardo, aunque sí una importante pérdida de
presión del agua particularmente en la frontera N-E del lago
de Texcoco. Por ejemplo, en la zona de Tepexpan localizada al norte,
los niveles de agua descienden entre 1.5 y 1.75 m/año (Mazari,
et. al., 1996). En la
subcuenca Ciudad de México, es la zona N-W la que presenta
preocupantes niveles de deterioro, debido a los efectos provocados
por la excesiva extracción de agua en la región
industrial de Tlalnepantla. En esta zona las pérdidas de
presión anuales del acuífero son muy grandes,
presentándose una situación de desequilibrio
generalizado que difícilmente podrá sostenerse por
mucho tiempo más. En sólo 40 km2 se
registran 32 pozos, con un caudal de explotación que sería
suficiente para abastecer a una población aproximada de 1
millón de habitantes. Por otra parte, se han incrementado
notablemente los asentamientos humanos permitidos en el sur y
poniente de la ciudad, con lo que se ha tenido que incrementar el
número de pozos y las cantidades de bombeo. En los últimos
diez años, el incremento de agua extraída solamente por
bombeo excede los 3 m3/seg. en esta zona (Mazari et. al.,
1996). Por
último, en cuanto al desequilibrio hidrológico, la
subcuenca de Zumpango resulta ser la más afectada por
sobreexplotación, ya que en algunas zonas las pérdidas
de elevación en el acuífero superan el metro/año
(Mazari et. al., 1996). En la actualidad se carece de información
geológica a grandes profundidades, así como acerca de
la historia del gasto de los pozos, por lo que no es posible estimar
el tiempo de agotamiento del acuífero. Sin embargo, es
evidente que el rápido descenso que se registra en la
actualidad resulta excesivo y no puede sostenerse indefinidamente. La
extracción a mayor profundidad, también pronto será
incosteable e incluso peligrosa.
Este
es el escenario actual en la Ciudad de México, y es un
problema que comienza a perfilarse como extremadamente crítico
y fuera de control. Sin embargo, en este contexto no puede eludirse
la pregunta acerca del futuro de la ciudad de seguir con las
tendencias actuales. ¿Cuáles son las perspectivas?. Al
parecer existen dos. La primera de ellas es mantener las condiciones
de concentración demográfica y económica y
necesariamente continuar con el esquema de importación de
agua de fuentes externas a la Cuenca de México cada vez más
lejanas. Es un hecho que, desde hace varias décadas, los
recursos hídricos locales llegaron a su límite y no
pueden seguirse explotando de la misma manera y mucho menos pensar en
incrementar las cantidades de agua que se extraen del subsuelo; por
el contrario, este proceso debe revertirse e instrumentar políticas
orientadas a la regeneración de las subcuencas, mientras esto
todavía sea posible. La importación de agua, por tanto,
se presenta como una solución a más corto plazo. Sin
embargo, esta perspectiva implica enfrentar los altos costos que
significaría la construcción de nueva infraestructura,
el impacto ecológico que se genera en las zonas de extracción
y muy probablemente la aparición de serios conflictos sociales
de grupos y regiones que no estén dispuestos a sacrificar sus
recursos para sostener a la Ciudad de México. La
segunda alternativa estaría obviamente basada en un cambio
radical de las políticas urbanas e hidráulicas que han
prevalecido hasta el momento. Implicaría cambiar el modelo
hacia un tipo de ciudad con un manejo eficiente del agua que pudiera
revertir el proceso de dependencia que se tiene con respecto a otras
regiones, sin sobreexplotar sus propios recursos. En este caso, las
opciones estarían tanto en el fomento al ahorro del agua, como
en la implementación de mecanismos para reducir el costo del
tratamiento de aguas residuales y de soluciones ténicas más
efectivas, con el fin de extender su uso hacia aquellas actividades
que no requieren agua potable.
1
Aunque la región en términos geográficos es
propiamente una Cuenca, también es conocida indistintamente
como Valle de México. 2
Sobre la construcción del Desagüe General del Valle de
México, existen diversas investigaciones. Es ampliamente
recomendable el libro de Manuel Perló El Paradigma
Porfiriano. Historia del Desagüe del Valle de México,
M.A. Porrúa-UNAM, México, 1999, en el cual se realiza
un estudio exhaustivo de los principales elementos políticos,
sociales y económicos que estuvieron presentes durante la
construcción de la obra. 3
Si bien el problema del hundimiento regional de la Ciudad de México
está relacionado en su gran mayoría con la extracción
de agua, en algunas zonas también puede darse por otros
factores. Por ejemplo, en la Zona I (Lomas) con frecuencia se
presentan problemas relacionados con la presencia de excavaciones
subterráneas abandonadas, que fueron hechas durante la
Colonia para la explotación de arena y grava. Cuando los
techos de estas cavidades tienen espesores reducidos y ante el peso
de una construcción o fugas de agua, suelen ocurrir
hundimientos repentinos de grandes proporciones.
[Indice] [Agradecimientos]
[Introducción] [Capítulo I]
[Capítulo II] [Capítulo III]
[Capítulo IV] [Bibliografía]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
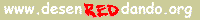 |
|
LA RED Urb. Los Guayacanes, Duplex 9 Juan Díaz, Ciudad de Panamá República de Panamá. Apartado. Postal 0832-1782 Panamá, Panamá |
LA RED |
Virginia Jiménez
Coordinadora LA RED
Comentarios WebSite: |