
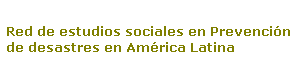
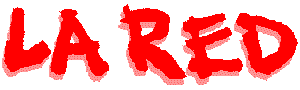
 |
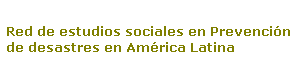 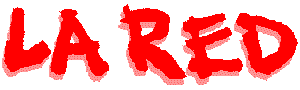 |
|
|
|
Página Principal
/Publicaciones/Libros
/2000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Capítulo noveno Propuesta básica para un cambio curricular en la materia
A continuación se presenta un conjunto inacabado de ideas, relativas a una posible estrategia de análisis y cambio curricular, aplicable al sistema educativo costarricense y eventualmente a otros con una programación semejante. Recurriremos nuevamente a la clasificación de componentes curriculares elaborada por la investigadora costarricense Alicia Gurdián.
1. A nivel de los componentes generadores
2. A nivel del componente estructural
En Costa Rica, el tratamiento más o menos directo de la prevención de desastres se produce en VII y XI año, es decir, al inicio y al final de la enseñanza media. Las asignaturas en que se ubican los contenidos correspondientes son Estudios Sociales, Biología y Ciencias. También es importante tener en cuenta las diferencias cognoscitivas y actitudinales que se observan ante esta temática entre uno y otro grupo etario, es decir, entre los 12-13 años (VII) y los 17-18 (XI). Diferencias que nosotros también constatamos en nuestra investigación empírica.
En términos generales, se propone un cambio en el plan de estudios de secundaria, basado en tres elementos de planeamiento:
1°) Revisión crítica y reprogramación de los contenidos temáticos que, en VII y XI año respectivamente, hacen referencia a la prevención de desastres y a puntos estrechamente vinculados, como el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.
Sin ser la única necesaria, la modificación del contenido 6 del Programa de Estudios Sociales para VII año es especialmente importante, precisamente por constituir el primer momento en que el tema es directamente tocado en el curriculum de secundaria. En la actualidad, este contenido está programado así: "6. La prevención contra desastres
Este esquema temático permite diversas ampliaciones por parte del docente, pero recoge al menos dos errores de importancia: a) Tipologiza los desastres con base en una clasificación de amenazas, propiciando o reforzando con ello la idea de que los desastres son "amenazas consumadas"; b) Ubica la prevención solamente en el "antes".
Propuesta alternativa:
Este esquema se limita a enunciar lo que podrían ser los puntos principales de este programa. Sería necesario trabajar en sus pormenores temáticos, en sus enlaces con otros contenidos de esta misma asignatura y con los de otras, y desde luego en el diseño de una didáctica apropiada. En este último aspecto, es posible diversificar los "procedimientos" recomendados por el Programa.
2°. Manejo de dichos contenidos como núcleos integradores, es decir, como focos temáticos de enlace con todas las asignaturas que conforman el plan de estudios del respectivo grado. De este modo el tratamiento de la problemática dejaría de ser fragmentario, apoyándose cognoscitiva y valóricamente en múltiples relaciones de sentido. Para que este propósito pudiese ser logrado a plenitud, ninguna asignatura sería descartada a priori como espacio posible para fomentar una conciencia de riesgo. Por ejemplo, ciertas actividades de artes plásticas, español, educación ciudadana, educación física etc. pueden perfectamente tomadas como puntos de apoyo para el cultivo de esta materia. Resulta difícil pensar en una asignatura convencional, a lo largo de la secundaria, que no ofrezca ninguna posibilidad para el manejo del tema.
3°. Diseño de una "eje temático transversal", que tienda un puente entre el año de ingreso a la educación media y el de egreso, dándole una presencia continua a la formación de una conciencia de riesgo y evitando las dificultades provocadas por su abordaje discontinuo. Es necesario considerar dos problemas a la hora de evaluar esta posibilidad: En primer lugar, la idea parece resultar polémica. Por un lado, es analizada con interés y entusiasmo en diferentes eventos de educadores. Por otro, y según parece a raíz de ciertas experiencias cuyos resultados no se consideran satisfactorios, se ha producido un cierto descrédito o escepticismo en torno a ella. En segundo lugar, habrá que tomar en cuenta, una vez más, el recelo que los profesores y los estudiantes pueden tener si perciben la aparición de más "cargas" en el currriculum. Sería esencial aclarar, desde un principio, que no se está proponiendo crear una asignatura nueva, "agregada" a las ya existentes, sino impulsar un enfoque pedagógico que aproveche las posibilidades del plan en vigor para dar presencia continua a la construcción de una cultura preventiva en el curriculum. Esto no implica la adición de contenidos, al menos no como opción básica, sino el manejo creativo de relaciones de sentido cada vez más sólidas entre lo que actualmente se enseña y la formación de una conciencia de riesgo y actitudes responsables y solidarias ante las emergencias y desastres. Metodológicamente, tampoco se trata de introducir actividades "pegadas" al curiculum vigente, sino actividades integradoras, apoyadas en una metodología creativa y estrechamente vinculada a la realidad cotidiana de los jóvenes, docentes y familias. Y desde luego a las experiencias reales que todos vamos teniendo ante las emergencias y desastres. Ni siquiera se trata de "agregar clases" sino de apelar a las muy variadas posibilidades de comunicación que la comunidad educativa ofrece: charlas, conversatorios, mesas temáticas, observaciones de la vida cotidiana, festivales artísticos, etc. Este diseño tendría que hacerse interdisciplinariamente y con una efectiva participación de los grupos mencionados.
Cuadro resumen: Ajustes al plan de estudios de enseñanza media (estructura lógica)
3. A nivel del componente de participación
En general, se hace necesario recuperar el papel potencial de las comunidades educativas costarricenses en la prevención de desastres. Esta meta, por su valor democratizante y pedagógico, no se reduce a la problemática abordada en este estudio. Se requiere fortalecer ciertas formas de comunicación ya existentes, que permitan el intercambio de experiencias y perspectivas diferentes, en un encuadre de aprendizaje mutuo entre los integrantes de la comunidad educativa. Las asimetrías y eventuales exclusiones que suelen presentarse en las relaciones entre los diferentes estamentos del sistema educativo deben ser objeto de evaluación crítica, ya que existe el peligro de abrir un espacio más para su reproducción. El material generador básico para esta actividad es proporcionado por los problemas y experiencias vividas, donde se puede reconocer el riesgo en sus diferentes formas y las posibilidades de la acción solidaria ante ellas. Los planes de seguridad escolar existentes, o que se inicien próximamente, pueden ser una excelente base. Como apoyo didáctico, se requiere preparar y utilizar materiales de video o multimedia sobre aspectos conceptuales generales y temas específicos. Lo óptimo sería que cada región contara con algunos registros videofílmicos aptos para observar las particularidades allí existentes en materia de amenazas y vulnerabilidad. No obstante, y esto como criterio general, no conviene fomentar una conciencia excesivamente localista en este asunto, porque ello iría en desmedro de una "conciencia nacional" y reforzar el desinterés de aquellas localidades no directamente afectadas, al menos recientemente, por situaciones de desastre. También se puede pensar en la creación de algunas estructuras de coordinación participativa, por ejemplo comités formados por docentes, estudiantes y familiares. Sin embargo, la constitución prematura de estas estructuras, o la desvalorización de otras que ya funcionan, podrían acarrear su desgaste.
4. A nivel del componente de administración
Sobre este aspecto curricular no se abundará, por cuanto ya existen planes específicos en Costa Rica, y otros en América Latina que pueden funcionar como fuentes de intercambio. 1 No hay una disyuntiva entre una enseñanza supuestamente carente de valores y otra que sí los cultive, sino entre múltiples opciones ideológicas que se disputan el sentido y los fines del quehacer educativo.
2 La expresión "el método científico", así en singular, connota un monismo metodológico, es decir, la idea de que existe una metodología única para todas las disciplinas científicas. Este punto de vista, que se suele "dar por un hecho", ha influido mucho en la investigación y en la educación. 3 Cf. Torres, Carlos Alberto: Paulo Freire. Educación y concientización (1980) Ediciones Sígueme. Salamanca. España. 4 Moscovici, Serge: Psicología Social, II (1988). Ediciones Paidós, 1a. reimpresión castellana. Barcelona, España. 6 Fernández, Ana María: La invención de significaciones y el campo grupal (1995). Rev. Subjetividad y Cultura, N° 5, México. Esta autora distingue el significado que la palabra "imaginario" adquiere en la teoría psicoanalítica y cuando forma parte de la expresión "imaginario social". En el segundo caso, remite a "la capacidad imaginante, como invención o creación incesante, social-histórica-psíquica, de figuras, formas, atribuciones de sentido".
7 7. Eco Umberto: La estructura ausente. Introducción a la Semiótica (1978). Editorial Lumen, Barcelona, España. Todas las citas de este autor corresponden a este libro.
8 Los significantes son elementos comunicativos, principalmente expresiones verbales y gestos, que utilizamos como portadores de significados.
9 Por ejemplo, cuando conducimos un automóvil la luz roja de un semáforo denota "peligro" y su connotación será "detenerse", "no pasar".
10 Es decir, acuerdos de significado establecidos en nuestras comunicaciones.
11 Fernández, Pablo: El espíritu de la calle. Psicología política de la cultura cotidiana.(1994) El Laboratorio de Psicología Social. Facultad de Psicología. Universidad Nacional Autónoma de México.
12 P.L. Berger y Th. Luckmann: La construcción social de la realidad (1979) Editorial Amorrortu, Buenos Aires, Argentina. Uña Juárez, Octavio: La dialéctica sujeto-objeto en la construcción social de la realidad: breve introducción a P.L.Berger (1993). Revista Mexicana de Sociología. Universidad Nacional Autónoma de México. Año LV/N° 4.
14 Desarrollado principalmente en el estudio de los movimientos sociales, este concepto se ha ido incorporando por diversas vías a la educación, la prevención de desastres y otras materias.
15 Con mucha frecuencia se usan indistintamente los términos "aparato estatal" y "Estado". El primero define las organizaciones e instituciones públicas y obviamente un sujeto colectivo puede surgir y actuar fuera de este aparato. El Estado es la nación jurídicamente organizada y ningún actor social puede estar fuera.
16 Están formados al menos por dos personas.
17 Por ejemplo, creencias religiosas, opciones ligadas a estilos de vida o a orientaciones sexuales, y muchas otras.
18 Más adelante, nos referiremos a una forma comunitaria específica, de particular interés para los fines de este estudio: la comunidad educativa.
19 Entendiendo que las segundas, a diferencia de las primeras, constituyen un fenómeno ordenado (lo que no es igual a decir "organizado").
20 Munné, Frederic (1980): Psicología Social. Ediciones CEAC, S.A. Barcelona, España.
21 Bermúdez, Marlen (1991): Los desastres naturales en la prensa escrita de Costa Rica. En Revista Ciencias Sociales. N° 53,. Universidad de Costa Rica. Costa Rica.
22 Calificativos que por supuesto tienen connotaciones diferentes.
23 Musset, Alain: Mudarse o desaparecer. Traslado de ciudades hispanoamericanas y desastres (Siglos XVI-XVIII. En: Historia y desastres en América Latina (1996). Vol. I, Sección I. Ediciones La RED, Colombia.
24 Peraldo, Giovanni y Montero, Walter: La secuencia sísmica de agosto a octubre de 1717 en Guatemala. Efectos y respuestas sociales. En: Op. cit. Vol. I, Sección II.
25 Chardon, Anne Catherine: La percepción del riesgo y los factores socioculturales de vulnerabilidad (1997). Rev. Educación y Desastres, N° 8, año 5.
26 Camino Diez Canseco, Lupe: Una aproximación a la concepción andina de los desastres a través de la crónica de Guamán Poma, Siglo XVII. En: Op. cit. Vol. I, Sección II.
27 Conciencia totémica: Concepto antropológico utilizado para designar la atribución de cualidades humanas a los fenómenos naturales.
28 Caputo, G. y Herzer, H. : Reflexiones sobre el manejo de las inundaciones y su incorporación a las políticas regionales. Revista Desarrollo Económico, Vol. 27. N° 106.
29 Lavell, Allan: Degradación ambiental, riesgo y desastre urbano. Problemas y conceptos: hacia la definición de una agenda de investigación. En: Fernández María Augusta (compil.) Ciudades en riesgo: degradación ambiental, riesgos urbanos y desastres en América Latina (1996). Ediciones La RED, Lima, Perú.
30 Se utilizan al menos tres pares de términos: emergencias vs. desastres, catástrofes vs. desastres y desastres vs. catástrofes Sobre este último par, véase: Quarantelli, E.L. : Desastres y catástrofes: condiciones y consecuencias para el desarrollo social. En: Desastres. Modelo para armar (1996). Mansilla, Elizabeth (editora), Ediciones La RED, Lima, Perú. Para este autor, "las catástrofes son cuantitativa y cualitativamente diferentes a los desastres".
31 Aluviones, lluvias, inundaciones, maremotos, heladas, temblores, etc.
32 Esta última formulación aparece en página WEB de la Serie 3.000: Definiciones y tipos de desastre. En ella se señala que "el riesgo (R) de una comunidad (o de un sistema) a sufrir un desastre se define como el resultado de calcular la potencial acción de una amenaza determinada (A), con las condiciones de vulnerabilidad (V) de la comunidad (o sistema).
34 Aunque por supuesto su realización efectiva trae consigo experiencias que necesariamente las modifican de algún modo.
35 Véase, por ejemplo, el libro Historia y Desastres en América Latina. Vol. I (1996). García Acosta, Virginia (coordinadora). Ediciones La RED. Colombia.
36 Haremos notar, para una mejor comprensión de este esquema, que la expresión "percepción del riesgo", tal como es utilizada en muchos estudios, alude más propiamente a "percepción de amenazas". De mantenerse esta confusión se verá negativamente afectado todo el andamiaje conceptual que manejamos en materia de desastres.
37 Fuente: Informe de evaluación realizado por la empresa Consejeros Económicos y Financieros (CEFSA) de Costa Rica. Resumen publicado por el periódico La Nación, el 10 de diciembre de 1998.
38 Este punto puede resultar oscurecido cuando se usan indicadores socioeconómicos, cuyo deterioro resulta relativamente menor en los grupos de extrema pobreza. 39 Sin perder de vista las diferencias, por supuesto. La clasificación mencionada está basada en la "historia natural de la enfermedad" y en este caso estamos considerando un proceso social complejo. 40 De Puelles, Manuel: Introducción al Monográfico: Micropolítica en la Escuela. Revista Iberoamericana de Educación. N° 15 (1997). Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Madrid, España.
41 Bardisa, Teresa: Teoría y práctica de la micropolítica en las organizaciones escolares. Revista Iberoamericana de Educación. N° 15 (1997). Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Madrid, España.
42 Muchos autores prefieren usar la expresión latina "curriculum", cuya etimología remite a "jornada", "carrera" y continuidad.
43 Trivium: Gramática, Retórica y Dialéctica. Cuadrivium: Aritmética, Geometría, Música y Astronomía.
44 Saylor, G. y Alexander, W. : Planeamiento del currículo en la escuela moderna (1979). Editorial Troquel, Buenos Aires, Argentina.
45 Ugalde Víquez, Jesús: Administración del currículum (1994) . Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, San José de Costa Rica.
46 Aguilar, Luisa María: Algunas precisiones sobre el concepto de curriculum (1984). Punto 21, Revista de Educación. N° 28, Montevideo, Uruguay.
47 Gurdián, Alicia: Modelo metodológico de diseño curricular (1979).Centro de Evaluación Académica de la Universidad de Costa Rica.Oficina de Publicaciones de la Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 48 Eisner, E: The Educational Imagination. On the Design and Evaluation of School Programs (1979). MacMillan Publishing Co. Inc. Nueva York.
49 Se suele aludir a estas dimensiones con los términos curriculo explícito, currículo implícito y currículo nulo o cero, respectivamente.
50 McCutcheon, Gail: What in the world is curriculum theory? (1982). Theory into Practice, vol. XXI.
51 Silva A. , Manuel: Enfoques curriculares y medioambiente. Revista de Educación N° 206. Santiago de Chile. 52 Cherryholmes, Cleo: Un proyecto social para el curriculum: perspectivas post-estructurales (1987). Revista de Educación, N° 282. 53 Gurdián, op. cit. 54 Algunas de ellas tienen vigencia en otros terrenos, desde luego. 55 Kaufmann, Félix: Metodología de las ciencias sociales (1986). Fondo de Cultura Económica, México. La edición original (Oxford University Press, Londres) data de 1944.
56 Wijkman, Anderes y Timberlake, Lloyd: Desastres naturales. ¿Fuerza mayor u obra del hombre? (1985) Publicación de Earthscan. Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo y Cruz Roja Sueca. 1ª. edición en español. Londres y Washington, D.C. (Primera edición en inglés: Noviembre de 1984). 57 Velázquez, Andrés: Naturaleza, sociedad y desastres (1995). Rev. Desastres & Sociedad. N° 5, año 3. La RED.
58 Amenaza consumada (causa) ® Desastre (efecto). 59 Wilches-Chaux, Gustavo: Auge, caída y levantada de Felipe Pinillo, Mecánico y Soldador o Yo voy a correr el riesgo (1998). Ediciones La RED, Editorial e imprenta DELTA S.C. Quito, Ecuador. También puede verse, sobre este tema y con un enfoque similar, el Manual de Capacitación preparado por Linda Zilberth (Ediciones La RED, Perú, 1998).
60 Es decir, evadiendo su contextualización dentro de una perspectiva totalizadora de la sociedad concreta. 61 Con frecuencia se dice de una persona, que es "muy teórica", queriendo significar con ello que carece de sentido práctico o lo que propone es inútil. Grave error de comunicación, que trasmuta lo que debiera ser un elogio en un calificativo peyorativo. 62 En este sentido, y para no reducir gravemente su significado, debemos interpretar la aseveración: "la práctica es el criterio fundamental de verdad"-
63 Una gran parte de las confusiones a que hemos aludido son fomentadas por la clasificación, todavía en boga en centros de enseñanza media y superior, según las cuales son clases teóricas aquellas en que se habla y prácticas aquellas en que se hace algo. 64 Leff, Enrique et al. Sobre el concepto de racionalidad ambiental. En : Teoría y praxis de la formación ambiental (1997). Fondo de Cultura Editorial. FLACSO. Guatemala.
65 "Tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables y Responsabilidad Global".
66 González, op. cit. 67 Edwards, Beatrice: Linking the Social an Natural Worlds: Environmental Education in the Hemisphere (1996). Revista Iberoamericana de Educación, N° 11 68 Tello, Blanca y Pardo, Alberto: Presencia de la Educación Ambiental en el nivel medio de enseñanza de los países iberoamericanos (1996). Revista Iberoamericana de Educación, N° 11.
Tello y Pardo, op. cit. 71 Véase UNESCO: La educación para la cooperación internacional y la paz en la escuela primaria.. Impreso en Suiza, 1983.
72 Sachs, Wolfgang: Anatomía política del "desarrollo sostenible"(1996). Espacios. Revista Centroamericana de Cultura Política. Fundación Friedrich Ebert, FLACSO, CEDAL. San José, Costa Rica.
73 Guillén, Fedro Carlos (Director de Educación Ambiental de México): Educación, medio ambiente y desarrollo sostenible (1996). Revista Iberoamericana de Educación, N° 11.
74 Torres Carrasco, Maritza: Colombia: Dimensión ambiental en la escuela y la formación docente. (1996). Revista Iberoamericana de Educación, N° 11.
75 Según la cual el orden social total se establece de acuerdo con las leyes de la naturaleza.
76 En breve, la comparación, para ciertos fines, entre la sociedades humanas y los organismos biológicos.
77 Quien lo definió como el estudio científico de la interdependencia de las plantas y animales que viven juntos en una región natural.
78 Cit. González Muñoz, Ma. Carmen: Principales tendencias y modelos de la Educación Ambiental en el sistema escolar (1996). Revista Iberoamericana de Educación, N° 11.
79 Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMDE) 1987. Our Common Future. Citado por Sachs, op.cit. 80 En este último aspecto, siguen siendo reveladores los trabajos del sociólogo español Manuel Castells, en que analiza la formación de las ciudades como manifestaciones de las relaciones de poder en una sociedad concreta.
81 Fernández , María-Augusta y Rodríguez Livia. Op.cit.
82 Lavell, Allan: Degradación ambiental, riesgo y desastre urbano. Problemas y conceptos: hacia la definición de una agenda de investigación. En: Ciudades en riesgo. Degradación ambiental, riesgos urbanos y desastres. Op. cit. Cap. 2
83 Véase: Lungo, Mario y Baires, Sonia: San Salvador: crecimiento urbano, riesgos ambientales y desastres. En: Ciudades en riesgo. Degradación ambiental, riesgos urbanos y desastres. Op. cit. Cap. 8.
84 Herzer, Hilda y Gurevich, Raquel: Construyendo el riesgo ambiental en la ciudad (1996) Rev. Desastres y Sociedad. N° 7, Año 4, La RED, Lima, Perú.
8577 Sistema de Naciones Unidas. Programa Post Mitch. El Sistema de Naciones Unidas en Guatemala responde a los desafíos del Huracán Mitch. Documento de Trabajo. Guatemala. Enero 1999. 87 Se usarán los términos "regional" para referirse a América Latina, incluyendo en algunos casos los países del Caribe anglófono, y "subregional" para referirse a Centroamérica. 88 Centro Regional de Información sobre Desastres para América Latina y El Caribe. Biblio-Des N° 24 (1997). 89 La Operación DEYSE se inició hace más de tres décadas. El Plan de Seguridad Escolar es una renovación ampliada de dicha Operación. 90 Ramírez, Manuel: Hacia una nueva cultura sobre los desastres en América (1997). Biblio-Des N° 24. 91 Creado por Decreto Ejecutivo N° 22383, agosto de 1993. 92 Con el apoyo de OFDA/AID, se estructuró un curso para este efecto. 9390 En la estructura jurídico-administrativa costarricense, los municipios son denominados cantones. Actualmente hay 81.
94 En Costa Rica se acostumbra llamar "profesores" a los educadores de secundaria y niveles superiores, y maestros a los de primaria.
95 En anexo, y a manera de reconocimiento, se incluyen las listas de participación correspondientes.
96 Excepto en el caso de los maestros de Pérez Zeledón, en que se integró este taller con el de inducción. |
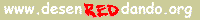 |
|
LA RED Urb. Los Guayacanes, Duplex 9 Juan Díaz, Ciudad de Panamá República de Panamá. Apartado. Postal 0832-1782 Panamá, Panamá |
LA RED |
Virginia Jiménez
Coordinadora LA RED
Comentarios WebSite: |